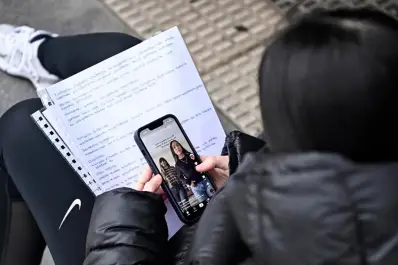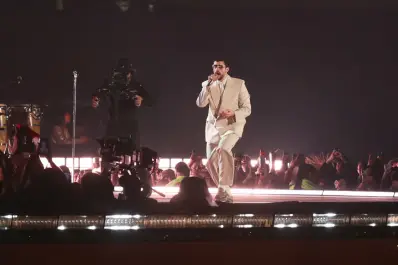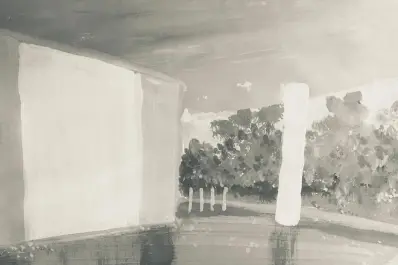UN PROYECTO PARA LA UNIVERSIDAD. La Quinta Agronómica fue levantada con criterio brutalista en los 60. La Gaceta / fotos de Franco Vera
UN PROYECTO PARA LA UNIVERSIDAD. La Quinta Agronómica fue levantada con criterio brutalista en los 60. La Gaceta / fotos de Franco Vera
La reciente entrega de los Oscar tuvo a “El brutalista” como una de las películas con más nominaciones: De sus 10 candidaturas, se llevó tres estatuillas: protagonista para Adrien Brody; banda sonora para Daniel Blumberg y fotografía para Lol Crawley, quien retrató toda la potencia de un estilo constructivo que dejó señales en todo el mundo hace 75 años.
El nombre del filme y su desarrollo refiere al brutalismo como corriente arquitectónica y estética, que se desplegó articulado con un momento histórico y social puntual. La Europa devastada al final de la Segunda Guerra Mundial, con miles de ciudades en ruinas y convertidas en montañas de restos, y sin mano de obra calificada por los millones de muertos en batalla, necesitaba una reconstrucción urgente. Volver a tener un techo lo antes posible implicaba empezar a dar vuelta una página de dolor, esperanzarse en el futuro y afrontar la resiliencia bajo techo.
Para lograrlo, el hormigón armado fue elegido como material de base, que expresivamente se desplegó con despojamiento ornamental y con su potente imagen de solidez y seguridad. Permitía construir rápido, barato y sin necesidad de que los obreros fuesen expertos; mientras que a la vista expresaba contundencia y confianza. No tener nada que ocultar detrás de los revoques implicaba también hablar de una honestidad conceptual y pensar en un uso intensivo e inmediato de lo que se levantaba, priorizando los espacios comunitarios y a quien los iba a habitar. No era tiempo de lujos ni refinamientos, sino de borrar las huellas de la destrucción.
 DEPARTAMENTOS PRIVADOS. Los monoblocks frente a la plaza Urquiza.
DEPARTAMENTOS PRIVADOS. Los monoblocks frente a la plaza Urquiza.
A su origen en Europa (y despliegue en la exUnión Soviética) le siguieron proyectos públicos en muchos países de América Latina (con edificios institucionales, educativos y religiosos), que respondían a la imagen de un Estado firme y en crecimiento, y con menor impacto, en propiedades privadas. Las construcciones estatales y de vivienda que responden a esa línea dejan sus marcas en las ciudades. Como ejemplos argentinos aparecen el Banco de Londres o la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, edificios del Correo Argentino, o el Centro Cívico de La Pampa, entre otros.
 LA ENSEÑANZA. El Instituto Marchetti se levanta en Marcos Paz 1.425.
LA ENSEÑANZA. El Instituto Marchetti se levanta en Marcos Paz 1.425.
Tucumán no fue la excepción, sino parte de esa tendencia. La arquitecta Susana Villavicencio, experta en este estilo, identifica como “ejemplos paradigmáticos en la provincia el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de la Merced (de 1948); los nueve pisos del Instituto de Previsión Social (1952); la parroquia Nuestra Señora de Fátima (1954); los monoblocks frente a la plaza Urquiza (1955); la exTerminal de Ómnibus (1959); el exaeropuerto Benjamín Matienzo (1961); la Iglesia María Auxiliadora (1963); el edificio del Banco Empresario (1965); las escuelas Monteagudo (1966) y Raúl Colombres (1967); el Centro Universitario Roberto Herrera (1968) y el exBanco Municipal (1973), entre otros”.
 TEMPLO. La parroquia Nuestra Señora de Fátima está en Muñecas 1570.
TEMPLO. La parroquia Nuestra Señora de Fátima está en Muñecas 1570.
Esas edificaciones invitan a hacer un recorrido por marcas de identidad que significan, en sí, testimonios de un proyecto social y su implicancia colectiva.
Características
La arquitecta tucumana Laura Cuezzo precisa que el brutalismo piensa en la persona que lo vivirá y “expone una nueva monumentalidad con materiales rústicos a la vista, como el hormigón armado, el ladrillo y el vidrio, lo que es una recuperación de su expresividad y la sinceridad en su uso, que adopta formas plásticas en un tiempo en que los recursos eran muy escasos y había que levantar con urgencia espacios para el hábitat”.
Así conviven “el hormigón expuesto en el que se ve la textura del encofrado, con la corriente inglesa del ladrillo a la vista o la combinación con las estructuras metálicas, con mucha textura y sin terminaciones perfectas, que se van a constituir como elementos simbólicos de gran presencia”. “Esas construcciones atienden a los aspectos fenomenológicos, como el uso de la luz, pero también tienen muchas cuestiones novedosas; por ejemplo, las columnas son huecas y por ahí pasan todas las canalizaciones. Es una arquitectura muy trabajada que, a nivel general, pasa de una mirada universal a una cuestión individual; por eso importa tanto cómo se sienten los espacios, cómo el observador pasa a ser parte del proyecto arquitectónico, cómo los percibís y los sentís, dentro de la corriente del existencialismo”, añade.
 EDIFICIO OFICIAL. Sede del Ente Cultural de Tucumán, San Martín 251.
EDIFICIO OFICIAL. Sede del Ente Cultural de Tucumán, San Martín 251.
“Hay muchas casas en Tucumán que tienen esa mixtura entre el ladrillo y el hormigón, en ejemplos de menor escala insertos en la ciudad en coexistencia con edificios públicos en los que la arquitectura adquirió un peso formal importante”, resalta.
PUNTOS DE VISTA
El impulso de Le Corbusier
Gabriela Lo Giudice
Representante de la Unsta en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Provincia
Cuando Le Corbusier levantó la Unite d’Habitation en Marsella, inaugurada en 1952 como la solución moderna para el déficit habitacional generado por la Segunda Guerra Mundial, la construyó con beton brut (hormigón bruto); fue el origen del brutalismo. El monasterio de La Tourette es otro ejemplo corbuseriano de esta corriente arquitectónica. El término fue consolidado por los británicos Alison y Peter Smitson para describir un uso del hormigón armado de forma expresiva, sin recurrir a otro tipo de ornamento. Esta idea de funcionalidad consolidada en el movimiento moderno se utilizó en variantes de la vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales extensos y en proyectos educativos y culturales (por ejemplo, en EEUU Paul Rudolph construyó el campus universitario de Yale en 1963).
El movimiento tuvo un éxito relativo en la aceptación de esa imagen arquitectónica por la gente; así el rey Carlos de Inglaterra se refirió al teatro nacional Denys Lasdun (levantado en 1967) “como una manera astuta de construir una estación nuclear en el centro de Londres sin que nadie se queje”.
En nuestro país, el Banco de Londres y la Biblioteca Nacional diseñada por Clorindo Testa (en la segunda, junto a Alicia Gazzaniga y Francisco Bullrich) son ejemplos de esta corriente arquitectónica; en el NOA, y el Bloc Salta de Eduardo Larran interpreta la idea del Block de Le Corbusier en Marsella en la vecina provincia. En Tucumán, el exBanco Empresario de calle Maipú, de Eduardo Sacriste, los blocs de la Quinta Agronómica de Rodolfo Mitrovich o la actual sede del Concejo Deliberante de la capital (antes fue el Banco Municipal) son ecos de esta corriente.
Premisa ética y estética
Gerardo Isas
Arquitecto - Docente universitario - Presidente de la Sociedad Francesa
¿Alguien puede imaginar todas las cosas que se esconden detrás de un revoque? El intrincado mundo de las ornamentaciones entró en crisis en los 50 y 60. El brutalismo aparece entonces para pensar edificios que muestren su estructura, de qué están hechos. La consecuencia obligada de esa premisa ética y estética es que la búsqueda de la belleza se encuentra en el campo expresivo de esos elementos; para el movimiento, la arquitectura tiene que ser linda de nacimiento, ya que venimos de una larga cultura del revoque, los revestimientos, las molduras, las falsas piedras.
Las torres de avenida Sarmiento y 25 de Mayo, proyecto de los arquitectos Mitrovich, Lassaletta y Viola en 1955, marcan la llegada del brutalismo a Tucumán, que cuenta con un notable banco de obras de ese lenguaje: la ampliación del Centro de Salud de Eduardo Sacriste; el Banco Comercial del Norte en calle San Martín -del Estudio Sepra- y el Banco Empresario de calle Maipú de Eduardo Sacriste (hoy sedes del Banco Macro). Entre muchas otras, merece un párrafo propio lo referido a las Localizaciones Universitarias, la Quinta Agronómica y el Centro Ingeniero Herrera, lo que implica hacer foco en los años 60 en el rectorado de Eugenio Flavio Virla. Fueron diseñados para que sus materiales queden a la vista, tal como fueron fabricados: hormigón armado, ladrillo visto, vidrio, hierro, madera.
En el nuevo modelo, la UNT debía ser descentralizada y organizada en grupos afines como solución a la dispersión de sus instalaciones en 59 casas de alquiler. La Quinta tiene 50 años de uso ininterrumpido con un alto grado de bienestar y flexible funcionalidad, en un lenguaje que no ha perdido, ni remotamente, una pizca de su vigencia.
Arquitectura escultórica
Susana Villavicencio
Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo - UNT
La arquitectura surgida con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial procuró responder a las críticas realizadas a las obras del Movimiento Moderno, respecto de su abstracción formal y despojo de ornamentación. Mediante la acentuación de los aspectos constructivos y formales, la obra arquitectónica adquirió cualidades escultóricas y expresivas y una escala monumental. Específicamente el brutalismo, se basó en el uso casi excluyente del hormigón armado (extendido desde los 30 por el aumento de la producción local de cemento y la merma de su importación), aunque también utilizó el ladrillo, ambos materiales a la vista. Este sistema constructivo era lo suficientemente dúctil para posibilitar la experimentación estructural y formal, sin requerir mano de obra especializada.
En los 50 se generalizó en el país la construcción en hormigón armado por sus cualidades estructurales y estéticas, al dejar las huellas del encofrado a la vista. Con el fin de mostrar un estado fuerte y moderno, se realizó una vasta obra pública en este lenguaje, como la serie de edificios de Correos y Telégrafos (1947-1960), en la que el bloque, con grandes pilotis y parasoles de hormigón, fue el gran protagonista. En el NOA, la nueva arquitectura arraigó rápidamente y ejemplos valiosos son el Block Salta (1962) y el edificio de Tribunales (1970) de San Salvador de Jujuy. San Miguel de Tucumán posee destacados ejemplos brutalistas. El valor de estos edificios reside en la expresividad alcanzada por la exposición de los materiales y del sistema constructivo, como así también por el manejo de la luz y del espacio interior.