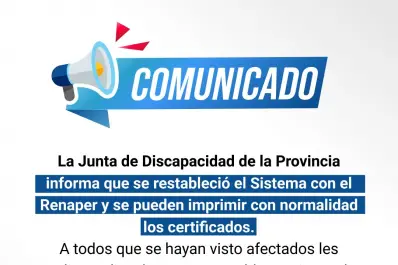Jorge Fernández Díaz: "Todos somos la obra de nuestro padre"
Acaba de publicar El secreto de Marcial, novela en la que intenta descifrar a su padre y que le valió el Premio Nadal. Lo que sigue es la crónica de una larga charla en el barrio donde creció. Habla sobre el trabajo que le demandó su libro, los recuerdos del pasado, la relación paterno-filial y la conjugación de sus dos pasiones.

Por Alejandro Duchini para LA GACETA
Todavía hoy, cada noche al acostarse, el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz (Buenos Aires, 8 de julio de 1960) tiene un método infalible para dormirse: imagina que es el protagonista de una película que se inventa para sí mismo. Son, casi siempre, películas con referencias a las que veía en su infancia, cuando en los sábados se sentaba frente al televisor junto a su padre, Marcial Fernández, para seguir el mítico ciclo “Hollywood en castellano”: John Ford, Katharine Hepburn, Vincent Price, Judy Garland, John Wayne, William Wyler, Howard Hawks. Todo transcurría en su casa de Palermo, en la calle Ravignani y su cruce con la avenida Santa Fe; entonces un barrio de clase social media baja o baja. “Me crié jugando con amigos de la villa de la calle Dorrego”, rememora Fernández Díaz un mediodía feriado y lluvioso.
Estamos a metros de esa casa de la que ahora es vecino. “Si querés, cuando terminamos, pasamos y te la muestro”, invita con un aparente dejo de nostalgia. “No sé quiénes viven ahora”. Nunca pudo -o nunca quiso- despojarse del todo de ese centro de operaciones de infancia y juventud. Tal vez por melancolía.
Fue en esos sueños, y en esas películas, que encontró la forma de saldar una necesidad íntima: terminar de escribir sobre su padre. Apeló al cine para contarlo, porque lo intentaba desde hacía años y abandonaba. Escribir sobre su madre, en cambio, fue más sencillo. Lo que hizo con Carmen Díaz fue entrevistarla y grabarla. Esas charlas dispararon su ya clásico Mamá, libro más que recomendado entre las crónicas periodísticas argentinas. “En España dicen que es una novela”, acota Fernández Díaz.
Acaba de publicarse El secreto de Marcial (Planeta), que además de ser una gran lectura es su manera de saldar algo tan íntimo como personal con su padre. “Esas películas que veía con él, y no los libros que leí, fueron el modo para destrabar algo que no podía hacer”, cuenta. Y después: “Mi padre fue un personaje secundario de mi mamá. Ella lo fue corriendo y él se fue dejando correr”.
“Mi padre siempre fue un fantasma para mí”, define.
El secreto de Marcial, posible complemento de Mamá, comienza con una escena imponente: en el velatorio de una mujer, Marcial se acerca al cuerpo, lo toca y parece a punto de quebrarse. A esa escena regresará casi sobre el final. Será, entonces, cuando se empiece a entender un poco más el rompecabezas de ese padre fantasma.
Como una película
Con El secreto de Marcial en las calles, Fernández Díaz siente alivio. Y alegría, porque el libro le valió el prestigioso premio Nadal 2025, por el que además recibió 30.000 euros y un reconocimiento -sobre todo en España, donde se lo entregaron- que no esperaba.
Marcial era mozo de bar y su madre camarera de una empresa; ambos emigrantes españoles que se conocieron en Buenos Aires. Tuvieron dos hijos: Jorge y su hermana, uno de los personajes de este nuevo libro. Había privaciones y pocos lujos. Entre ellos, el televisor: “Mi padre era hincha de San Lorenzo, pero a mí nunca se me dio por el fútbol. Así que el único vínculo que teníamos fue el de las películas”.
Después de leer anotaciones, diarios personales y pensar sobre el asunto, a Fernández Díaz el click le llegó cuando entendió que la novela de su padre debía partir de una película: “Una novela que simule ser una película”, detalla.
“Como no podía darle forma a la novela de mi padre volví a ver esas 200 películas y a anotar cosas, recuerdos. Porque somos lo que vimos”, dice. “Entendí que aprendí muchas cosas de esas películas cuando era adolescente, porque ahí estaban la amistad, la traición, la elegancia, la tristeza, la épica. Todo, todo estaba ahí. Incluso la infidelidad, que la conocí viendo ‘Breve Encuentro’, una película de la década del 40 que a mis diez años me hizo pensar en cómo podía una persona ser buena e infiel al mismo tiempo”.
Con El secreto de Marcial terminado, Fernández Díaz entendió que su padre no fue un personaje central en su vida, como sí lo fue su madre. Tal vez por eso es que la novela trata además sobre cómo es el hijo de Marcial. “Todos somos la obra de nuestro padre. A los 65 años que voy a cumplir ahora, todavía sigo tratando de entenderme a mí mismo. Yo creo que muchas de esas claves están en ese jardín… en ese jardín familiar”, analiza y apela a Sigmund Freud: “Él decía que toda familia tiene un relato consensual. En principio es cierto, pero cuando empezás a desmenuzar, te encontrás, por ejemplo, con que dos hermanos no pueden ponerse de acuerdo en ningún episodio. Cuando terminé de escribir Mamá fui a Asturias y me encontré con los dos hermanos de mi madre. Cuando les pregunté qué les pareció la historia familiar, para mi sorpresa, me dijeron que estaba bien, pero que era la historia de la familia según creía mi madre. Nosotros tenemos otra historia, me dijeron. ¡Ah! Fue un golpe. O sea, ellos tenían variaciones. Freud le llama la novela familiar, que es desentrañar, desmontar algunas cosas para ver la verdad. Y exige cierta valentía porque uno se encuentra con cosas sacrosantas. ¿Nuestros padres se amaban o no se amaban? ¿Se amaron alguna vez? ¿Se deseaban? ¿Deseaban a otros?”.
Años sin hablarse
El autor dice que nunca lloró en ese camino de encontrar verdades desconocidas. Que en todo caso escribir la historia de su padre le ayudó a inventarse una forma de “vivir un poco más con él”. Aún carga con cierta angustia porque su padre haya dejado de hablarle cuando, de muy joven, le contó que quería ser periodista y escritor. “Mi padre creía que la literatura era una forma de vagancia”. Transcurrieron alrededor de siete años sin hablarse; apenas cruzaban algún saludo en una fiesta familiar. Hasta que un llamado del padre desarmó aquel tablero. Lo llamó para preguntarle si el protagonista de una historia policial que Fernández Díaz escribía iba a devolver un dinero robado. Cuenta: “Sonó el teléfono en la redacción, atiendo y era mi padre. Casi me caí de culo. Mi padre me preguntaba si en mi crónica, que la iba contando de a capítulos, se recuperaba el dinero. Al final de un capítulo alguien llevaba un bolso con dinero para un rescate, lo apoyaba en el piso y un viejo se lo robaba. Atiné a preguntarle por qué quería. Y él me dijo porque aquí todos en el bar lo están siguiendo. Me comisionaron para que yo les anticipara. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Recuperan el dinero? Y le dije, sí, papá, lo van a recuperar. Y él me dijo, ¿estás seguro? Como si no creyera del todo que yo escribía eso.
La literatura nos había distanciado y nos volvió a unir, realmente. Nos indultamos mutuamente, como muchas veces hacemos con las personas que queremos. Nos indultamos. Punto. A otra cosa. ¿Y qué vamos a hacer?: y, seguimos adelante. Yo creo que hay que indultarse. Hay que indultarse”.
“Esa vez sí lloré”, suelta.
Mientras recita de memoria aquellas películas, actores y directores, Fernández Díaz aclara que esa formación fue tan importante como la de los libros. “Para mí, John Ford es tan importante como Borges”. Y dice que siempre tuvo tendencia por lo popular. “Cuando escribo Cora, estoy pensando en Billy Wilder. No estoy pensando en ningún escritor. Mi obra es como un sábado a la tarde de aquellos”.
Periodismo y literatura
Fernández Díaz tiene una larguísima trayectoria como periodista y escritor. Trayectoria que sería un orgullo para ese padre que dejó de hablarle, enojado porque creía que se iba a morir de hambre si se dedicaba a la escritura. Publicó, entre otros trabajos, las novelas Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán, Fernández y La segunda vida de las flores. Desde hace tiempo inventó su Remil, personaje que protagoniza sus historias policiales, como en El Puñal o La Herida.
Su padre siempre quiso regresar a España, “pero nunca pudo”, sopesa Fernández Díaz mientras nos preparamos para irnos de Donato, el bar de Palermo al que va seguido y donde se exhiben algunos de sus libros. “Ahora mi viejo puede volver a España, pero hecho novela”, idealiza.
En cambio, él siempre quiso -y pudo- volver a Palermo. Alguna vez, recuerda, se mudó a la provincia de Neuquén para trabajar y otra vez vivió en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Pero siempre le tiró esta zona. De hecho, ahora vive a metros de aquella casa de infancia. No sabe por qué pero vuelve: “Y eso que el barrio no es el mismo. El Palermo pobre de cuando era chico no existe más”.
Y tampoco él es el mismo que jugaba en las veredas de un barrio entonces popular y de calles poco transitadas. Incluso ni siquiera es el periodista que fue hasta ayer no más: “El desarrollo como escritor me fue sacando de las redacciones, me fue sacando del día a día, de la trinchera. Primero, el periodismo y la escritura estuvieron solapados, se combinaban. Pero hoy ya no voy todos los días a la redacción (del diario La Nación, donde escribe una columna semanal). También dejé el programa de radio diario (Mitre). Y tuve que decirle que no a la televisión. Todo eso para ser escritor”. Dice que prefiere conservar una buena imagen antes que vender el alma al diablo por rating. Y que a pesar de haber logrado reconocimiento de pares y lectores, no se la puede creer. “Es uno de los grandes problemas que trato en terapia. No puedo creerme nada. Soy hijo de dos inmigrantes, que, como a muchos inmigrantes, les enseñaron sobre el progreso permanente: progresar, progresar, progresar”. Y ejemplifica: “Mi madre hoy me diría, ah, ganaste el Nadal. ¿Y el Nobel cuándo? No ganaste el Nobel. El formato de inmigrante me obligó a pensarme como un tipo que sale a la selva, que duerme con la escopeta al lado de la cama, que vio cómo a amigos suyos se los tragaron las fieras y las arenas movedizas. Y yo estoy esperando siempre lo peor”.
“El sacrificio y el sufrimiento tenían buena prensa dentro de mi casa, y la dicha era conformismo y era peligrosa, porque a la dicha le sobrevenía el castigo”, agrega antes de afirmar que aún le teme a la ruina económica, que no se puede relajar. Sin embargo, recién ahora pudo cambiar para hacer las cosas que más le gustan. “Ya no quiero resignar la literatura”, reafirma.
Lo dice mientras caminamos por Ravignani al 2300 y se frena ante una casa de dos pisos a la que mira desde abajo. Como si fuera ese pibe que siempre le aparece y que le recuerda que en una de esas habitaciones miraba películas de la época de oro de Hollywood junto a un padre parco y silencioso. Y agrega: “Acá fue donde empezó todo”.
© LA GACETA