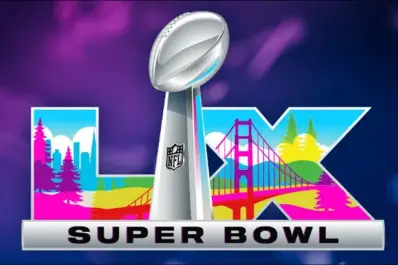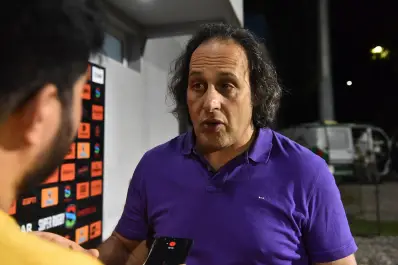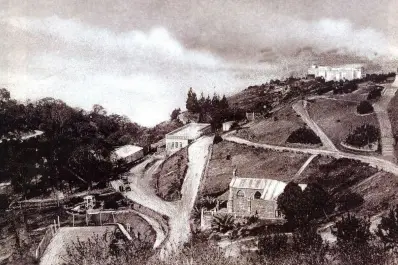Durante 60 años, con distintas tonalidades, calidad y protagonistas, Polémica en el bar fue un programa televisivo que reflejó los temas de debate de los argentinos. Fidel Pintos, Juan Carlos Altavista, Jorge Porcel, Gerardo Sofovich, Mario Sánchez y Chiche Gelblung, entre muchos otros y en distintas décadas, encarnaron arquetipos de la discusión pública: el chanta, el intelectual, el inmigrante, el trabajador, el progresista, el liberal, el conservador. Ese cruce de opiniones, argumentos, chicanas y humoradas, que irremediablemente desembocaban en la política, exhibía la dinámica de las conversaciones que se generaban en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Esos intercambios, en los que se mezclaban diversos enfoques, arbitrariedades y sesgos, finalmente se apoyaban en una mirada compartida sobre aspectos básicos de la realidad.
Nuestras polémicas, en ese “bar ampliado” que conforma el conjunto de variados espacios de discusión de nuestra sociedad, han perdido sustancia, vitalidad y sostén con alarmante velocidad. La aceptación de ciertos hechos fundamentales de la vida pública, a partir de los cuales estructuramos nuestros debates, hoy está en crisis. ¿Cómo se degrada una charla en un bar? Con simplificaciones, falacias, impugnaciones arbitrarias, recriminaciones personales, datos falsos. ¿Cómo se “pudre”? Con gritos, insultos, agravios, violencia física. Ese clima ahuyenta a los moderados, dejando solos a quienes encarnan posiciones más extremas.
El ecosistema digital que atraviesa nuestras vidas -con la fragmentación de audiencias, la generación de cámaras de eco y burbujas de sentido, y la preponderancia de un anonimato que estimula las agresiones y la polarización- está íntimamente ligado a la desconexión ciudadana de la cosa pública. A ese fenómeno global se suman acciones individuales y colectivas, con particular responsabilidad de nuestra dirigencia, que impulsan un peligroso repliegue hacia el interior de nuestras realidades parciales y nuestros prejuicios.
La democracia se apoya en un diálogo entre ciudadanos sobre los temas que nos conciernen a todos. Esa conversación requiere consensos básicos sobre la forma de ensayarla y las reglas para dirimir disputas y conflictos de intereses. La difusión del video fake de Macri, el día de las elecciones porteñas, es un ejemplo claro de contaminación del debate público. Quienes tomaron por cierta la declaración del máximo referente del Pro anunciando la baja de la principal candidatura de su partido, participaron de un acto electoral ignorando las opciones que tenían. Fue, en ese caso, un equivalente virtual de un robo de boletas en el que se daña la voluntad electoral al remover una alternativa de la paleta de opciones. La materialidad de este último ejemplo parece introducir a priori una distancia de grado con el engaño digital pero cabe preguntarse cuál es la eventual magnitud del efecto en el discernimiento de los votantes de un video que tuvo 14 millones de vistas. La escala define al fenómeno y limita la posibilidad de una autolimpieza del debate por la mera circulación de discursos.
Quienes advirtieron el engaño del video apócrifo, fueron potencialmente permeables a una maniobra que generó desconcierto, ruido. Además de referentes políticos de primer orden, miles de usuarios compartieron despreocupadamente ese video. Cada vez que compartimos noticias falsas o campañas de desinformación ensuciamos el terreno en el que debemos debatir. Así como forjamos en los últimos años una conciencia sobre la importancia del cuidado de nuestro medioambiente, debemos interiorizar los daños que generamos al diseminar basura en los ámbitos de discusión ciudadana. Cuando la sociedad de un país vive con agendas y discursos paralelos, visiones extremas y cerradas a la consideración de otras miradas, atravesada por presupuestos falsos o dominada por la incredulidad ante la contemplación de la realidad, su vida institucional pierde densidad de manera dramática. La calidad de nuestra democracia se refleja en la calidad de nuestras conversaciones. El ruido de algunos propagándose sobre el silencio creciente de muchos, es la marca sonora de una democracia vacía.