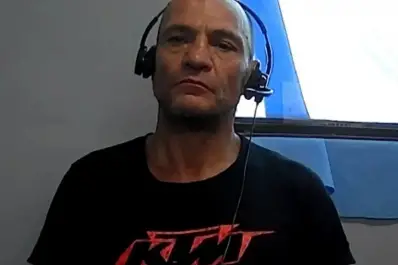capturas de video
capturas de video
Por Alvaro José Aurane - Para LA GACETA - Tucumán
¿Por qué nos indignamos y sublevamos tanto contra la guerra, usted y yo y tantos otros?, le preguntó Sigmund Freud a Albert Einstein, el 2 de septiembre de 1932. La todavía existente Liga de las Naciones promovía el intercambio epistolar entre intelectuales y acudió al hombre que revolucionó la física. Él sugirió como interlocutor al padre del psicoanálisis. El correo entre ellos se concretó un año antes de la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania.
Con los horrores de la Primera Guerra Mundial grabados en la retina, Einstein inquiere. ¿Hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? (...) ¿Cómo es posible que esta pequeña camarilla someta al servicio de sus ambiciones la voluntad de la mayoría, para la cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos? (...) ¿Cómo es que estos procedimientos logran despertar en los hombres tan salvaje entusiasmo, hasta llevarlos a sacrificar su vida? (...) ¿Es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de esas psicosis promotoras de odio y destructividad?
Freud no dará respuestas a esos interrogantes. De hecho, en esa pieza compilada en las Obras Completas bajo el título ¿Por qué la guerra?, contestará con indagaciones. Y al borde de la chicana. ¿Por qué no la admitimos (a la guerra) como una más, y no hay pocas, de las tantas penosas y dolorosas miserias y calamidades de la vida? Es que eso es lo natural, ella parece acorde a la naturaleza, ciertamente lejos del paraíso soñado, bien fundada biológicamente y apenas evitable en la práctica. ¿Por qué nos cuesta tanto partir de (esta premisa), y enfrentar las cosas como son?
Pidió perdón por su sarcasmo: No se indigne usted de la ironía de mi planteo y de mis preguntas. Pero lo que Freud manifestará en su carta, a modo de contestarse a sí mismo, resulta tan revelador como provocador. Las actitudes psíquicas que se nos imponen cada día más por el proceso de la cultura son contradichas de la manera más flagrante y violenta por la guerra, y por eso nos vemos precisados a sublevarnos contra ella, lisa y llanamente no la soportamos más, estamos hartos de guerras.
En esa expresión, no la soportamos más, se encuentra una advertencia sobrecogedora: el problema es también (por no decir “sobre todo”) de índole estética. Es la estética de la guerra -abofeteará Freud- lo que resulta insoportable. Y hasta parece que el rebajamiento estético implícito en la guerra contribuye a nuestra rebelión en grado no menor que sus crueldades.
Esta posición le valió a Freud hasta la repulsa de los pacifistas, quienes rebajaron su postura a un “pacifismo estético”. (Tal vez, una devolución de gentilezas por un cáustico párrafo en la carta a Einstein: creo que la principal razón por la cual nos sublevamos contra la guerra es que no podemos hacer otra cosa -por nuestra impotencia o imposibilidad de hacer otra cosa-. Somos pacifistas porque nos vemos obligados a serlo por razones orgánicas. Entonces nos resulta fácil justificar nuestra actitud mediante argumentos intelectuales).
Ese interrogante que Freud planteó cuando tenía 76 años, ese indagar por qué nos avergüenzan los excesos y los abusos de los hombres que la guerra siempre compila, ha cumplido 81 años. Y estuvo en boca de los tucumanos durante esta semana luctuosa. Se resume en una expresión, común pero atormentada: la “vergüenza ajena” por lo que algunos tucumanos habían hecho contra otros tucumanos.
Claro que Tucumán no está en guerra. Se encuentra, en cambio, en una posguerra infinita. Una que no es nueva: hace demasiado ya que suceden, alternativamente, la escasez de combustible, de energía eléctrica, de agua potable, de gas para la industria. Con los alimentos pasa otro tanto: por turnos, escasean el aceite, la leche, la yerba mate, el tomate...
Pero desde el lunes pasado, esa posguerra adquirió ribetes dramáticos. Las calles del centro y de la periferia fueron clausuradas con barricadas. Los vecinos se apostaron con armas de fuego en las veredas y en los techos de las casas. Bandas de saqueadores se movilizaron libremente por todas partes. Y no sólo robaron durante largas e impunes horas: también destruyeron. Esa ha sido uno de las ignominias distintivas: los comercios que fueron víctimas del despojo no sólo fueron robados, sino que fueron aniquilados.
El local de ChangoMás ubicado en el acceso sur de San Miguel de Tucumán fue dejado literalmente en ruinas. La mercadería que no pudo ser llevada fue destrozada y dejada sobre el suelo, junto con los artefactos de iluminación que antes colgaban del techo, las cajas registradoras, las ticketeras fiscales, las pizarras de ofertas... Recorrer el lugar era caminar sobre un manto de bienes arruinados que impedía, siquiera, ver el piso. La nada es una alfombra hecha con los restos de lo que era todo, que imposibilita poner los pies sobre la tierra.
Pero no fue saña contra grandes cadenas nacionales de supermercados. El mayorista Luque de Famaillá fue escenario de un enfrentamiento sin cuartel: después de cinco horas de asedio, los pocos policías que no estaban de huelga se quedaron sin balas de goma. Los saqueadores se llevaron hasta los sanitarios de los baños.
Sin embargo, tampoco fue ira contra grandes empresas. Lo atestigua el inmueble de Colón 1.450 de la capital provincial, donde alguna vez existió un supermercado propiedad de un matrimonio chino, que vivía en la planta alta del lugar. “Apolo” se llamaba el comercio. Fue apagado durante tres horas ininterrumpidas de saqueo, que comenzó a las 22.30 del 9 de diciembre y se extendió hasta las primeras horas del trigésimo aniversario del retorno de la democracia a la argentina. Se llevaron toda la mercadería, destruyeron las góndolas, incendiaron el depósito y, luego, arremetieron contra la vivienda de los dueños, en planta alta. No dejaron ni el inodoro.
Pero las descripciones que desencajan los gestos y arrancan las lágrimas son las que atestiguan que no se trató únicamente de bandas organizadas ni de ladrones de otras latitudes. Las empleadas relataron que en la rapiña intervino “gente que venía todos los días a hacer las compras”.
En Banda del Río Salí, un niño fue dejado en su cochecito mientras su madre participaban del vaciamiento de la distribuidora de Sancor. En las calles de la capital, mientras su padre manejaba la moto, una niña extendía sus brazos por completo para abarcar el televisor LCD que habían “conseguido”. En la posguerra tucumana, el recuerdo de la infancia es salir con papá y mamá a saquear por ahí.
Y ni siquiera terminó ahí. Lo que siguió en la noche de la miseria fue la batalla de los pobres. Entre las últimas horas del martes y la madrugada del miércoles la pesadilla desveló a La Costanera, que lleva la marginalidad en el nombre, la geografía y la pobreza: es un asentamiento de emergencia sobre las márgenes del río Salí. Con armas de fuego y con tumberas, sus habitantes debieron defenderse del asedio de tucumanos de otras villas que, convencidos de que muchos saqueadores habían dejado el botín en esas casillas, intentaban robarles lo robado.
Entonces, comenzó la asignación de responsabilidades. Emergieron las hipótesis de la conspiración: todo fue orquestado. Y las teorías la de espontaneidad: lo muestren como lo muestren, fue un estallido social. Pero esta búsqueda de culpables (el Gobierno, los saqueadores, la Policía, los desestabilizadores, la inflación...) es en realidad una desesperada búsqueda de razones que alivien la insoportable estética del saqueo: tucumanos ultrajando tucumanos.
El Tucumán de posguerra rezuma a Freud. No sólo es la crueldad lo que genera el repudio de los hombres, sino también (por no decir “sobre todo”) el hecho de que los abusos y los excesos exhiben algo que no se debería mostrar. Un costado latente de la naturaleza humana que debería permanecer tapado. Oculto. Invisible.
Es más: hay crueldadades que son repudiadas desde lo políticamente correcto, pero que se encuentran perfectamente naturalizadas. Para verlas importa el “cuándo” antes que el “qué”. Lo que explotó “ahora” viene incubándose largamente. Por eso, cualquier explicación atada al presente terminará en la pasajera coyuntura. Ese es el mal trámite para la violencia subjetiva: quedarse en la superficie y reducirla a “cosa de locos”. A “irracional”. Pero ni siquiera es ilógica. Todo lo contrario.
La violencia individualizable, la que es cometida por individuos identificables, emerge, se alimenta, se sustenta de otras violencias, que han sido legitimadas por la sociedad y su modelo político y económico. Una de esas violencias del sistema (para seguir a Slavoj Zizek en Sobre la violencia), es la objetiva: conviven, sin que nadie se escandalice lo suficiente, antiguas y nuevas riquezas alarmantes al lado de eternas pobrezas oprobiosas. Y en medio no hay mucho más que cercas perimetrales, fuerzas de seguridad y esa creación fantástica llamada “clase media”. Esa violencia objetiva tiene su lenguaje: la violencia simbólica. Su versión vulgar es conocida: estigmatiza a los pobres (les adjudica toda la responsabilidad del drama) y los discrimina llamándolos por el color más oscuro. Pero su versión culta es más dañina: dice que pobres hubo siempre. Y que siempre los habrá.
Nadie se hace cargo de estas violencias.
Peor aún: la mayoría prefiere no verlas.
Por eso, cuando la marginalidad aflora, escandaliza e, increíblemente, sorprende.
Los saqueos son despojos delictivos e injustificables. ¿Y la miseria?
No debe tampoco asombrarnos que el relajamiento de las relaciones morales entre los pueblos haya repercutido en la moralidad del individuo, pues nuestra conciencia no es el juez incorruptible que los moralistas suponen, es tan sólo, en su origen, «angustia social», y no otra cosa, razonó Freud al reflexionar sobre la guerra, pero no en su carta a Einstein, sino antes. Mucho antes.
Allí donde la comunidad se abstiene de todo reproche, cesa también la yugulación de los malos impulsos, y los hombres cometen actos de crueldad, malicia, traición y brutalidad, cuya posibilidad se hubiera creído incompatible con su nivel cultural, precisó en sus Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, en 1915.
De este modo, aquel ciudadano del mundo civilizado al que antes aludimos se halla hoy perplejo en un mundo que se le ha hecho ajeno, viendo arruinada su patria mundial, asoladas las posesiones comunes y divididos y rebajados a sus conciudadanos, advirtió cuando la Gran Guerra cumplía un año de atrocidad.
Cualquier parecido con la realidad cumplirá un siglo en poco menos de dos años.
Álvaro José Aurane - Licenciado en Comunicación Social, prosecretario de Redacción de LA GACETA, prof. de Historia Contemporánea en la Unsta