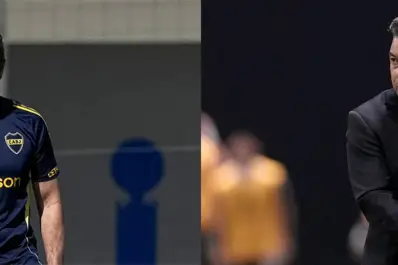PRECOZ. En París, a los 18 años, Kaminsky se unió a la Resistencia Francesa. The New York Times Videos.-
PRECOZ. En París, a los 18 años, Kaminsky se unió a la Resistencia Francesa. The New York Times Videos.-
PAMELA DRUCKERMAN / THE NEW YORK TIMES
PARIS.- Es 1944 y París está ocupada por los nazis. Cuatro amigos pasan sus días en una habitación pequeña, arriba de un banco. Los vecinos creen que son pintores, coartada que inventaron para explicar el olor a químicos. Pero son miembros de una célula de resistencia judía y están operando un laboratorio clandestino, para hacer pasaportes falsos para niños y familias que están por ser deportados a campos de concentración. El miembro más joven del grupo, el director técnico del laboratorio, es prácticamente un niño: Adolfo Kaminsky, de 18 años.
Si estás dudando si hiciste suficiente en tu vida, no te compares con Kaminsky. Para su cumpleaños número 19, él ayudó a salvar a miles de personas con documentos falsos para que pudieran escapar o esconderse. Luego, pasó a hacer papeles para personas en casi todo gran conflicto de la segunda mitad del siglo XX.
Ahora, a los 91, Kaminsky es un hombre pequeño con una larga barba blanca, que arrastra los pies por su barrio, con ayuda del bastón. Vive en un departamento humilde, para personas con pequeños ingresos, no muy lejos de donde era su laboratorio.
¿Por qué hizo llevó adelante Kaminsky, un adolescente peseguido, todo lo que hizo? No fue por la gloria. Él trabajaba en secreto y sólo habló de esto muchos años después. Su hija, Sara, aprendió la historia completa de su padre cuando escribió Adolfo Kaminsky: la vida de un falsificador.
Tampoco fue por el dinero. Kaminsky dijo que jamás aceptó plata por las falsificaciones, así podía trabajar sólo por causas en las que creía. Vivía sin recursos y se mantenía con lo justo trabajando como fotógrafo. Su labor durante la guerra puso tanta tensión en su visión, que eventualmente quedó ciego de un ojo.
Aunque era un falsificador habilidoso –arreglaba los pasaportes raspándolos y creó una máquina que los hacía ver más viejos-, había poco para disfrutar sobre este trabajo. “El más pequeño error podía enviar a alguien a la cárcel o a la muerte”, me dijo. “Era una gran responsabilidad. Era pesado, no era todo placer”. Años después, todavía se siente atormentado por su trabajo. “Pienso en la gente que no pude salvar”.
Kaminsky empatizó con los refugiados en parte porque él mismo era uno. Nació en Argentina, después vivió en Rusia y de ahí en París, de donde fue expulsado. Cuando Adolfo tenía 7 años, su familia, que para ese entonces tenía pasaporte argentino, pudo reunirse con sus parientes en Francia. “Ahí me di cuenta del valor de la palabra ‘papeles’”, me explicó.
Cuando dejó la escuela, a los 13 años, para ayudar a su familia, trabajó de aprendiz en un local donde teñían ropa. Pasó horas tratando de descubrir cómo remover manchas, leyó libros de química e hizo experimentos en casa. “Mi jefe era ingeniero químico y respondía a todas mis preguntas”, contó. Los fines de semanas, ayudaba a un químico en una lechería, a cambio de manteca.
En el verano de 1943, él y su familia fueron arrestados y enviados a Drancy, el campo de internación para judíos cerca de París, que era la última parada antes de los campos de la muerte. Esta vez, sus pasaportes los salvaron. El gobierno de Argentina realizó una protesta por la detención de la familia, así que se quedaron en Drancy por tres meses. Miles de otros fueron a la muerte.
Los Kaminsky fueron eventualmente liberados, pero no se encontraban seguros en París, donde los judíos estaban bajo peligro de arresto en todo momento. Para sobrevivir, tendrían que vivir clandestinamente. El padre de Adolfo consiguió que un grupo de resistencia judía les hiciera documentos falsos para la familia y mandó a Adolfo a buscarlos. Cuando el agente le contó a Adolfo que estaban luchando para borrar una tinta azul de los documentos, él les recomendó usar ácido láctico, un truco que aprendió en la lechería. Funcionó y lo invitaron a unirse a la resistencia.
La célula de Kaminsky era una de varias. Él conseguía datos de quien estaba por ser arrestado, después advertía a las familias y al final les daba papeles nuevos.
El grupo se focalizaba en los casos más urgentes: niños que estaban por ser enviados a Drancy. Ellos ubicaban a los niños en casas rurales o conventos o los trasladaban de contrabando a Suiza o España. En una escena del libro, Kaminsky se queda despierto dos noches para llenar una enorme cantidad de papeles. “Era un cálculo simple: en una hora podía hacer 30 documentos, si dormía una hora, 30 personas morían”.
Historiadores calculan que la resistencia judía francesa salvó a 10.000 niños. Unos 11.400 niños fueron deportados y asesinados.
Después de la guerra, Kaminsky no planeaba seguir trabajando como un falsificador. Pero, a través de las redes que formó durante la guerra, otros movimientos se pusieron en contacto con él. Siguió falsificando papeles por 30 años más, en conflictos tan variados como la guerra de la independencia de Argelia, la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y la Guerra de Vietnam. Él estimó que en 1967 falsificó papeles para personas en 15 países.
A corta distancia, su idealismo obstinado fue sin duda enloquecedor. Tuvo dos hijos poco después de la Segunda Guerra Mundial, pero no les pudo contar ni a ellos ni a su ex mujer sobre su trabajo clandestino, así que ellos no entendían por qué los visitaba tan ocasionalmente. Sus novias siempre creyeron que estaba ausente porque las engañaba. Iba a vivir con una mujer en EEUU, pero finalmente nunca viajó, porque se unió a la resistencia de Argelia. “Salvé vidas porque no soporto las muertes innecesarias. Simplemente no lo aguanto”, me contó. “Todos los humanos somos iguales, cualesquiera sean sus orígenes, sus creencias, sus colores. No hay superiores ni inferiores. Eso no es aceptable para mí”.
En 1971, convencido de que muchos grupos distintos conocían su identidad, y que podría ser capturado y enviado preso, Kaminsky renunció para siempre y se dedicó a enseñar fotografía. En una visita a Argelia, conoció a una joven estudiante de derecho, de ascendencia tuareg, que era hija de un imán de ese país. Todavía están casados y tuvieron tres hijos. La última vez que vi a Kaminsky me mostró una fotografía que tomó después de la liberación de París. Se ve a 30 chicos que salían de un escondite y que esperaban juntarse con sus padres.
Él sabe que hay chicos que viven lo mismo ahora y que tienen pasaportes que les pueden costar la vida. “Hice todo lo que pude mientras pude. Ahora ya no puedo”, dijo. Seguramente, pero el resto de nosotros, sí.