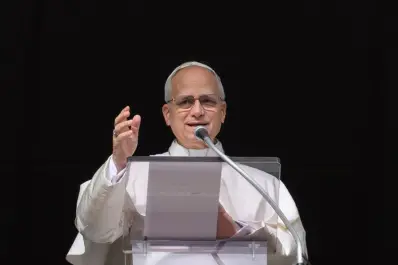ARCHIVO
ARCHIVO
Para realizar un análisis objetivo de lo que nos dejó el debate, debemos partir de la base de que ninguno de ambos encuentros fue concretamente un debate. Cada candidato creó su propio microclima discursivo ajeno a lo que los otros pudieran decir.
El segundo fue tan gris que la gran mayoría de los medios dedicaron su cobertura a la supuesta tensión entre Mauricio Macri y Alberto Fernández fuera del escenario, como si se tratara de una previa de boxeo para sumar una tensión irrelevante.
Fuera de estos cruces anecdóticos, queda claro que el evento fue diseñado para tener a sus protagonistas entre algodones, asegurando que los únicos momentos incómodos fueran los que ellos mismos generaron. A todas luces, no hubo ningún escenario en el cual los equipos de campaña tuvieran que prepararse para enfrentar algún nivel de incertidumbre.
Esa previsibilidad se debió principalmente a la falta de participación de los moderadores. Resulta pertinente reflexionar sobre la motivación de los organizadores para convocar a algunos de los periodistas más renombrados de la Nación y luego emplearlos en una tarea que casi podría haberse realizado de manera automática. Para las próximas elecciones, el formato del debate presidencial deberá madurar hacia una instancia superadora en la cual los candidatos se vean obligados a retomar el sano ejercicio de la retórica y la sana discordia, ausentes desde hace varias décadas.
Si no se abordan estas cuestiones, es posible que veamos un retorno de la apatía política por parte de un electorado que demostró su interés, con picos de 32 puntos de rating en sus mejores momentos y récord de búsquedas respecto a candidatos y sus propuestas en las redes.
En esta ocasión, pareciera ser que luego de dos jornadas y casi cinco horas de debate, iremos nuevamente a las urnas sin saber mucho más de lo que ya sabíamos respecto a los candidatos y sus propuestas.
Si no queremos repetir este escenario en cuatro años, deberemos partir por aceptar que el debate presidencial sigue siendo una deuda pendiente. (Télam)