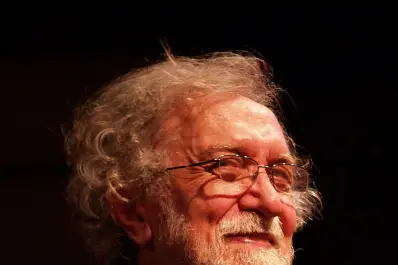Educar y ser educado ha sido el gran desafío en este año pandémico. El coronavirus impuso forzosamente nuevas formas de vincularse entre los alumnos de todos los niveles y edades con sus docentes. El resultado alcanzado no se verá en el corto plazo porque los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen aspectos acumulativos (lo que se aprende ahora es la base de lo que se incorpora como conocimiento después) que sólo con el tiempo se puede determinar si existieron o no.
Tener que elegir entre salud y educación entrañaba un engaño. Cualquier opción que se tomase era mala, más aún cuando la ecuación entre ambos campos debe ser una suma y nunca una resta. Toda imposición de coyuntura, hija de las decisiones de emergencia ante un hecho inédito, merece ser revisada en el tiempo siguiente (no mucho después) para crear las condiciones de análisis y corrección que lleven a remediar errores de la circunstancia.
Uno de los problemas más desafiantes en lo educativo fue la enorme brecha tecnológica que existe, que por zonas geográficas se visualizan como abismos. La asimetría existente de disponibilidad y accesibilidad a redes sociales tiene dos planos: el económico (muchísimas familias carecen de recursos como para tener celulares de avanzada generación, pagar por wifi domiliciario o recargar el móvil para seguir una clase) y el geográfico (amplios territorios del país no tienen coberturas de internet o son deficitarias). Para superar este frente, se debió recurrir a herramientas del siglo pasado, como las fotocopias o el copiado a mano de las tareas, tema que fue ampliamente cubierto por LA GACETA.
Se podrá alegar que la urgencia impidió la adecuación de la red tecnológica para afrontar la demanda. Pero, en realidad, la deuda es de vieja data y debería haber sido saldada hace ya tiempo, especialmente por el concepto de que las empresas prestadoras de esos servicios responden a concesiones del Estado, con pliegos de inversión aprobados al otorgar los permisos de funcionamiento.
Otro frente que se debió atender fue el de la formación y capacitación docente, que debía incluir la transformación conceptual del dictado presencial de clases (en todos los niveles, se reitera) a la virtualidad. Esta mutación no es de forma sino de fondo: la interacción con los alumnos implica la construcción colectiva del conocimiento, y realizarla a través de una pantalla no alcanza ese objetivo, aunque sea en clases sincrónicas y se convoque a la participación, con todos en el aula on line al mismo tiempo. Y si el material docente ha sido subido a internet para que cada alumno lo vea cuando quiera o pueda (modelo asincrónico), directamente se esfuma la ilusión de crear saberes en conjunto.
En este fin de año se afronta el dilema de precisar cuáles son los contenidos mínimos que debían incorporar los alumnos en el año; cómo, de qué manera y con qué herramientas evaluar; y qué significa aprobar una materia determinada, según cada nivel de la educación, incluso cuando 2020 y 2021 están integrados como una unidad pedagógica común.
Pasar de grado o de curso por decreto o aprobar una materia sin poder demostrar fehacientemente cuánto se sabe de su contenido, evidencian fallas en el sistema educativo. Y su corrección a futuro puede hacer perder años clave en la formación de niños, jóvenes y profesionales argentinos.