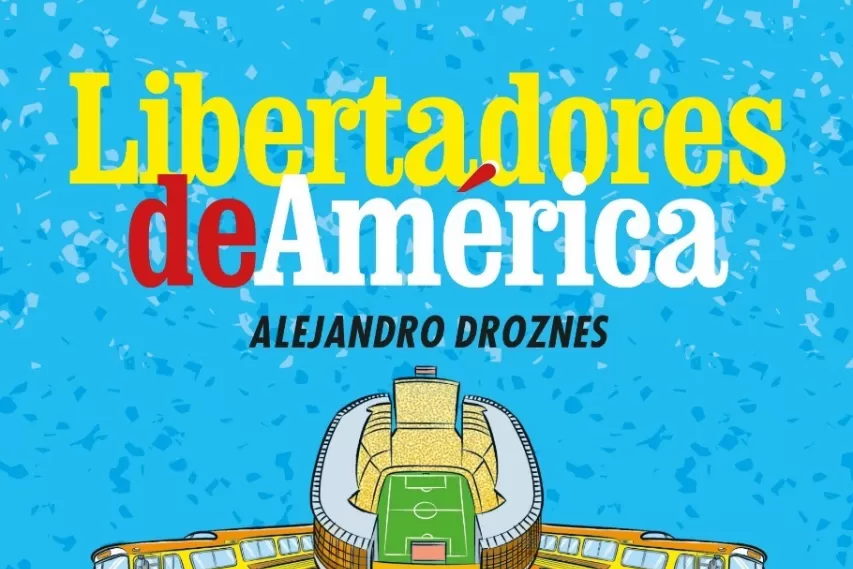 TAPA DEL LIBRO "Libertadores de América".
TAPA DEL LIBRO "Libertadores de América".
Por efecto de la costumbre dejamos de notar ciertas cosas que están a simple vista. La Copa Libertadores de América es un buen ejemplo: en estos 67 que pasaron desde que el Torneo de Campeones de América tomó ese nombre, dejamos de ver el homenaje que encierra y nos enfocamos solo en el fútbol. "Libertadores de América", el primer libro de Alejandro Droznes, se propone remediar de esa suerte de saciedad semántica abordando la historia de los Libertadores a los que la Copa rinde tributo, pero de una manera particular: sirviéndose del fútbol y del torneo mismo como el vehículo para recorrer en tiempo y espacio diferentes ciudades que jugaron un papel clave en la emancipación de Sudamérica y su evolución hasta la entidad multicultural que es hoy. El fútbol y la Copa son la excusa perfecta para Droznes de conocer (y compartir) esas diferencias, muchas de ellas palpables en la atmósfera única de un estadio de fútbol.
El relato se construye en un viaje de más de dos años por una decena de ciudades, como Buenos Aires, Guayaquil, Sao Paulo y...Tucumán. La clasificación de Atlético a la Copa Libertadores en 2017 fue uno de los disparadores creativos de "Libertadores de América", que dedica uno de sus capítulos más jugosos al "reencuentro" de Tucumán con su pasado americano, cuando no era la más pequeña de las provincias argentinas sino una región clave en el centro del Virreinato del Alto Perú, cuya importancia era muy superior a la de Buenos Aires. Todo esto desde la perspectiva de un "porteño" que visitó por primera vez Tucumán más interesado en asistir a la misa "decana" en el José Fierro que en recorrer la Casa Histórica. De hecho, el propio autor califica a Atlético como uno de los equipos más importantes del libro.
El libro "Libertadores de América", editado por Blatt & Ríos, se puede conseguir en Tucumán en cualquier sucursales de Cúspide (San Martín 801 y 25 de Mayo 471). En redes sociales: @deamerica_ (Instagram y Twitter).
A continuación, un extracto del capítulo dedicado a Tucumán y la aventura copera de Atlético:
Al confirmarse que Atlético Tucumán jugaría por primera vez la Copa Libertadores empecé a preparar un viaje a esa provincia del norte argentino. Quería presenciar un partido que no estaba en los planes de nadie y que sin duda quedaría en la memoria de todo un pueblo, pero me animaba además la idea de que el inesperado roce internacional del equipo suponía en los hechos, y por una vía absolutamente imprevista, la vuelta de “el” Tucumán al continente.
En vistas a mi próximo desplazamiento visité la Casa de la Provincia de Tucumán, ubicada en el centro de Buenos Aires. Mi objetivo era doble. Quería informarme sobre las opciones de alojamiento en la capital provincial y, lo más importante, recabar información sobre la riquísima historia de la provincia. Suponía que en aquella dependencia habría una biblioteca bien abastecida. No la había: el material bibliográfico que encontré disponible se reducía a una añeja y deprimente folletería. En cambio, la visita a la oficina dedicada a promover el turismo fue muy fructífera. Entré y pregunté por las opciones de alojamiento en San Miguel. Mi interlocutor me preguntó si realmente iba a ir a San Miguel, y si no prefería recibir información de alguno de los paraísos que la provincia suele ofrecer al visitante, como Tafí del Valle. Le respondí que no: que quería información de San Miguel. Entonces, muy extrañado, me preguntó por qué iba a ir a la capital provincial y qué pensaba hacer ahí. Le expliqué que viajaría especialmente para ver el partido de Atlético Tucumán contra El Nacional, un equipo ecuatoriano, por la Copa Libertadores. Entonces el promotor tucumano saltó de su silla y empezó a golpear las paredes y a proferir exclamaciones de aliento al equipo que pronto tendría su debut internacional. Cuando la situación se serenó me preguntó por qué, siendo porteño, estaba interesado en la inminente gesta de un remoto equipo del interior. Le respondí que la participación de Atlético Tucumán en la Copa Libertadores significaba, a mi modesto entender, el reencuentro de “el” Tucumán con su verdadero ámbito. De hecho, eso mismo anunciaba el propio club a través de las redes sociales, bajo la consigna #TucumánDeAmérica. Entonces el exaltado tucumano explicitó lo que era evidente (“estamos convulsionados”, dijo) y me prometió que, en virtud de sus contactos, me iba a conseguir una entrada para el partido más importante en la historia de la provincia. Obviamente, él también iba a viajar mil kilómetros hasta San Miguel y también iba a ir a la cancha.
***
El Inca tenía su asiento y corte en Cuzco pero le gustaba pasear por sus dominios, que eran muy extensos. Iban desde el río Angasmayo, en el extremo norte, hasta el río Maule en el extremo sur: desde la actual Colombia hasta el actual Chile. Miles y miles de kilómetros en los que el Inca reinaba, todo un continente reducido a su obediencia y servicio, un sinfín de gente viviendo en el regalo de la paz. Regiones y comarcas, en fin, en las que imperaba el Hijo del Sol y por las que le gustaba pasear. Y así fue que en uno de esos paseos, estando el monarca en una región al sur del imperio, vinieron unos embajadores del país del Tucumán que fueron admitidos a su presencia. Eran unos indios lules que habían dejado su quietud y patria para ir en demanda del Inca, postrarse ante él y suplicarle que los cobijase en su imperio. Querían abandonar sus bárbaras costumbres, ser sus vasallos y formar parte de la casta del Sol. El Inca les dijo que eso estaba muy bien y mandó ministros para que los doctrinasen y también para que mirasen por la hacienda que se había de aplicar para el Sol y para el Inca.
***
Llegué a San Miguel el mismo día del partido contra El Nacional, al amanecer. Me desperté justo cuando el micro pasaba frente al cartel que está en la entrada de la ciudad y que dice “Bienvenidos al Jardín de la República”. Lo primero que hice fue encontrarme con el convulsionado promotor turístico que había salido eyectado de su silla en Buenos Aires. Él ya había llegado, y me dio la entrada en un bar frente a la Plaza Independencia. Después me dediqué a pasear un poco. Fui a ver la Casa Histórica, que los porteños solemos llamar “Casita”, donde se firmó la Declaración de la Independencia. Pero mi ansiedad estaba puesta en otro lugar. Por eso, sin prisa pero sin pausa, fui derivando hacia la cancha, donde el acontecimiento tendría lugar. En el camino me topé con una calle que se llamaba Camino del Perú, y noté que en San Miguel se vende sándwich de milanesa a cada paso.
Quisiera aclarar, por si hiciera falta, que mis lecturas sobre la historia tucumana habían terminado por generarme una visión un tanto idílica de la provincia, más cercana a las páginas del Ensayo histórico sobre el Tucumán de Paul Groussac, que había conseguido en Buenos Aires, que a la realidad que pronto conocería. Así que debo admitir que lo que esperaba encontrar cuando me acerqué al Estadio Monumental José Fierro (cuyo nombre aún ignoraba) era ¡ay! la realidad reposada y provincial que había descubierto en las páginas del entrañable maestro francés.
Me bastó aproximarme al estadio para notar cuánto había cambiado la comarca desde que Groussac la describiera en 1882. Por un lado, porque los tucumanos se habían multiplicado por millares: los había colgados de las tribunas, sentados en las esquinas y abarrotando las calles. Y por otro porque la escena tenía un matiz satánico por los visos humeantes que le daban decenas y decenas de parrillas instaladas en las veredas. Así las cosas, tuve que olvidar la “incomparable salubridad” que formulara Groussac y entenderme con el presente. Y en el presente, o en lo que entonces fue presente y ahora es recuerdo, el José Fierro estalló en su noche más impensada: Fernando Zampedri hizo un gol a los dos minutos, los ecuatorianos empataron, David Barbona hizo otro pero los ecuatorianos volvieron a empatar y finalmente Atlético Tucumán igualó en dos goles. No era un buen resultado para el equipo local, ya que debía jugar a la semana siguiente a dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, en la helada altura de Quito.
Cuando la multitud se desconcentraba, las tribunas quedaron al desnudo y, escrita sobre las gradas, se pudo ver una inscripción conmovedora que había permanecido oculta por la hinchada, escrita a lo largo de la tribuna que da a la calle Laprida. La habían pintado por la participación del equipo en la Copa Libertadores. Decía, simplemente, “Tucumán - América”.
***
El Inca admitió a aquellos indios lules en su reino ilustre y famoso y muy grande, y les mandó parientes para que los instruyesen en la veneración del Sol. Y una de las consecuencias de este anhelado vasallaje fue que el Qhapaq Ñan empezó a pasar por Tucumán. El Qhapaq Ñan era la extensa red de caminos del imperio incaico que nacía en la plaza principal de Cuzco: de ese recinto o ´kancha´, para usar la palabra quechua, salían cuatro calles que recorrían el territorio hasta su término y confín. La red estaba hecha con tanto ingenio y artificio que abarcaba buena parte de América imponiéndose o adaptándose a cualquier accidente del terreno: en la montaña surcaba la nieve y en el desierto atravesaba la arena, y se transformaba en puente cuando había un río o en escalera cuando había un precipicio. La calzada medía, y mide allí donde sigue existiendo, unos cuatro metros de ancho, y estaba hecha de unos bloques de piedra sabiamente labrada y mejor dispuesta. Gracias a él, las partes más distantes de un imperio que abarcaba treinta y cinco grados de latitud (cuatro países actuales) se relacionaban íntimamente unas con otras y entraban en inmediata correspondencia.
Los tucumanos de entonces, como flamantes vasallos del Hijo del Sol, empezaron a ver pasar esa senda reluciente. Es probable que el Qhapaq Ñan tucumano no tuviera el esplendor de la porción cuzqueña del camino, pero al menos pasaba. Esto significó que un tucumano de aquellos tiempos podía echarse a andar y llegar sin mayores problemas a las zonas más remotas del continente. Hay algo hermoso en esa senda que, como un río de piedra, alguna vez permitió un desplazamiento relativamente suave por la inmensidad de América.




























