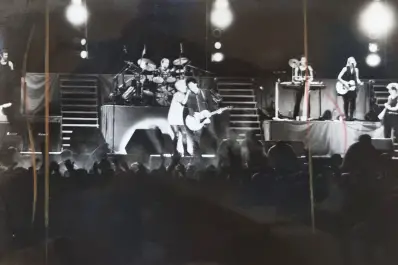Por Alejandro Urueña - Ética e Inteligencia Artificial (IA) - Founder & CEO Clever Hans Diseño de Arquitectura y Soluciones en Inteligencia Artificial. Abogado. Diplomado en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales.
Y María S. Taboada - Lingüista y Mg. en Psicología Social. Prof. de Lingüística General I y Política y Planificación Lingüísticas de la Fac. de Filosofía y Letras de la UNT.
La IA se crea con el objetivo de emular el cerebro humano. De allí surge la designación pero, como se trata de una tecnología y el cerebro humano es sumamente complejo, al concepto de inteligencia se le añade la calificación de “artificial”. La pregunta es entonces, ¿en qué medida la IA puede parangonarse a nuestra inteligencia, característica propia y única de nuestra especie? La estrategia de identificación (¿o simulación?) no concluye allí. Progresivamente el campo de lA se va apropiando de terminología propia del conjunto de ciencias que estudian el cerebro, el sistema nervioso, el lenguaje y la psiquis humana (entre otras). Y toma prestados conceptos tales como “procesamiento del lenguaje natural”, “redes neuronales”, “comprensión y producción”, “inferencias”, etc. No es inocente la apropiación. Hasta el presente, los algoritmos no poseen ni neuronas, ni lenguaje, ni comprenden ni producen pensamientos, discursos, sentimientos, valoraciones como un humano. Este uso de la terminología de otras ciencias simplifica deliberadamente la complejidad de la anatomo-fisiología, de las capacidades, características y atributos del homo sapiens e intenta hacernos creer que sus metáforas no son tales, sino “realidades” paralelas. A tal punto, que algunos de sus defensores más entusiastas han predicho la condición de “singularidad” (R. Kurzweil, 2005): una máquina que contiene, reproduce y proyecta a la eternidad la potencialidad de un humano, pero sin su cuerpo. De paso, digamos, que la fecha propuesta por su autor para los inicios de tal logro ya fue superada sin que se alcancen las primeras evidencias de tal hazaña. (Y, de paso también que, en lugar de la singularidad, lo que apareció fue la pandemia, que sin duda desafió el conocimiento humano y favoreció un paso gigantesco en el desarrollo de la IA).
El problema no está solamente en las terminología y estrategias discursivas que los creadores y empresas de la IA emplean para publicitar maravillas aún utópicas. De hecho – y como hemos señalado en otros artículos-, es exponencial el avance que ha alcanzado en la última década para resolver problemas y desafíos de la vida diaria y del campo científico y profesional. La IA -con sus soportes y riesgos- esta presente en nuestra cotidianeidad facilitándonos – a quienes tenemos acceso- una enorme cantidad de actividades. El problema radica en cuánto confiamos y le confiamos a los algoritmos: qué hacemos con la información que nos proporciona y qué hacemos para que no se apropie de nosotros. Y más allá, el inconveniente no se inicia allí: porque la confianza depende (o debiera depender) de nuestra posibilidad de analizar inteligentemente, críticamente toda información que nos llega mediada por la tecnología.
Desde que las redes se han configurado en un medio indispensable para interactuar con otros, se ha acrecentado el fenómeno de credibilidad sobre lo que allí circula sin constatación de su evidencia como tal. Para una gran parte de la población, la información que navega en las redes es, por sí misma, certera y no sólo se la consume (tal vez se la deglute, sin procesar) sino que se la difunde y se la “viraliza”. Esta es otra pandemia que no ataca directamente nuestros cuerpos sino nuestros cerebros. A pesar de que muchos discursos que nos “llegan” en las redes son en sí mismos contradictorios, presentan estadísticas a simple vista erradas, confunden certeza con valoración, se expanden y multiplican al instante de la recepción gracias a internet y a la IA. Muchos de sus consumidores terminan actuando como inteligencias artificiales, como algoritmos que se alimentan de datos y generan “conclusiones” fundadas en la cantidad y en un entrenamiento reproductivista, sin ponerlas en cuestión. Se subvierte así la base creativa y la capacidad de análisis crítico de nuestra condición inteligente y se reduce la potencialidad de nuestro cerebro y psiquis. ¿Nos convertiremos en máquinas de una IAcracia, de una modalidad de gobernanza sometida a los algoritmos, que nos transformará en sumisos ciborgs? (Vale aclarar, de una modalidad de gobernanza “de máquinas” detrás de las cuales hay humanos que las producen y las operan con fines de poderío económico y social)
Las máquinas necesitan una enorme cantidad de datos (todo lo que circula en la web) para funcionar y un tipo de procesamiento y entrenamiento que posibilite relacionarlos en el menor lapso de tiempo. Nosotros, los humanos, no necesitamos esa cantidad porque fundamos nuestra inteligencia en la interacción y cooperación con otros, en la potencialidad múltiple del lenguaje y en la experiencia (para sólo mencionar algunos aspectos centrales). La interacción nos permite aprender lo que los otros saben y a la vez brindarles nuestro conocimiento, sin necesidad de alimentarnos del total de los datos existentes que, por otra parte, nuestra memoria no podría abarcar. La experiencia nos permite comparar y cotejar lo que aprendimos con otros y sacar conclusiones válidas fundadas en la evidencia. El lenguaje humano posibilita compartir la representación simbólica de todo lo que existe a partir de un procesamiento sumamente económico y productivo que consiste en la combinación de unas pocas decenas de sonidos articulados o de señas (esto último, en el lenguaje de señas, que es la otra modalidad del lenguaje humano). Con esa cantidad limitada de unidades de base podemos construir los infinitos símbolos que representan los fenómenos y objetos del mundo (tangibles e intangibles), sus complejas relaciones, las relaciones entre nosotros y con el mundo, en un proceso infinito de transformaciones que tienen que ver con los cambios de nuestro entorno natural, social y cultural. Pero a la vez, cada uno de los símbolos, las palabras, tienen múltiples significaciones: por ejemplo, la palabra “banco” puede significar un asiento, una entidad financiera, un montículo (“banco de arena”), una acción (“bancame”: esperame; “no lo banco”: no lo tolero). Es decir, relacionamos los símbolos con los contextos o situaciones en los que los decimos y posibilitamos una significación pluridimensional. Con nuestro lenguaje simplificamos cuantitativamente la información, pero la potenciamos cualitativamente estableciendo causas, relaciones y efectos que no están explícitos.
Hemos construido como especie la capacidad de crear conocimiento, analizarlo, valorarlo, cotejarlo, determinar su validez o no en relación con los contextos en los que desarrollamos nuestra experiencia y transformarlo continuamente. Hasta ahora, la “inteligencia” de los algoritmos no comparte esas capacidades múltiples, gracias a las cuales existe como tecnología. Hasta ahora, ninguna tecnología puede producir pensamiento, lenguaje, sentimiento y valoración como los homos sapiens. Por eso, cuando tratamos por ejemplo al chatbot como un humano y le pedimos información basada en la experiencia, nos contesta que no puede hacerlo, que sólo puede procesar textos y datos que están en la web.
Vale entonces mirar el espejo de la pantalla y mirarnos, volver a interrogarnos inteligentemente, como sabemos hacerlo desde hace cientos de miles de años, sobre lo que la tecnología que creamos nos proporciona. Ser críticamente conscientes del origen de la información, de sus relaciones explícitas e implícitas, de su validez y validación; compartirla y debatirla, comparar razonamientos, posiciones, valoraciones que en la cooperación iluminan aspectos no visibles. Fortalecer nuestro potencial humano con la tecnología que hemos alcanzado y cooperarnos como humanidad. Si la tecnología va a ser usada para dividirnos y falsear la realidad y a nosotros mismos, lejos de aprovechar lo que hemos creado, iremos construyendo el camino de la destrucción. Y no serán las máquinas las culpables.
A lo largo de la historia, hemos presenciado cómo el ser humano ha creado herramientas que, en principio, debían simplificar tareas y mejorar nuestra calidad de vida. Desde el descubrimiento del fuego hasta la revolución industrial, cada avance ha transformado nuestras sociedades de maneras imprevistas. La inteligencia artificial no es diferente en ese sentido, pero lo que la distingue es su capacidad para cambiar, no solo nuestras tareas cotidianas, sino también nuestra manera de pensar y entender el mundo. En este punto, la IA no se limita a ser una simple herramienta: se presenta como una extensión de nuestra mente, un reflejo de nuestros deseos, miedos y aspiraciones. ¿Estamos listos para lidiar con las implicancias filosóficas de convivir con una tecnología que intenta replicar la esencia de lo que nos hace humanos?
Esta reflexión nos lleva a una encrucijada. Si bien la IA puede emular procesos que parecen “inteligentes”, aún le falta el componente más vital que define nuestra humanidad: la conciencia y la empatía. Las decisiones basadas en algoritmos, por más eficientes que sean, carecen de una brújula moral, lo que las hace peligrosas si se implementan sin la supervisión adecuada. Es aquí donde entra en juego nuestra responsabilidad colectiva. No podemos permitir que los avances tecnológicos avancen más rápido que nuestra capacidad de comprender sus consecuencias éticas. La ciencia, como herramienta de poder, debe estar al servicio de un bien mayor, y es necesario que como sociedad definamos con claridad cuáles son los límites que no debemos cruzar.
El gran desafío que enfrentamos no es tanto la creación de una inteligencia superior, sino la construcción de un futuro donde el ser humano no se vea relegado a un segundo plano. La tecnología debe ser nuestro aliada, no nuestra reemplazante. Debemos educar a las futuras generaciones para que comprendan que la verdadera inteligencia no se mide en la cantidad de datos procesados por segundo, sino en la capacidad de conectarse con el otro, de colaborar, de crear puentes entre distintas formas de pensamiento. Si no tomamos conciencia de esto, corremos el riesgo de que nuestras vidas se vuelvan simples algoritmos en un sistema que ya no nos pertenece.
La inteligencia artificial, con todo su potencial, jamás podrá reemplazar el milagro de lo humano. Somos mucho más que datos; somos experiencias, sentimientos, sueños y vínculos que trascienden cualquier fórmula matemática. Si queremos que la tecnología sirva a la humanidad, debemos asegurarnos de que nunca olvide su propósito: mejorar nuestra existencia sin despojarla de su esencia. La responsabilidad está en nuestras manos: usar la tecnología para potenciar nuestras capacidades creativas y, sobre todo, para conectarnos más profundamente con aquello que nos hace verdaderamente inteligentes: el corazón humano y/o la inteligencia del corazón.