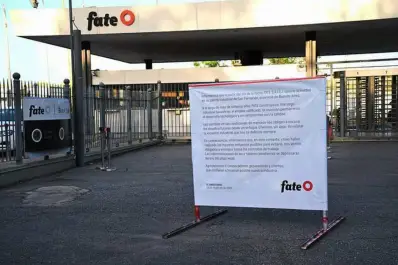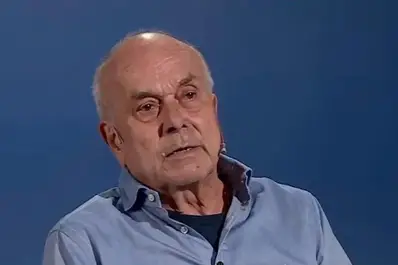Los últimos datos sobre el mercado laboral difundidos por el Indec parecen alarmantes, aunque mirados con seriedad sólo son preocupantes. No suena alentador, pero modera el catastrofismo.
Resulta chocante comparar el primer trimestre de 2025 (dato reciente) con el último de 2024 porque la tasa de desempleo pasó de 6,4 por ciento de la población económicamente activa (personas con una ocupación o que no tienen pero la buscan, PEA) a 7,9 por ciento mientras que la tasa de empleo, o sea el total de quienes trabajan sobre toda la población, bajó de 45,7 a 44,4 por ciento.
Algunas especificaciones: desempleado no es quien no trabaja sino quien no trabaja pero busca activamente un empleo. Quien no busca es un inactivo, y se puede serlo por muchos motivos. Por ejemplo, por edad (un niño), por otras prioridades (un estudiante de tiempo completo) o, y esto sí sería un problema, por considerar que no hay posibilidades de conseguir un empleo, y dentro de ellos están quienes intentaron durante un tiempo pero perdieron las esperanzas (desanimados).
Otras categorías relevantes son los subocupados, aquellos que por razones involuntarias trabajan menos de 35 horas semanales pero están dispuestos a hacerlo más, y dentro de ellos los subocupados demandantes, quienes buscan activamente trabajar más, y los no demandantes, quienes no buscan tener más horas. El concepto de demandante también se extiende a los ocupados plenos si buscan trabajar más tiempo. Además, téngase en cuenta que los daros del Indec se toman sobre la población cubierta por la Encuesta Permanente de Hogares, unos 29,8 millones de personas sobre un total estimado de 47,5 millones, pero pueden proyectarse al total.
De regreso con los números, el panorama cambia para mejor si se mira un año atrás, al primer trimestre de 2024. Esto es más útil porque se observan períodos similares del año. En este caso, la tasa de actividad, es decir, la PEA sobre el total, subió levemente, de 48 a 48,2 por ciento, y lo mismo con la tasa de empleo, que subió de 44,3 a 44,4 por ciento. La desocupación, por su parte, tuvo un leve aumento, 7,7 contra 7,9 por ciento mientras que los ocupados demandantes casi no subieron, 16 contra 16,1 por ciento. En cambio, la subocupación bajó, de 10,3 a diez por ciento, permaneciendo igual la subocupación demandante (siete por ciento) y bajando la no demandante, de 3,2 a tres por ciento.
Es decir, situaciones casi idénticas. ¿Eso es bueno o malo? Como mínimo no debería traer conformidad. El primer trimestre del año pasado fue el comienzo del ajuste, el del impacto inicial de las medidas más drásticas, sin tener todavía los efectos de la moderación de la inflación.
Por otra parte, cabe destacar que si la PEA aumentó y también la tasa de desempleo puede ser porque más personas buscan, no porque haya habido más despidos. Ahora bien, ¿por qué buscarían más? Puede deberse a que creen que ahora hay más chances de conseguir trabajo o porque ya no pueden estar mantenidos por quienes sí trabajan en su grupo familiar.
Se puede seguir especulando desde las cifras más detalladas que proporciona el Indec (situación por sexo, rango de edad, nivel educativo, empleo en negro, etc.) pero conviene tomar otro enfoque. Porque suele ocurrir que datos como los mostrados disparan críticas al estilo de reconocer que las cosas están bien con la macro (cuando se lo hace; nunca faltan quienes dicen no creer en los números sin presentar motivos o cifras alternativas) pero que eso no se vuelca a la micro.
Tal expresión no tiene sentido, aunque se entiende que se quiere decir que les gustaría tener un mayor salario, o que haya más toma de mano de obra, o más actividad comercial, y así. Es que la macro no “se vuelca” a ningún lado. No es como el aumento de exportaciones, que puede esperarse que se refleje en más actividad en las zonas de origen de las mismas. La macro proporciona condiciones para las acciones micro.
La pregunta es por qué se tomarían decisiones (micro) de invertir o de contratar personas. Al respecto, es siempre por el panorama futuro. Como la actividad en general no se ve consolidada y las leyes laborales siguen siendo casi las mismas no hay que prever muchas inversiones o contrataciones. Además, también se espera una señal sobre si el rumbo económico se consolidará o no, y eso es político, donde influyen mucho las elecciones de octubre y las expectativas sobre ellas.
Mientras tanto, ¿qué hace el gobierno? Primero, sostener el resultado fiscal. No es suficiente pero es una condición necesaria. Sin él, todo se desmadra. Luego, desregular. El trabajo de Federico Sturzenegger es un aporte a la micro, esa que le reclaman al gobierno. Sector por sector, eliminando trámites y requisitos inútiles y con ello bajando costos reales. Son casos puntuales, pero que afectan sobre todo a Pymes y extendidos en buena parte del territorio. La vida económica del país es la suma de los casos puntuales. Por otra parte, hay realidades micro positivas y observables, como el aumento de la capacidad industrial utilizada y de la producción y ventas por parte de Pymes.
Claro, no pasa en todos los sectores ni en toda la geografía. Pero debe recordarse el desastre de donde se venía y ser conscientes de que no hay soluciones instantáneas ni simultáneas. Cada fenómeno económico tiene su ritmo distintivo así como los fenómenos políticos, que tienen su propio ritmo, también influyen.
En particular, las demoras en reformar el régimen laboral. Hay novedades, como la reglamentación de los Fondos Comunes de Inversión y de los Fideicomisos Financieros para integrar los fondos de cese laboral, pero algo más podrá semblantearse el martes si se reúne el Consejo de Mayo para analizar la reforma laboral. Que como mínimo debería considerar que los “derechos adquiridos” son un lastre y no una ayuda si desalientan el empleo.