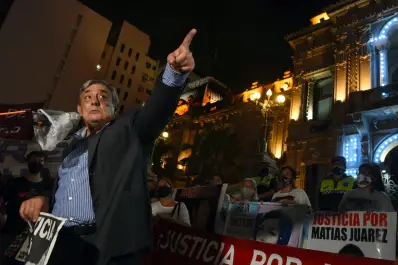Soy un hombre al que le falta una pierna. Desde niño aprendí que la vida no se mide por lo que nos falta, sino por lo que hacemos con lo que nos queda. Esa ausencia, que me acompaña desde los nueve años, nunca me impidió caminar hacia los estrados de la justicia ni hacia las páginas de la poesía. Pero hoy, cuando se habla de la Ley de Emergencia en Discapacidad, siento que no puedo callar. La ley aprobada por el Congreso, pese al veto presidencial, busca algo elemental: garantizar que quienes más sufren no queden a merced de las estadísticas ni de la burocracia. Se habla de pensiones compatibles con el trabajo, de prestaciones que se actualicen con la inflación, de centros de día que no cierren sus puertas, de un Estado que no abandone a quienes más lo necesitan. El Gobierno, en cambio, ha esgrimido el argumento del equilibrio fiscal. Como si sostener a un niño con discapacidad, darle un aula inclusiva o un transporte adaptado fuera dinamitar la economía futura. Borges, con su ironía infinita, habría dicho que es curioso que se tema por el porvenir de la patria al mismo tiempo que se empuja al abismo a sus ciudadanos más frágiles. Yo me pregunto - y le pregunto al lector -: ¿qué vale más, la frialdad de los números o la dignidad de las personas? ¿De qué equilibrio hablamos cuando millones de familias viven al borde del desamparo, cuando la mitad de las personas con discapacidad están bajo la línea de pobreza y no tienen obra social que las cubra? Machado, con su voz de caminante, diría que no hay sendero más torcido que aquel en el que el Estado se olvida de los débiles para cuidar solo de las cifras. Porque un país que mide su fortaleza por la austeridad mientras deja a un costado a sus heridos, está condenado a perder no su economía, sino su alma. No escribo esta carta en defensa propia: la ley no me beneficia directamente. Pero sí escribo por quienes no tienen voz, por los que esperan que la Justicia y la política recuerden que los números no sangran, las personas sí. El dilema está planteado: o se gobierna con humanidad o se gobierna con calculadora. El equilibrio verdadero no es el de las cuentas, sino el de una balanza que pese derechos y obligaciones con la misma seriedad. Y allí, como hombre con una ausencia que me enseñó la resiliencia, me permito ironizar: quizá el déficit más grande no esté en las arcas del Tesoro, sino en la falta de empatía de quienes se creen administradores de un país como si fuera una empresa sin trabajadores, sin enfermos, sin discapacitados, sin pobres. La historia juzgará si el Estado eligió ser guardián de su tesoro o de su gente. Yo, por lo pronto, me aferro a una certeza: una Nación que abandona a sus vulnerables deja de ser Nación para convertirse en un simple balance contable.
Jorge Bernabé Lobo Aragón
jorgeloboaragon@gmail.com