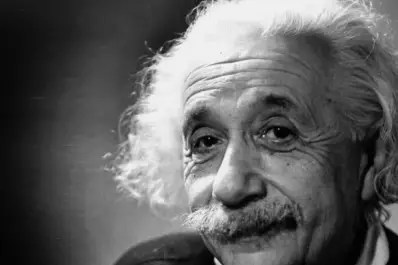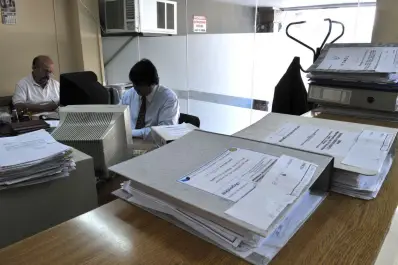OpenAI.
OpenAI.
Juan María Segura y ChatGPT - especialista en Educación
¿Para qué sirve un cerebro digital enterrado en la Patagonia? ¿Y qué tiene que ver eso con una maestra de escuela pública en Luján o un estudiante de ingeniería en Tucumán? ¿Podrá un anuncio de inversión transformar algo más que los titulares de los diarios? A simple vista, el acuerdo entre OpenAI y una empresa energética local para construir un centro de datos colosal en el sur del país parece pertenecer al mundo de los ingenieros eléctricos, los economistas y los políticos. Pero si uno se detiene un minuto a pensar en lo que realmente significa tener uno de los mayores cerebros artificiales del planeta respirando aire argentino, la conversación cambia de dimensión. Porque el verdadero impacto no se va a medir en megavatios ni en dólares, sino en conocimiento.
Hoy el sistema educativo argentino sigue arrastrando inercias y rasgos de diseño de hace más de un siglo: aulas frontales, programas encorsetados, burocracias lentas pensadas para preservar más que para innovar, mediciones (imperfectas) de (algunos) aprendizajes que dicen poco, y lo que dicen huele a vencido. Todo eso convive con un alumnado que ya vive integrado a la matriz. El choque es evidente. La escuela no logra sintonizar con esta época. Y, de pronto, aparece OpenAI para… ¿patear el tablero?
Claro, el anuncio habla de servidores, energía renovable, inversión extranjera y un régimen fiscal de excepción. Pero lo que late detrás es algo mucho más grande: la posibilidad de democratizar la inteligencia artificial desde adentro de nuestro país, no como consumidores tardíos de tecnología, sino como actores de su producción y aplicación. Porque si esa infraestructura efectivamente se materializa, Argentina podría transformarse (por primera vez en mucho tiempo) en un nodo relevante de la red mundial del conocimiento.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con la escuela? Todo. Significa que el acceso a modelos avanzados de IA, entrenamiento de sistemas educativos locales y desarrollo de herramientas pedagógicas adaptadas al idioma, la cultura y la realidad argentina podrían hacerse desde territorio nacional. Que universidades públicas podrían entrenar sus propios modelos de lenguaje con datos locales, que un instituto de formación docente podría diseñar un tutor virtual argentino, que las provincias podrían desarrollar plataformas educativas inteligentes sin depender de corporaciones extranjeras que operan desde California o Singapur. El salto no está en tener más máquinas o modelos de lenguajes disponibles, sino en usarlos mejor. Y eso implica imaginar un sistema educativo que deje de ver a la IA como amenaza y empiece a valorizarla como aliada.
En la actualidad, buena parte del discurso pedagógico local sigue atrapado en clichés del tipo “…la IA va a reemplazar a los docentes…” “…los alumnos van a copiarse más…” o “…esto destruye el pensamiento crítico…” ¿Y si resulta que la verdadera amenaza no es la IA sino la inmovilidad frente a ella? La escuela que se resiste a ponerse al servicio de la época se vuelve irrelevante, aunque conserve paredes, pizarrones y un pasado que la enorgullezca.
El desembarco de OpenAI puede funcionar como un catalizador simbólico. Puede darle al país una excusa poderosa para repensar su propio ecosistema educativo. Si el cerebro más potente del mundo decide instalarse a unos kilómetros del fin del mundo, ¿no es hora de que la educación argentina deje de mirar hacia otro lado y empiece a preparar a sus ciudadanos para vivir en ese futuro?
Lo interesante es que el efecto podría no ser lineal, ni inmediato, ni centralizado. No se trata de esperar un programa nacional de IA educativa ni de creer que una ley o un decreto van a transformar la enseñanza. Se trata de algo más subterráneo: la posibilidad de que cientos de proyectos pequeños (en escuelas técnicas, universidades, cooperativas, organizaciones educativas, áreas educativas de organizaciones comerciales, etc.) empiecen a florecer alrededor del nuevo ecosistema tecnológico. Porque donde hay energía, conectividad y procesamiento, puede haber también educación, innovación y pensamiento crítico.
Pensemos en ejemplos simples: un profesor de historia que, en lugar de repetir los apuntes de siempre, utiliza modelos de lenguaje locales para reconstruir debates históricos con la voz y el tono de los protagonistas. O una docente de matemáticas que genera ejercicios adaptados al nivel real de cada estudiante, sin depender de plataformas extranjeras. O un investigador en educación que puede analizar millones de datos de rendimiento escolar para entender, de una vez por todas, qué estrategias pedagógicas funcionan. Todo eso requiere poder de cómputo. Y por primera vez, ese poder podría estar acá. Las posibilidades son infinitas.
Por supuesto, nada de esto va a suceder solo. La historia argentina está llena de oportunidades desperdiciadas, de anuncios grandilocuentes que se disuelven en el aire. Por eso el desafío no es tecnológico, sino cultural: ¿seremos capaces de conectar la IA con la inteligencia humana que ya tenemos dispersa, desaprovechada, adormecida? El sistema educativo argentino necesita menos diagnósticos y más valentía. Necesita dejar de temerle a las máquinas y empezar a entender cómo pueden ampliar la capacidad humana para pensar, crear, enseñar. Necesita docentes formados no solo en contenidos, sino en criterio digital; escuelas que no bloqueen ChatGPT, sino que lo usen como laboratorio de pensamiento crítico; universidades que no teman perder el control del conocimiento, sino que se atrevan a reescribirlo junto con las máquinas. OpenAI, si el proyecto finalmente se materializa, no va a venir a salvar la educación argentina, pero puede hacer algo más importante: obligarla a despertar, a discutir en serio qué tipo de saber queremos producir, qué tipo de ciudadano queremos formar, qué tipo de inteligencia queremos cultivar. Y en ese sentido, el impacto educativo del anuncio podría ser más filosófico que técnico: nos enfrenta, de golpe, con la pregunta por el sentido del aprender. Porque si la IA puede responder en segundos lo que un estudiante tarda semanas en investigar, entonces el valor ya no está en saber, sino en entender, conectar, interpretar, imaginar, crear. Y ese es, precisamente, el territorio donde la educación todavía puede ser insustituible.
Así que, volvamos al principio. ¿Qué hace una supercomputadora en la Patagonia? ¿Para qué sirve un cerebro digital enterrado entre montañas y viento? ¿Y qué tiene que ver todo eso con una maestra en Luján o un estudiante en Tucumán? Sirve para recordarnos que el conocimiento, cuando se enciende, ilumina más lejos de lo que imaginamos. Que una infraestructura pensada para procesar datos puede terminar generando pensamiento. Y que, si jugamos bien nuestras cartas, el ruido metálico de los ventiladores del data center podría convertirse, con el tiempo, en la música de una educación que, al fin, decide mirar sin temor hacia el futuro.