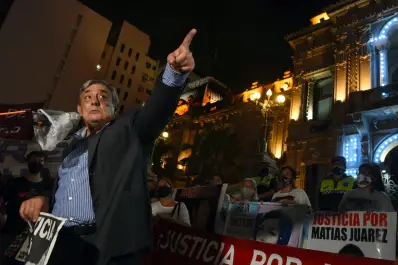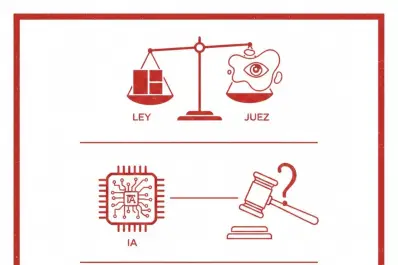He leído con atención la carta publicada en LA GACETA sobre el bullying en los colegios tucumanos. Coincido en que el acoso no nace en las aulas, sino mucho antes: en nuestras casas, en los gestos cotidianos y en las palabras que elegimos para nombrar al otro. En mi niñez y adolescencia nunca sentí la burla directa por mi condición. Pero sí he sentido -como tantos otros- el dolor silencioso de la adjetivación cruel: “ciego de m…”, “rengo de m...”, “sordo de m...”. Palabras que hieren más que un golpe. Porque no es la palabra la que lastima, sino la intención que la pronuncia. Y esa intención nace de una ceguera más profunda: la ceguera del alma, la incapacidad de mirar al otro como un igual. Borges, el “ciego que más vio”, nos enseñó que “nadie rebaje a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios”. Tenía razón: la discapacidad no es una desgracia, sino una forma distinta y luminosa de estar en el mundo. Lo trágico no es carecer de una pierna o de un sentido, sino carecer de empatía, de ternura, de respeto. Como asesor en discapacidad, y como hombre que ha aprendido a caminar entre muletas y esperanzas, afirmo que las palabras tienen poder. De ellas nacen los prejuicios, pero también las revoluciones del alma. Con una palabra se puede humillar... pero también redimir. El bullying comienza cuando una sociedad pierde la ternura, cuando se ríe del distinto, cuando olvida que educar no es sólo enseñar a leer, sino enseñar a mirar con el corazón. Ojalá comprendamos que las palabras no son inocentes. Que pueden ser puentes o abismos. Y que si aprendemos a usarlas con amor, volveremos a ser humanos.
Jorge Bernabé Lobo Aragón
jorgeloboaragon@gmail.com