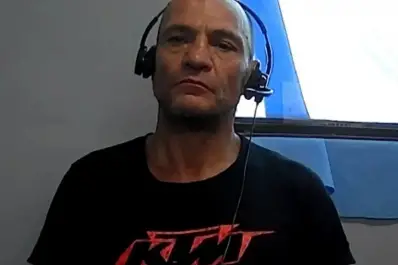Por Gustavo Martinelli
03 Septiembre 2013
"Háblame para que yo te vea", decía Séneca. Y, de esta manera, dejaba sentadas las bases de la interdependencia entre el lenguaje, la moral y la sociedad. Por eso, resulta difícil establecer si la decadencia de los valores morales de una comunidad se inicia con la crisis del lenguaje o si ésta termina por reflejar la agonía de la palabra. Algunos no quieren admitirlo, pero va siendo tiempo que asumamos nuestra realidad: la degradación social argentina se manifiesta, sobre todo, en nuestra manera de hablar. Hasta los animadores radiales y televisivos, los periodistas, los actores y los dirigentes políticos han incorporado a su léxico la grosería y el desplante como si fueran dignos de ser difundidos. Y, por contagio, la gente adhiere cada vez más a esa fascinación absurda por la rudeza verbal. A tal punto que nos empeñamos en presentarla como garantía de autenticidad y cercanía con la gente. Ejemplos sobran, sobre todo en las radios porteñas y, por imitación burda, también en las tucumanas. ¡Y en la televisión, ni qué decirlo! De hecho, días atrás, pudo verse con total impunidad, una escena de "Farsantes", en la que el actor Alfredo Casero soltaba una asombrosa catarata de insultos sin ningún tipo de freno. Pero lo peor de todo es que, lejos de mantenerse como una anécdota más, la escena fue elogiada por los portales amarillistas y puesta como un ejemplo de "actuación". Tanto gustó que se viralizó y llegó a ser vista por más de 950.000 personas.
Claro que no hace falta poner como ejemplo a la radio o la TV para darnos cuenta de lo degradada que está la palabra. De hecho, la humillación idiomática adquiere ribetes particularmente dramáticos en la mismísima peatonal tucumana, donde diariamente los ambulantes montan consolas de DVD y pasan, a todo volumen, videos de humoristas que hacen gala de un léxico cloacal alarmante. Y lo más asombroso es que la gente los escucha con sus niños en brazos y la sonrisa a flor de piel. Elogiando los chistes. Copiando los insultos. Exhibiéndolos como perlas sacadas del barro.
Ya nadie se acuerda pero el lenguaje es, ante todo, un signo espiritual: el indicio más alto de que somos seres humanos. Sí, porque el habla es lo que nos diferencia de las bestias. "La palabra no puede decirlo todo, pero lo dice todo de quienes la emplean", escribió Santiago Kovadloff. Que lo diga, si no, la pobre Eco, aquella ninfa de las montañas educada por las musas que, según la mitología griega, tenía el hablar más bello del mundo. Dice Robert Graves -en su obra "Los mitos griegos"- que incluso las palabras más ordinarias sonaban en su boca como una lira distante sobre la espuma virgen del mar. Pero su triste destino nos recuerda que la palabra es un don que debe ser usado con sabiduría. Cuenta Graves que las bellas conversaciones de Eco despertaron los celos de Hera, esposa de Zeus, quien sospechaba que su adúltero marido estaba secretamente entusiasmado con la ninfa. Confirmado el affaire y rabiosa hasta niveles superlativos, Hera castigó entonces a Eco quitándole la voz y la condenó a repetir por toda la eternidad la última palabra que dijese cualquier persona frente a ella. Incapaz de tomar la iniciativa en una conversación y limitada sólo a repetir las palabras ajenas, Eco se apartó entonces del trato humano. Algunos dicen que la ninfa nunca abandonó este mundo, y que todavía se la puede oír reverberando consonantes en lugares abandonados.
Qué bueno sería que hablemos para ser vistos, como quería Séneca y no para escondernos, como Eco. Qué bueno sería que nuestras palabras sean poderosas y no anémicas; que construyan en vez de destruir; que brillen en vez de opacar. Porque nuestro decir es un reflejo fugaz de nuestro espíritu (como dice Borges). Un reflejo que nos vuelve transparentes. Casi etéreos.
Claro que no hace falta poner como ejemplo a la radio o la TV para darnos cuenta de lo degradada que está la palabra. De hecho, la humillación idiomática adquiere ribetes particularmente dramáticos en la mismísima peatonal tucumana, donde diariamente los ambulantes montan consolas de DVD y pasan, a todo volumen, videos de humoristas que hacen gala de un léxico cloacal alarmante. Y lo más asombroso es que la gente los escucha con sus niños en brazos y la sonrisa a flor de piel. Elogiando los chistes. Copiando los insultos. Exhibiéndolos como perlas sacadas del barro.
Ya nadie se acuerda pero el lenguaje es, ante todo, un signo espiritual: el indicio más alto de que somos seres humanos. Sí, porque el habla es lo que nos diferencia de las bestias. "La palabra no puede decirlo todo, pero lo dice todo de quienes la emplean", escribió Santiago Kovadloff. Que lo diga, si no, la pobre Eco, aquella ninfa de las montañas educada por las musas que, según la mitología griega, tenía el hablar más bello del mundo. Dice Robert Graves -en su obra "Los mitos griegos"- que incluso las palabras más ordinarias sonaban en su boca como una lira distante sobre la espuma virgen del mar. Pero su triste destino nos recuerda que la palabra es un don que debe ser usado con sabiduría. Cuenta Graves que las bellas conversaciones de Eco despertaron los celos de Hera, esposa de Zeus, quien sospechaba que su adúltero marido estaba secretamente entusiasmado con la ninfa. Confirmado el affaire y rabiosa hasta niveles superlativos, Hera castigó entonces a Eco quitándole la voz y la condenó a repetir por toda la eternidad la última palabra que dijese cualquier persona frente a ella. Incapaz de tomar la iniciativa en una conversación y limitada sólo a repetir las palabras ajenas, Eco se apartó entonces del trato humano. Algunos dicen que la ninfa nunca abandonó este mundo, y que todavía se la puede oír reverberando consonantes en lugares abandonados.
Qué bueno sería que hablemos para ser vistos, como quería Séneca y no para escondernos, como Eco. Qué bueno sería que nuestras palabras sean poderosas y no anémicas; que construyan en vez de destruir; que brillen en vez de opacar. Porque nuestro decir es un reflejo fugaz de nuestro espíritu (como dice Borges). Un reflejo que nos vuelve transparentes. Casi etéreos.
Temas
Alfredo Casero