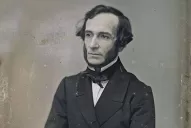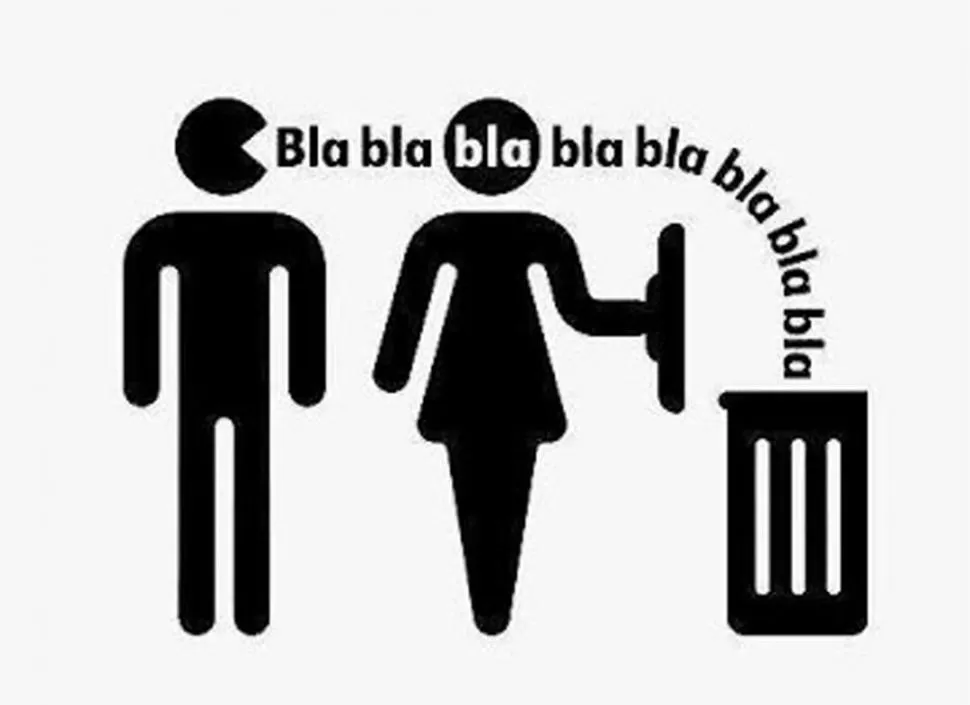
“-¿Qué es? -me dijo.
-¿Qué es qué? -le pregunté.
-Eso, el ruido ese.
-Es el silencio.”
Juan Rulfo, “El llano en llamas”.
El acuerdo con bonistas extranjeros es una buena noticia con calibre histórico. Claro está, se partió de un “piso” y se fueron haciendo concesiones, pero también se plantó un límite final y se lo respetó. Se trata de un logro mayúsculo para la joven administración albertista, que le da al país un principio de previsibilidad (ahora viene la negociación con el FMI) y le da autoridad a la gestión: acomoda la complicada situación financiera heredada del macrismo. Cambiemos también había recibido un marasmo de las dos presidencias de Cristina Kirchner, por cierto, pero esos dos mandatos tuvieron a Alberto Fernández en la vereda del frente.
El éxito gubernamental en esta materia es un proceso: surge de una construcción de relaciones y también de una construcción de confianzas. La renegociación con los bonistas muestra la importancia que reviste ser creíbles. Y esa credibilidad no es carismática: se forja con hechos. El país mostró la realidad de su economía, mejoró propuestas y también pautó una última oferta, basada en la sustentabilidad de los compromisos y de la calidad de vida del pueblo. De esa seriedad que la Argentina acaba de exhibir hacia afuera, no se consigue para adentro.
La renegociación es la buena noticia de agosto. La mala, igualmente trascendente, es la descomunal devaluación de la palabra presidencial en sólo nueve meses de gestión. La propuesta de reforma judicial lanzada por el primer mandatario es una propuesta con la que él mismo desautoriza su prédica de una década (desde que deja la jefatura de Gabinete en 2008 hasta cuando asume en el Sillón de Rivadavia), toda su prédica como peronista crítico, moderado, con conciencia institucional. Durante todo ese decenio en el llano, Fernández predicó la independencia de la Justicia, denunció cada intento de atropello kirchnerista contra la Corte Suprema, contra el Consejo de la Magistratura y contra la judicatura en general, mediante ese plan de sometimiento tribunalicio llamado “democratización de la Justicia”.
Hay un elemento común en esa prédica albertista, ya sea en las disertaciones de 2013, las entrevistas en 2015 o los reportajes del año pasado: no deben propiciarse modificaciones judiciales con el kirchnerismo en el poder, porque sólo buscan la manipulación de los magistrados para encubrir actos de corrupción. Cristina Kirchner tiene esa tendencia, dijo el propio Fernández, tal como reconstruye el informe sobre sus “Contradicciones” publicado ayer en LA GACETA. La publicación da cuenta también de cómo el jefe de Estado pasó de reivindicar como intocable la composición de cinco miembros de la Corte nacional a propiciar una comisión que sugiera la reforma del alto tribunal, con Carlos Beraldi, el actual abogado de la vicepresidenta, como uno de sus miembros. Y hace patente que se dio marcha atrás con la intervención de Vicentin, una decisión ferozmente reñida con la Constitución, en nombre de la “soberanía alimentaria”. ¿El decreto de la semana pasada que anula el decreto de intervención del 9 de junio, entonces, es una norma colonialista? El inconstitucional “memorándum de entendimiento” con Irán, uno de los tratados internacionales más vergonzosos de la historia nacional, pasó de buscar el encubrimiento de los autores del atentado a la Argentina a través de la AMIA a ser un acuerdo que intentaba llegar a la verdad, también en boca del Presidente…
La perversión de la política
El descrédito de la palabra presidencial, que es nada menos que la primera pública, no tiene consecuencias sólo para la persona del jefe de Estado ni sus costos se agotan meramente en lo electoral. Sus alcances son severamente más amplios. Y seriamente más dañinos.
Llega una instancia en la que el ciudadano, por su condición de tal, tiene que creer. No es ingenuidad: hay un punto en el que buena parte del pueblo debe creer en el Gobierno porque es suyo: la democracia es gobierno del pueblo. Entonces hay un momento en que la gente se plantea que el Presidente no puede estar mintiéndole. Al menos, no tanto. Si el primer mandatario dice que el kirchnerismo “no pasará” para hacer la reforma judicial, el argentino tiene que confiar en esa palabra. Lo contrario podrá no ser inédito en este país, pero sí es patológico en términos de psicología social. ¿Cómo va a mentir el Presidente? “La mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política”, dijo el mismísimo Alberto en su discurso de 1 de marzo pasado, nada menos que ante el Congreso.
Ahora, sin embargo, con los “K” en el poder, sí habrá reforma. Y Beraldi, quien tiene cinco recursos interpuestos en la Corte para defender a Cristina (enfrenta una docena de procesamientos en una veintena de causas) recomendará cómo debe ser reformada la Corte…
Si la palabra presidencial deja de ser creíble, y por ende dejan de creerle al mandatario, el que está en problemas no es el jefe de Estado, sino el pueblo y todo el sistema de gobierno.
El silencio en la palabra
Si la palabra pública puede ser dicha y desdicha sin reparos, termina diciendo nada. Y si nada significa, quiere decir que el silencio y la palabra referidas a la cosa pública no están separados: son una y la misma cosa. No hay palabra silenciada, sino que se está ante el silencio “en” la palabra oficial. La palabra se calló y se cayó: quienes la enuncian dejaron de sostenerla. En ese mutismo pueden advertirse innumerables radiografías sobre la fractura de la sociedad.
Nada dicen aquí, ya, palabras como “oposición”, “representantes”, “Dios y la Patria os lo demanden”, “juro cumplir y hacer cumplir la Constitución” o “hasta las últimas consecuencias”. Lo mismo ocurre con “solidaridad”, “paz social”, “dignidad”, “con la democracia se come, se cura y se educa” o “a la gran masa del pueblo combatiendo al capital”. Y está la ética. El silencio de la ética es igual a la sociedad inspirando hondo para sumergirse en el pantano de lo antisocial. Cuando la ética se calló y se cayó, volvimos a la selva. Porque la ética es “el otro”. Y cuando “el otro” dejó de importar, se reinstauró la ley del más fuerte. Con ella, el más grande se aprovecha del débil. Y está bien que sea así porque es la jungla.
Nada dicen, por cierto, “lealtad”, “convicción”, “diálogo”, “compromiso”, “que se rompa y no se doble”, “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista” y un largo etcétera.
Los conceptos reemplazados
Cuando el silencio en la palabra calla los significados, los conceptos pierden razón de ser. Y, necesariamente, vienen otros vocablos a reemplazar pobremente a los que nada dicen.
“Redistribución de la riqueza” se convirtió en “subsidios”. “Causas judiciales contra la corrupción” devino “lawfare”. “La única verdad es la realidad” se convirtió en “relato”. Y “política” equivale a “arreglo”.
Coincidentemente, la gente se hartó de los políticos cuando el país no tuvo arreglo, por ejemplo, en 2001. El país no cayó en la anarquía, pero transitó peligrosamente por el filo de su frontera al grito de “Que se vayan todos”. Lo cual es trágicamente lógico: para que haya democracia, debe haber políticos. Si no hay políticos, hay otro sistema de Gobierno. Tiranías, oligarquías, monarquías o aristocracias. Pero democracias, no. La clase política argentina, entonces, es una casta de ingratos autodestructivos. Pueden existir porque hay democracia, pero el ejercicio de la política que practican pone en peligro la democracia que les permite ser.
Las consecuencias del mutismo
El filósofo francés George Steiner sostuvo que cuando el lenguaje sufre del abuso, la sociedad pasa de ser victimaria a convertirse en víctima: una civilización de palabras que termina por desvalorizar los medios de expresión se convierte en una cultura “desconcertada”.
La Argentina donde la palabra presidencial se torna difusa (para decirlo con elegancia) es también el país donde el cliente piensa que puede ser traicionado por su abogado; donde el paciente sospecha que el médico lo ve como un negocio; donde el vecino teme que el policía pueda asaltarlo. Eso sí que es una sociedad en problemas. Todos ellos derivados de ser una comunidad sin palabra.
Si no hay palabras públicas, no hay forma de superar “la grieta” para construir futuro. Porque ambas cosas sólo se logran mediante el diálogo. Lo prueba la historia de esta misma nación. Este país nació agrietado. Fracturado entre los que querían volver al virreinato y los que proclamaban la independencia, entre los unitarios y los federales, entre el puerto y el interior. Aquí, la guerra de emancipación se libraba simultáneamente con la guerra civil. Los próceres hicieron nacer este país sobre esas grietas. Y no consiguieron un milagro, sino que concibieron la Constitución. De modo que invocar que no es posible construir consensos por culpa de “la grieta” es un embuste. No hay acuerdos valiosos porque no hay voluntad. Y, sobre todo, porque la historia argentina les queda demasiado grande a muchos oficialistas y opositores.
Por eso hoy tampoco dicen algo “constituir la unión nacional”, “afianzar la justicia”, “consolidar la paz interior”, “proveer a la defensa común”, “promover el bienestar general” y “asegurar los beneficios de la libertad”.
Así es como la palabra pública ha quedado derrotada. En ella no queda más que el silencio de los vencidos.
¿Lo escuchan?