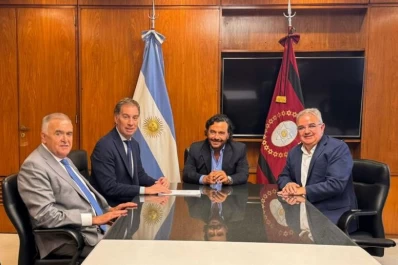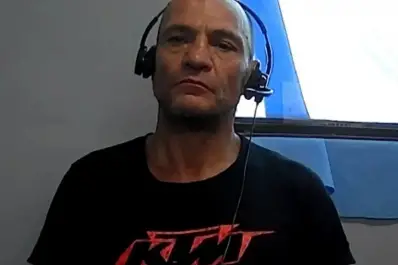ANTE UN MAR EMBRAVECIDO. La evacuación del ARA General Belgrano se hizo en medio de un feroz oleaje, lo que agravó la situación.
ANTE UN MAR EMBRAVECIDO. La evacuación del ARA General Belgrano se hizo en medio de un feroz oleaje, lo que agravó la situación.
Por José María Posse, abogado, historiador y escritor
Al capitán de fragata Pedro Luis Galazi, marino tucumano que era el segundo al mando en el ARA General Belgrano, le correspondió dar la orden de abandonar la nave condenada al naugrafio, tras recibir dos torpedos británicos. Sin pensarlo demasiado, el cabo Julio Máximo comenzó a ayudar a arrojar los contenedores con las balsas inflables al mar. No bien tomaban contacto con el agua, estas se abrían y comenzaban a inflarse y a tomar su forma. Luego de que se abrieran una a una, ayudó a sus compañeros a lanzarse sobre ellas; a algunos los empujó fuera del barco. Con los heridos, sobre todo los graves, la cosa era distinta. A veces al solo tocarlos se les desprendía la piel y daban alaridos desgarradores.
Alrededor del buque flotaba una espesa capa de petróleo que podía encenderse en cualquier momento, lo que hacía aún más riesgoso el abandono. Una chispa podía encender aquel escenario, de por sí ya pavoroso.
Con una pericia inusitada, el cabo primero Máximo fue bajando todas las balsas de su sector asignado, lo que se cumplió con bastante precisión, en medio del drama que fue aquella evacuación en un buque destrozado.
Se esperaba que la Santa Bárbara (el depósito de municiones) estallara en cualquier momento. El otro peligro era que al hundirse, la succión mandara los botes al fondo del mar. Por eso Máximo gritaba desaforadamente a los náufragos, con la esperanza que tomaran los remos y se alejaran del barco; en cualquier momento podía ocurrir la explosión final.
 TRIPULACIÓN. Jóvenes marinos del crucero, antes de que se desatara el infierno que vivieron el 2 de mayo.
TRIPULACIÓN. Jóvenes marinos del crucero, antes de que se desatara el infierno que vivieron el 2 de mayo.
En un momento dado, el cabo tucumano se dio cuenta que no quedaban botes en su sección; se había ocupado de ayudar a sus compañeros, sin fijarse él mismo de salvar su vida.
Para dar aún más dramatismo a la situación, la popa estaba ya casi sumergida y la escora se hacía cada vez más acentuada sobre babor. En eso divisó hacia la popa que un oficial se afanaba en bajar un bote, trabado en la roldana. Sin mediar palabra, corrió al lugar, sacó una navaja marinera de su bolsillo y como pudo destrabó el mecanismo y el salvavidas cayó al océano embravecido.
Uno a uno los marineros se fueron tirando, y cuando ya casi no quedaba nadie, el oficial le ordenó que se arrojara. A regañadientes lo hizo, puesto que él se había propuesto ayudar hasta el fin. La caída fue violenta, seca, brutal. Muchos se quebraron las piernas al hacerlo, pues la altura era importante y caer al mar desde varios metros en esas circunstancias, era como hacerlo sobre acero, rememora el cabo Máximo.
Los reinos de Poseidón
Ya dentro del bote, comenzaron a remar con sus propias manos, enloquecidos para poner distancia de la mole que se hundía en medio del estrépito de los hierros retorcidos del casco. El frío era intenso y aquellos que estaban mojados sentían que 1.000 agujas de colchonero los pinchaban de manera inmisericorde.
Fueron momentos de extrema tensión; se escuchaban gritos ahogados entre dolor y angustia. El mar estaba bravo, lo que hacía aún más dificultoso todo, y era imposible para los hombres embarcados rescatar a los que pedían auxilio en el mar.
Las balsas subían y bajaba en las olas de manera frenética: muchos vomitaban producto de las nauseas. Otros, quemados, no soportaban el rose con la tela, lo que llenaba de congoja e impotencia a los demás.
Fue cuando sintieron una explosión tremenda, que emergía desde las profundidades lanzando una enorme columna de agua, seguido por un gran remolino: fue el tercer y último grito de agonía de aquél noble crucero. Nunca se supo si se debió a que habían volado las calderas o el estallido de las municiones. Fueron unos segundos apenas, pero que paralizaron a todos, colmándolos de una profunda tristeza.
El ARA General Belgrano, el orgullo de la Flota de Mar de la Armada Argentina, se hundía para siempre, llevando en su interior los cuerpos de cientos de marineros. Fue tan noble hasta su final, que no arrastró ninguna balsa a las profundidades. Con aplomo y cierta majestuosidad, se irguió verticalmente desde la proa, deslizándose hacia el fondo del lecho marino, como despidiéndose por última vez de sus tripulantes, entre crujidos y extraños sonidos difíciles de narrar. Y así, el veterano buque guerrero viajó a los reinos de Poseidón, ingresando a la leyenda de los mares.
Lo último que se vio de él fue el guardadote, un palo de grandes dimensiones que quedó flotando en medio de una gran mancha de combustible. Desde las balsas se escucharon los gritos de los marineros: ¡Viva el Crucero, viva el Belgrano, viva la Patria!
 HERIDO DE MUERTE. El barco torpedeado y ya escorado, a punto de sucumbir en la profundidad del océano Atlántico.
HERIDO DE MUERTE. El barco torpedeado y ya escorado, a punto de sucumbir en la profundidad del océano Atlántico.
Julio Máximo vio con profunda nostalgia como su buque se iba a pique, pero en ese momento el instinto de supervivencia lo llevó a ordenar poner distancia del naufragio. Además de la posibilidad de ser chupados por la nave, los restos de madera desparramados, también podían rasgar los botes o pinchar los flotantes.
Tormentos y angustias
Lo que siguió fue también pavoroso: se desató un temporal, con vientos de más de 100 kilómetros por hora. Las olas eran gigantescas, y el tucumano veía las balsas subir de manera frenética a un oleaje de más de 10 metros, para bajar en forma violenta al embravecido Atlántico, como si fueran cáscaras de nuez en una montaña rusa. Cada bajada los golpeaba con brutalidad inaudita. Para entonces las náuseas eran insoportables y los quejidos de los marineros heridos hacían aún más dramático el naufragio.
No olvidaban tampoco que un enemigo hostil, los estaría rondando, lo que alimentaba aún más la incertidumbre. Aquellos hombres se encontraban solos, indefensos y sin rumbo en medio de un océano que parecía querer hacerlos desaparecer para siempre.
El capitán Héctor E. Bonzo recordaba años más tarde: “Las balsas eran para 20 personas. Primero se habían atado unas con otras para formar en el mar una gran mancha de color y que los aviones de rescate pudieran encontrarlas. Las olas enormes y el mar encrespado hizo que tuviéramos que cortarlas, para evitar que las balsas se rajaran. Estaban equipadas con sachets de agua, raciones de comida, cigarrillos, una pequeña Biblia, elementos de botiquín para curaciones. El comportamiento de los hombres, el ‘espíritu de buque’ hizo que muchos se salvaran y es lo que llevo grabado en mi memoria“.
Máximo estuvo en aquellas jornadas pavorosas, embarcado en una balsa junto a 32 camaradas. Se acomodaron lo mejor que pudieron, organizando los lugares y atendiendo en lo posible a los heridos. El oleaje era impiadoso, uno de los muchachos vomitaba constantemente, y se estaba deshidratando con rapidez. Julio no dudó y le puso una toalla en la boca, de esa manera lo fue calmando. El agua de la lluvia torrencial entraba a la balsa; como podían intentaban sacarla, pero no tenían baldes y todos estaban al borde del congelamiento. Con ellos viajaba un oficial médico quién asistió como pudo a los heridos, quienes iban cayendo en un profundo sopor.
Al borde de la hipotermia, quedarse dormido es mortal ya que el cuerpo en reposo pierde algunos grados de temperatura y ya no se despierta. El cabo tomó el liderazgo de la situación. Cuando el zamarreo amainó, abrió un sachet de agua y obligó a sus compañeros a tomar un sorbo. Ninguno tenía sed, pero había que evitar la deshidratación. También, y a instancias del médico, les dio unos caramelos de glucosa y ordenó que masticaran la mitad de unos chiclets Adams, que en algo fueron mitigando la espera.
Balsas a la deriva
El agua seguía entrando y el achique a veces no alcanzaba para bajar el nivel; todos estaban empetrolados y el olor a combustible y a piel quemada los descomponía. Los hombres estaban sentados como podían, encima de sus pies. Estirarlos era motivo de quejas, pues el roce en los heridos, los hacía gritar. Además todos estaban padeciendo ya el entumecimiento de los miembros por el frío extremo.
Por la noche, nuevamente otra tormenta los castigó con dureza. En los rostros de aquellos náufragos se observaba la desazón y la angustia. ¿Cuanto más podrían soportar en esas condiciones?
El marinero yerbabuenense Dardo Salvi, con los ojos perdidos y el cuerpo dolorido, recordaba que apenas unas horas antes, una picardía le había salvado la vida. Iba en camino al comedor, cuando un compañero lo paró en el pasillo y lo invitó a fumar a escondidas un cigarrillo. De no haber sido por esa providencial invitación, hubiera muerto junto a sus compañeros, víctimas del primer torpedo que volatilizó el merendero.
Julio Máximo relata: “En los botes rezábamos mucho el Rosario, nos encomendábamos a la advocación de los marinos: ‘Stella Maris’, nuestra Señora del Mar. No hubo agnósticos, todos nos turnábamos en los rezos. La consigna era no dormirnos, ni permitir que nuestros compañeros lo hicieran. Pero la somnolencia era inevitable, y a veces cabeceábamos, y un compañero nos sacudía”.
En todos los botes los rezos fueron una constante; era una letanía que les daba la fuerza espiritual, y que amalgamaba esa hermandad de las balsas, que fueron determinantes para su supervivencia.
Pie de inmersión
A esas alturas, el cabo primero comenzó a padecer dolores agudos. La exposición prolongada en el agua helada le provocó una tremenda hinchazón en los pies y tobillos, lo que se conoce como “pie de inmersión.”
“Hacia el mediodía, el sonido de un avión nos despabiló a todos. Saqué las bengalas del equipo de supervivencia del bote e hice un disparo para ser detectados desde el aire. Desde otra balsa vecina, un oficial me gritó que no podía disparar sus bengalas, que tirara otra, para asegurarnos haber sido vistos. No puedo describir el júbilo de la dotación en la balsa al observar el movimiento de las alas del Neptune, señal de que nos había encontrado. Nos olvidamos del frío, de la sed, del hambre y empezamos a organizarnos para el rescate. Caía la tarde y nítidamente escuchamos la sirena del Aviso Gurruchaga, el que apuntaba sus reflectores al cielo y al mar. Al ya no tener bengalas, saqué mi pistola reglamentaria y comencé a disparar al aire, para así ser ubicados. El sólo imaginar otra noche a la deriva en esas condiciones nos resultaba pavoroso. Nos subieron a bordo. El barco estaba repleto. Manos amigas sacaron nuestra ropa helada y dura por la sal y nos dieron un caldo caliente. Éramos tantos que se habían quedado sin víveres. El cocinero hizo un poco de pan con harina y agua. Nos acomodamos en el piso como pudimos, y nos envolvimos con unas mantas”, recuerda.
“El 6 de mayo, yo aún en silla de ruedas, con mis pies hinchados como globos, entendí por fin el sentido del ciclo de la vida. Tuve la bendición de ver nacer a mi hija quien, como no podía ser de otra manera, llevó el nombre de nuestra amada Madre en el Cielo: María, que fue la que nos cuidó en el desamparo del vasto mar, de donde gracias a su intervención fuimos salvados”, afirma.
Fuentes:
- Héctor Bonzo; “1093 Tripulantes del Crucero ARA General Belgrano”. Editorial: Asociación del Crucero General Belgrano; enero de 2004.
- Alberto Nicolás Deluchi Levene; “Desde la Balsa, entre la angustia y la esperanza”; editorial Dunken. Bs As 2015.
- Daniel Cavallieri; “Hasta la Última Balsa”; Editorial Instituto de Publicaciones Navales; Bs As 2017.
- Conversaciones del autor con el Capitán de Navío VGM Pedro Galazi.
- Conversaciones del autor con el VGM Julio Máximo.