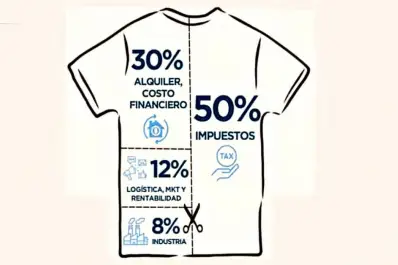Emanuel Kant fue uno de los mayores filósofos de la historia. Hijo de talabarteros, se tuvo que ganar la vida durante más de 20 años dando clases particulares antes de conseguir un cargo en la universidad. ¡Quién pudiera tenerlo como profesor de apoyo escolar! No le gustaba decir que enseñaba “filosofía”, sino “el arte de pensar”. Imaginen ese cartel pegado en la fotocopiadora de la esquina: “Preparo en lógica”, “Vendo regla T”, “Fotocopias de las fotocopias de la unidad 2 de Sociología”, al lado de “Enseño el arte de pensar”. La regla T sale primero, desde ya.
Nunca se alejó de su pueblo, Königsberg, territorio que actualmente queda en Rusia, como muchas otras porciones de tierra que antes no eran de ese país. Hoy muchos alemanes lamentan tener a su genio en suelo ruso, y viceversa: hace poco vandalizaron su estatua y su tumba ante la sola idea de que se le ponga su nombre al aeropuerto de Kaliningrado (denominación actual del poblado). En fin, en su momento fue muy querido, era una especie de Sócrates, pero despojado de la molesta y trabajosa dialéctica de dejar al otro como un tonto. Kant creía en la razón humana, o sea, en que cada uno se puede dar cuenta de que es un imbécil. Solito.
En su lucha para que cada cual fuera gobernado por su propia razón, se propuso como ejemplo. Una autodisciplina heroica. Se inventó a sí mismo como una máquina de pensar y organizar racionalmente cada acción. Era un “preciso”: se levantaba, comía, paseaba y trabajaba a la misma hora. Una rutina tan estricta que los vecinos de Königsberg se guiaban por ella para medir el tiempo. “Kant no llegó todavía al café” era una forma tan precisa de decir la hora como “las tres menos diez”. Una sola vez empezó tarde el día y fue un desastre urbano. El episodio fue lo suficientemente importante como para que E. Cassirer y Karl Vorländer lo incluyeran en sus estudios kantianos. Se dice que lo consumió la lectura de Emilio, de Rousseau, un libro que es el equivalente a The Truman Show de la pedagogía, una utopía vigilada sobre la educación de un niño. Desde ese momento —que no puede ser definido con exactitud por los königsbergueses— confiaron la tarea a un reloj público.
Vaya una escena posible, pero seguramente falsa, en la plaza del Königsberg de comienzos del siglo XIX:
Placero (barriendo, sin apuro): -Ya debe estar por venir el profesor Kant. Pobre, cree que el tiempo depende de él.
[Kant entra desde un costado. Camina lento, exagerado. Pisa un punto exacto frente al reloj. Suenan las doce.]
Placero (meneando la cabeza): - Ya no hace falta tanto esfuerzo, Herr Kant. El reloj hace su trabajo. Usted ya no es imprescindible.
Kant (molesto): -¡El tiempo no está en las manecillas! Es una forma de la sensibilidad, de la subjetividad... está adentro, para que usted entienda.
(señalándose la cabeza)
Placero: -Mire, yo sé que es otoño porque cambian las hojas. Sé que el día avanza porque se alargan las sombras. No necesito pensar el tiempo para sentirlo.
Kant: -Usted reduce el tiempo al movimiento. Eso es viejo. Aristóteles.
Placero: - ¡Y sí! Soy aristotélico como todos los placeros. En este oficio se aprende a observar. Por ejemplo, sé que usted viene caminando más lento cada día. Cuídese, profe. El reloj no lo espera, Herr Kant. Y el mundo tampoco…
Quizás Kant no volvió al día siguiente. Ni al otro. El banco donde solía detenerse unos segundos, justo antes de doblar hacia la calle del reloj, quedó vacío. Quizás el placero lo notó al segundo día, pero no dijo nada. Y el tercero, barrió más despacio. Y al cuarto, entendió.
Una mañana, podría ser, mientras barría las hojas secas que se acumulaban junto al banco, que el placero recordó las palabras del sabio con nostalgia: “El tiempo no está en las agujas…”. Le pareció una tontería, pero no dejó de pensarla. Y por primera vez en muchos años, alzó la vista hacia el reloj, no para ver qué hora era, sino para preguntarse cómo algo tan sofisticado no es nada si nadie lo mira.