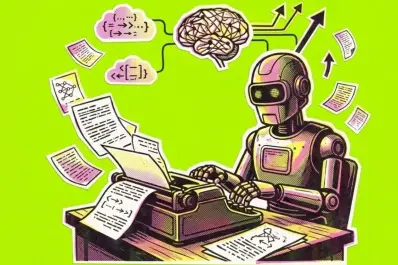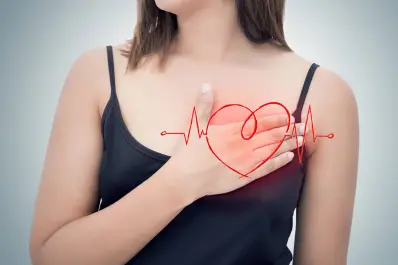La escena se repite, con variaciones mínimas, en cualquier bar de la ciudad a las 10 de la mañana. Una pareja llega, pide café, tostadas y queso untable. Antes de que llegue el primer sorbo, ejecuta el ritual contemporáneo: sacar los celulares del bolsillo y depositar en ellos la mirada. Se ríen, sí, pero no del chiste que uno le cuenta al otro, sino de memes o chismes que comparten desconocidos en una pantalla. A pocos metros, un matrimonio libra una batalla perdida de antemano y, en un acto de rendición, entrega el smartphone a su hijo para comprar "unos minutos de paz". Más allá, un grupo de amigos celebra un encuentro con los dispositivos en la mano, como un cubierto más. Se toman selfies para demostrar que están juntos, mientras sus mentes navegan, dispersas, por feeds ajenos.
El desayuno, ese momento clásico de encuentro y conversación pausada, fue colonizado. Todas estas mesas, aparentemente distintas, comparten un comensal invisible pero omnipresente: la dependencia al celular. No es simple distracción o mala educación; es un síntoma de un cambio profundo en nuestra arquitectura social y mental. Hemos permitido que un dispositivo diseñado para conectar nos aisle, que una herramienta de comunicación erosioné la conversación cara a cara, y que la necesidad de documentar el momento “prime” sobre la experiencia de vivirlo.
Lo más inquietante es su normalización. Ya no nos sorprende. Lo damos por sentado, como si fuera natural que la primera cosa que miramos por la mañana no sea la luz por la ventana, sino la luz fría de una pantalla.
Desde hace más de una década que en el mundo hay más teléfonos celulares que seres humanos. Esta supremacía numérica es la prueba material de que hemos cruzado un umbral crítico. Los dispositivos dejaron de ser herramientas accesorias para convertirse en una extensión omnipresente de nuestra humanidad, un segundo ecosistema donde, cada vez más, transcurre una parte vital de nuestra existencia, nuestras relaciones y nuestra atención.
Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Harvard vinculan el uso prolongado de redes sociales (más de tres horas diarias) con mayor ansiedad, depresión y deterioro de las relaciones personales. Este impacto se ve potenciado por los algoritmos, diseñados específicamente para captar y retener nuestra atención mediante recompensas instantáneas que refuerzan la conducta compulsiva.
Frente a esto, expertos enfatizan que la clave no es la abstinencia, sino el equilibrio consciente. Desactivar notificaciones, establecer horarios de uso y priorizar actividades presenciales son estrategias esenciales para recuperar el control sobre una tecnología que, de otro modo, nos controla a nosotros.
El aula argentina tiene una distracción de récord: según el último informe PISA, el 54% de los estudiantes de 15 años se distrae en clase de Matemática por el uso de su propio celular, y el 46% lo hace por el de sus compañeros. Estas cifras, las más altas entre 80 países, pintan un panorama alarmante. El análisis muestra una correlación directa: a mayor distracción digital, menor desempeño académico. Mientras Argentina lidera este ranking negativo, países como Japón, con una distracción mínima (5%), obtienen los puntajes más altos, evidenciando que el problema no es la tecnología en sí, sino su uso desregulado en el espacio de aprendizaje.
Pero la adicción al scrolleo no es un fenómeno que solo se pueda atribuir a los más chicos. El estereotipo del adulto mayor desconectado es hoy un anacronismo. Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicado en octubre revela una transformación profunda: el 93% de las personas entre 60 y 74 años usa el celular de manera habitual, y cuatro de cada 10 mayores de 65 años navegan activamente por internet. Incluso las redes sociales, territorio que se creía juvenil, los atrae. Uno de cada tres utiliza plataformas como Facebook, Instagram o TikTok. Esta conectividad plena, además, se da en un contexto social complejo donde predominan las mujeres viviendo en hogares multigeneracionales y una porción significativa (32% entre 60 y 74 años) que continúa activa laboralmente. La dependencia digital, por lo tanto, es un espejo que refleja a toda la sociedad, sin distinción de edad.
Teléfonos tontos
Un "reinicio cerebral" es posible: un estudio de las universidades de Heidelberg y Colonia reveló que limitar el celular a solo llamadas durante tres días reorganiza las conexiones neuronales, mejorando la atención y regulación emocional. La investigación analizó a jóvenes que dejaron redes y apps, sometiéndolos a resonancias magnéticas. Los resultados confirmaron que el uso constante activa circuitos ligados a la dopamina y serotonina, explicando la dependencia digital. Este hallazgo sustenta científicamente el concepto de brain rot (deterioro cerebral por exceso de pantallas) y muestra que desintoxicarse, aunque sea brevemente, puede reparar los efectos del consumo tecnológico crónico.
En respuesta a la adicción digital, una tendencia global que gana fuerza es el regreso de los dumbphones o teléfonos “tontos”. Estos dispositivos básicos, que solamente permiten llamadas y mensajes, son elegidos por adultos conscientes de los daños mentales de las aplicaciones (impulsados incluso por figuras como el presidente chileno Gabriel Boric) y por padres que buscan proteger a sus hijos.
La idea es simple: mantener el contacto esencial liberando a los jóvenes del secuestro atencional de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial, cuyo uso excesivo daña concentración, sueño y rendimiento escolar. Si bien los celulares tontos no se popularizaron en Argentina, se trata de una tendencia que podría llegar.
Entonces, ¿qué hacemos? El camino no parece ser la prohibición ingenua ni la rendición total. Quizás la respuesta esté en recordar qué es lo que estamos perdiendo en esos desayunos silenciosos y en esas aulas dispersas: la riqueza de la conversación sin intermediarios, la profundidad del aburrimiento fértil y la atención plena que da forma al aprendizaje verdadero. El primer paso, siempre, es la conciencia. La próxima vez que estemos en un bar, en clase o simplemente esperando, tal vez podamos preguntarnos: ¿miramos la pantalla por elección, o por un reflejo que ya ni siquiera notamos? Recuperar ese instante de duda es, en sí mismo, un pequeño acto de libertad.