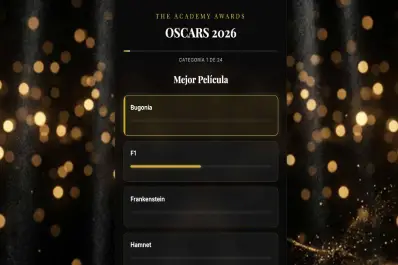Por Gustavo Martinelli
13 Mayo 2014
Tucumán tiene un problema con su historia. La ahoga, la repele, la ignora de la peor manera. La condena al escarnio del olvido, que es peor que la devastación. Y la deja ahí, latiendo a medias, como si fuera una piltrafa más de la cotidiana agonía ciudadana. Esto es particularmente visible en las numerosas ruinas dispersas en toda la provincia, que siguen esperando una estrategia oficial que las rescate del olvido.
Es cierto que la historia ha dejado en estas latitudes huellas que son imposibles de borrar. Muchas de ellas hablan de una gloria que no volverá y casi todas generan una melancolía infinita. Como las ruinas del ex complejo Muñoz, que supo ser uno de los espacios verdes más prometedores y que hoy sólo exhibe hierros retorcidos y basura. O los tristes muros de la Sociedad Sarmiento que se caen a pedazos, como lo muestra hoy un informe de LA GACETA.
Pero en Tucumán no sólo hay predios y edificios en ruinas. También existen confiterías (como la que se encontraba camino a San Javier, que ya fue devorada por el cerro, al amparo del desprecio oficial), mansiones (como la que está en la esquina de Rivadavia y Mendoza), estaciones de tren (algunas casi al borde de la extinción), portentos arquitectónicos (como el viaducto del Saladillo abandonado a su suerte por el Estado) y hasta legados ancestrales (como las Ruinas de Quilmes que permanecen vedadas al turismo). Todos ellos ya han iniciado un incomprensible camino al olvido.
No debería ser así. En Europa, por ejemplo, las ruinas tienen valor en sí mismas. No sólo por el papel que les tocó cumplir a lo largo de la historia, sino porque las actuales ciudades son, un poco consecuencia de esas ruinas. En Roma, caminar entre las columnas caídas del Foro o sentarse en una de las gradas del Coliseo genera una sensación imposible de olvidar. Porque esas ruinas nos conectan con el pasado. Nos hacen vislumbrar la eternidad. Son, de alguna manera, las responsables de nuestro presente. ¿Por qué entonces no sentimos lo mismo con nuestros viejos edificios? ¿Por qué cuando caminamos entre los escombros de alguna fachada ni siquiera levantamos la vista? ¿Por qué las casas antiguas tienen como destino la piqueta y no la conservación? ¿Por qué cuando vemos las fotos de la catedral descascarada sólo atinamos a sentir indiferencia y no bronca? ¿Por qué cada vez que pasamos frente a la Sociedad Sarmiento esquivamos la mirada para no toparnos con su paulatino desmoronamiento? Nuestra ciudad -va siendo tiempo que lo asumamos- también se hizo grande con todos esos edificios. Por eso sería mucho más productivo que, en lugar de lamentarnos, nos comprometamos a hacer algo para que esa parte de nuestra historia no desaparezca sin remedio entre el polvo del tiempo.
En este sentido, el deber principal es indudablemente del Gobierno, que debe generar los medios para que esos escombros puedan recibir un trato justo. Otras ciudades argentinas supieron sacar provecho de sus ruinas e incorporarlas a sus nuevos trazados. Un claro ejemplo es Puerto Madero que, gracias a la inversión privada, se ha convertido en uno de los puntos más exclusivos de Buenos Aires. Otro tanto sucede en Rosario, que ha tenido un crecimiento inmobiliario importante donde antes sólo estaba el esqueleto de su puerto. ¿Es posible que algo así pase en Tucumán? Sería bueno pensar que sí. Sólo se necesitan proyectos precisos, apoyo político e inversión. Una inversión que no debería venir solamente del Estado, sino también del sector empresarial. Un gran paso se ha dado con el rescate del ex mercado de Abasto. Pero aún falta mucho más. Porque si nos sentamos sobre las ruinas a lamentarnos por ese pasado que ya no volverá, nunca podremos evolucionar como sociedad. Y tampoco lo haremos borrando toda huella de nuestra historia. Porque nada es tan bello como las ruinas de una cosa bella.
Es cierto que la historia ha dejado en estas latitudes huellas que son imposibles de borrar. Muchas de ellas hablan de una gloria que no volverá y casi todas generan una melancolía infinita. Como las ruinas del ex complejo Muñoz, que supo ser uno de los espacios verdes más prometedores y que hoy sólo exhibe hierros retorcidos y basura. O los tristes muros de la Sociedad Sarmiento que se caen a pedazos, como lo muestra hoy un informe de LA GACETA.
Pero en Tucumán no sólo hay predios y edificios en ruinas. También existen confiterías (como la que se encontraba camino a San Javier, que ya fue devorada por el cerro, al amparo del desprecio oficial), mansiones (como la que está en la esquina de Rivadavia y Mendoza), estaciones de tren (algunas casi al borde de la extinción), portentos arquitectónicos (como el viaducto del Saladillo abandonado a su suerte por el Estado) y hasta legados ancestrales (como las Ruinas de Quilmes que permanecen vedadas al turismo). Todos ellos ya han iniciado un incomprensible camino al olvido.
No debería ser así. En Europa, por ejemplo, las ruinas tienen valor en sí mismas. No sólo por el papel que les tocó cumplir a lo largo de la historia, sino porque las actuales ciudades son, un poco consecuencia de esas ruinas. En Roma, caminar entre las columnas caídas del Foro o sentarse en una de las gradas del Coliseo genera una sensación imposible de olvidar. Porque esas ruinas nos conectan con el pasado. Nos hacen vislumbrar la eternidad. Son, de alguna manera, las responsables de nuestro presente. ¿Por qué entonces no sentimos lo mismo con nuestros viejos edificios? ¿Por qué cuando caminamos entre los escombros de alguna fachada ni siquiera levantamos la vista? ¿Por qué las casas antiguas tienen como destino la piqueta y no la conservación? ¿Por qué cuando vemos las fotos de la catedral descascarada sólo atinamos a sentir indiferencia y no bronca? ¿Por qué cada vez que pasamos frente a la Sociedad Sarmiento esquivamos la mirada para no toparnos con su paulatino desmoronamiento? Nuestra ciudad -va siendo tiempo que lo asumamos- también se hizo grande con todos esos edificios. Por eso sería mucho más productivo que, en lugar de lamentarnos, nos comprometamos a hacer algo para que esa parte de nuestra historia no desaparezca sin remedio entre el polvo del tiempo.
En este sentido, el deber principal es indudablemente del Gobierno, que debe generar los medios para que esos escombros puedan recibir un trato justo. Otras ciudades argentinas supieron sacar provecho de sus ruinas e incorporarlas a sus nuevos trazados. Un claro ejemplo es Puerto Madero que, gracias a la inversión privada, se ha convertido en uno de los puntos más exclusivos de Buenos Aires. Otro tanto sucede en Rosario, que ha tenido un crecimiento inmobiliario importante donde antes sólo estaba el esqueleto de su puerto. ¿Es posible que algo así pase en Tucumán? Sería bueno pensar que sí. Sólo se necesitan proyectos precisos, apoyo político e inversión. Una inversión que no debería venir solamente del Estado, sino también del sector empresarial. Un gran paso se ha dado con el rescate del ex mercado de Abasto. Pero aún falta mucho más. Porque si nos sentamos sobre las ruinas a lamentarnos por ese pasado que ya no volverá, nunca podremos evolucionar como sociedad. Y tampoco lo haremos borrando toda huella de nuestra historia. Porque nada es tan bello como las ruinas de una cosa bella.
Lo más popular