Por Roberto Espinosa
07 Septiembre 2014
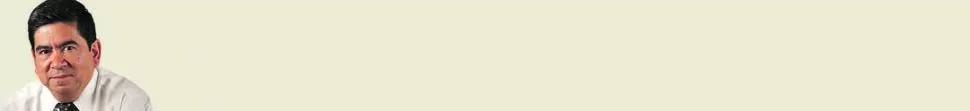
En las teclas de la Olivetti se despabilan aún fantasmas del dos por cuatro, aquerenciados en la memoria. Los años 80 trajeron a Tucumán a queridos cantores y músicos. En los recuerdos, respiran la calva seria de don Sebastián Piana y el mohín de Donato Racciatti cuando el nombre de Piazzolla les hacía perder la compostura; la mirada sonriente tras sus “locú de fonsí” de don Osvaldo Pugliese, la verba incansable del Polaco Goyeneche, la simpatía de Argentino Ledesma, Enrique Dumas...
Los compañeros del taller me pidieron presenciar el reportaje cada vez que algunas de estas glorias visitara el diario. La consigna era que al finalizar les pidiese que cantaran un tango. A comienzos de agosto de 1982, vino Roberto Rufino, acompañado de su esposa. Afectuoso, de fácil sonrisa, cuando algún recuerdo lo emocionaba, lo asaltaban las lágrimas. Al concluir la charla, le pedí que se despachara con algo para la muchachada. Sin cambiar de andén, arremetió a cappella con “El bazar de los juguetes”, “hit”, cuya música era de su autoría. “¿Se le anima a “Garúa”? Y nos sacudió el alma.
El 19 de agosto, llegó Alberto Marino, “La voz de oro del tango”. Petiso, simpático, locuaz, no tardó en ganarse a la perrada. Al llegar el mangazo final, la mano se subió teatralmente al pecho, tosió entrecortadamente y dijo: “Estoy medio resfriado, disculpen, será la próxima”. La desilusión de Segundo Seidán, “Papi” Villalba, “Quico” Ortiz, Juan Ángel Goytia y Manolo Hernández rodó por las escaleras.
“¡Qué macana, troesma! Hace un par de semanas, estuvo Rufinito y se despachó con dos tangos al hilo...”, le dije. “¿Así que Rufinito cantó? (asombrado y acicateado en el orgullo). Bueno, estee, vamos a intentar...” Se levantó y apretando el corazón con la mano, dejó escapar: “tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios, apretados como el rencor, tus manos, dos palomas que tienen frío, tus venas tienen sangre de bandoneón...”, desatando la euforia de los compañeros.
Los compañeros del taller me pidieron presenciar el reportaje cada vez que algunas de estas glorias visitara el diario. La consigna era que al finalizar les pidiese que cantaran un tango. A comienzos de agosto de 1982, vino Roberto Rufino, acompañado de su esposa. Afectuoso, de fácil sonrisa, cuando algún recuerdo lo emocionaba, lo asaltaban las lágrimas. Al concluir la charla, le pedí que se despachara con algo para la muchachada. Sin cambiar de andén, arremetió a cappella con “El bazar de los juguetes”, “hit”, cuya música era de su autoría. “¿Se le anima a “Garúa”? Y nos sacudió el alma.
El 19 de agosto, llegó Alberto Marino, “La voz de oro del tango”. Petiso, simpático, locuaz, no tardó en ganarse a la perrada. Al llegar el mangazo final, la mano se subió teatralmente al pecho, tosió entrecortadamente y dijo: “Estoy medio resfriado, disculpen, será la próxima”. La desilusión de Segundo Seidán, “Papi” Villalba, “Quico” Ortiz, Juan Ángel Goytia y Manolo Hernández rodó por las escaleras.
“¡Qué macana, troesma! Hace un par de semanas, estuvo Rufinito y se despachó con dos tangos al hilo...”, le dije. “¿Así que Rufinito cantó? (asombrado y acicateado en el orgullo). Bueno, estee, vamos a intentar...” Se levantó y apretando el corazón con la mano, dejó escapar: “tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios, apretados como el rencor, tus manos, dos palomas que tienen frío, tus venas tienen sangre de bandoneón...”, desatando la euforia de los compañeros.
Temas
Manolo Hernández
Lo más popular






















