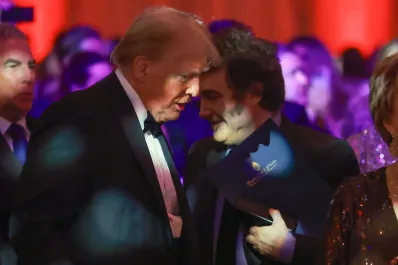ATRACCIÓN Y CONTRADICCION. “Queremos poseer y acariciar las mismas cosas que nos dan miedo”, sostiene Katy Kelleher.
ATRACCIÓN Y CONTRADICCION. “Queremos poseer y acariciar las mismas cosas que nos dan miedo”, sostiene Katy Kelleher.
“Estoy lleno de sombras /
De noches y deseos /
De risas y de alguna maldición”.
Mario Benedetti, “Rostro de vos”.
Katy Kelleher sufrió depresión. Fue diagnosticada y tratada por ese trastorno que persiguió a muchas ramas de su árbol genealógico. Con desenlaces trágicos. Durante una sesión, la psicoanalista le preguntó qué era lo que le daba fuerzas cada mañana para dejar la cama y salir al mundo. “Me levanto por mañana porque espero ver o sostener entre las manos algo que sea bello”, contestó.
La belleza ocupa un lugar central en esta selección de textos de la ensayista estadounidense. “El deseo de compartir la belleza me anima a escribir, crear y relacionarme con los demás”, explicita. Pero ese lugar central es compartido con su contracara: el horrible costo de la hermosura. De esa bipolaridad están hechos los 10 ensayos reunidos en La terrible historia de las cosas bellas. La afección de Kelleher la ha convertido en la autora “natural” para encarar semejante empresa.
“La belleza y la depresión son dos puntos cardinales en mi vida. La belleza da a luz a la oscuridad: me da esperanza e imprime una dirección a mis afanes. Pero en la belleza no todo es luminoso. La belleza también es oscura. La belleza es fea”, advierte la autora en Introducción. “A lo largo de la búsqueda de la belleza nunca fue encontrado un objeto que no estuviera mancillado por la corrupción de la avaricia humana o ensuciado por la descomposición química que trae consigo el paso del tiempo. No hay cosas puras en este mundo: todo lo que vive causa daño, todo lo que existe se degrada. Sin embargo, somos muchos los que sentimos la atracción de estas cosas bellas y depravadas –reconoce.- Queremos poseer y acariciar las mismas cosas que nos dan miedo”.
Kelleher, siendo veinteañera, empezó a trabajar como periodista especializada en diseño de interiores. Así que escribía, para el gran público, animándolo a invertir en cocinas de diseño, encimeras de piedra sintética, sábanas de lino con tintes naturales y cerámica artesanal. Pero en privado leía sobre venenos, rituales de sufrimiento, locura o maltrato animal.
En 2018, la revista digital “Longereade” (literalmente, “Lectura larga”) aceptó incluir una columna periódica con la que Kelleher soñaba: la tituló “La terrible historia de las cosas bellas”. Y sigue vigente. Uno de sus artículos recientes es sobre “Medallones”.
Recetas y espejos
Los ensayos están hechos de una mezcla balanceada. En sus ingredientes aparece el diario personal de la autora, sus evocaciones como contexto y a menudo como disparadoras de la historia que encara. Este involucramiento personal también da lugar a unas contadas, pero puntuales, posturas ideológicas: la autora reside en Maine, Estados Unidos, y al público para quien escribe, por ejemplo, le recomienda votar a los partidos que apoyan a los trabajadores, no a los que apoyan a empresas.
A esos elementos personales suma una dosis equilibrada sobre la belleza de las “cosas” acerca de las cuales escribe. Y sobre la fealdad que ellas “esconden en el placard”. Es decir, las terribles acciones detrás de la vida de esos objetos, ya sea para que fueran entronizados como “bellos” o para que subsistieran hasta nuestros días como existencias que las personas anhelan poseer.
La receta se completa con bibliografía: el trabajo abunda en referencias a libros sobre el pasado o el presente de las “cosas bellas” y sobre los secretos, tramas y desgracias que los fueron forjando.
Este caleidoscopio permite, por ejemplo, recorrer las historias de los espejos en sus más diversas dimensiones. Cuando eran objetos de poder, porque se los vinculaba con la magia. Cuando el arte los estereotipó como objetos banales para la mera contemplación de la imagen, práctica achacada exclusivamente a las mujeres. O cuando se desató una guerra silenciosa entre Francia y el reino de Venecia, porque Luis XIV decidió que se debía terminar con el monopolio de los fabricantes de Murano. Francia lo logró pero muchos de los maestros que fueron “tentados” a mudarse a Francia murieron envenenados. Los borbones sospecharon de una venganza veneciana, pero Kelleher pide no olvidar las espantosas consecuencias de la intoxicación con mercurio a la que estaban condenados los que trabajan en la elaboración de espejos en aquel momento.
“Son cosas espantosas, qué duda cabe, pero el lento y callado sufrimiento nacido de nuestra obsesión cultural con el aspecto físico -y el repudio con el que traumamos a quienes no logran estar a la altura- aún me parece más pernicioso”, sentencia la articulista.
Flores y joyas
“La boca llena de pétalos, las venas llenas de cera”, es el ensayo que versa sobre robar, comer, rezar y jugar con flores. La autora narra su debilidad por alimentarse de flores, ya sea de manera directa o mediante tragos que aprendió a preparar con ellas. Desfilan por esas páginas desde los marineros “lotófagos” de Ulises, en la Odisea, hasta una suerte de breve pero tupido catálogo sobre orquídeas.
Como Kelleher nació y se crio en EEUU, no pueden estar ausentes las rosas. Hay un hilo bordando las consideraciones sobre ellas: el deshumanizante anhelo de la eternidad. Revela que a diario se consumen rosas de granjas donde los cultivos son irradiados con rayos gamma porque se conservan mejor y demoran en marchitarse. El precio es absurdo: no tienen perfume. Aún así, aclara: “están vivas”, tarde o temprano se van a morir. Ello no ocurre con las “rosas eternas”, embalsamadas en cera. Sólo parecen rosas desde lejos: de cerca carecen de las rugosidades, los colores y otros detalles. Por cierto, aclara la autora, nadie quiere una rosa si no es para tenerla cerca.
El artículo sobre las piedras preciosas, obviamente, refiere a las condiciones de esclavitud en las minas de diamantes en África, pero también en Brasil. A la vez, denuncia el monopolio montado en torno de los diamantes, que se encarga de regular la oferta para que los precios nunca decaigan. Pero también hay un apartado para Doris Payne, una legendaria ladrona de joyas: había conocido la pobreza y la discriminación por su condición de afroamericana. Así que decidió vestirse y comportarse como una mujer adinerada y robó millones de dólares en diamantes, con los cuales compró una casa y viajó por el mundo en primera clase y tuvo los amantes que quiso. Kelleher plantea su caso con una provocación: si los diamantes habían sido extraídos de África con engaños, ¿por qué no podía Doris extraerlos de las joyerías mientras engañaba a todo el mundo?
“Podemos reventar la tierra en busca de piedras preciosas y del poder que representan. Podemos crearlas en un laboratorio, fabricar diamantes a partir de cenizas, y bombardear unas humildes rocas marrones con radiación hasta hacerlas refulgir con tonos violetas y azules. Hecho esto, podemos crear un sistema de valores que privilegia unas piedras por encima de otras, al margen de su rareza, su uso, sus atractivos intrínsecos. Tenemos un poder inmenso sobre estas cosas duras y brillantes, Si nuestros laboratorios, sin nuestros hornos, cinceles y sierras, casi ninguna brillaría”, contrasta.
El ensayo referido a las perlas contiene instructiva información sobre los moluscos. Incluso, da cuenta de que cultivar perlas equivale a introducir objetos extraños e irritantes en los órganos reproductores de un molusco para que él lo recubra con secreciones hasta convertirlo en una perla. Da cuenta, también, de que gracias a la característica única de las conchas de mar y el hecho de que sean infalsificables determinó que se emplearan como monedas en la antigüedad. De hecho, da cifras exactas de cuántas conchas costaba comprar un esclavo a finales del siglo XVII y cuánto se habían encarecido en el siglo XVIII. También menciona el hallazgo de collares de esclavos hechos con conchas de mar, que servían como amuletos para protegerlos de los males a los que eran sometidos.
Como contrapeso, la autora, parafraseando a Helen Scales en su libro Espirales de tiempo, afirma que las espirales de los caparazones de los moluscos han servido de inspiración para grandes avances en disciplinas tan diversas como la matemática, la biología o la estética. “Los filósofos imaginaron hace tiempo que comprender la curva de la caracola no sólo contribuiría a nuestro conocimiento zoológico general, sino que además podría permitirnos vislumbrar los orígenes de la propia belleza”, consigna. El caparazón es visto como símbolo del ideal de belleza: un punto donde el asombro, el deseo y el amor alcanzan a darse la mano.
Y así también con el maquillaje, los perfumes, la seda, las lentes, la porcelana y el mármol.
Comprensión y desafío
“Me costó años conseguirlo, pero terminé aceptando que el deseo y el asco vienen en pareja y que las bellezas más conmovedoras vienen entrelazadas con la fealdad. No hay vida sin sufrimiento”, sostiene la escritora.
El desafío, por cierto, no está en correr el velo de la belleza para descubrir lo que se oculta detrás, sino todo lo contrario. La cuestión es, por sobre todas las cosas, esforzarse por encontrar la belleza de cuanto nos rodea, a pesar de la hostilidad del mundo circundante.
“Este mundo sólo está vacío para el que no sabe dirigir su libido a cosas y personas y hacerlas para él vivas y hermosas, pues la belleza no reside en efecto en las cosas, sino en el sentimiento que les asignamos” escribió Carl Jung en un texto de título profético: “La génesis del héroe”.
PERFIL
Katy Kelleher vive en un lugar apartado en los bosques de Maine, Estados Unidos, y escribe sobre arte, diseño, naturaleza y ciencia. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, The Guardian, Vogue, Harper’s Bazaar y Jezabel, entre otros medios. Es colaboradora habitual en The Paris Review y durante varios años escribió una columna muy leída sobre los colores, Hue’s Hue. Algunos de sus ensayos han sido incluidos en antologías como Best American Food Writing y Best American Science and Nature Writing.
© LA GACETA
Álvaro Aurane