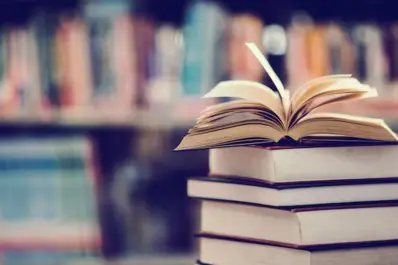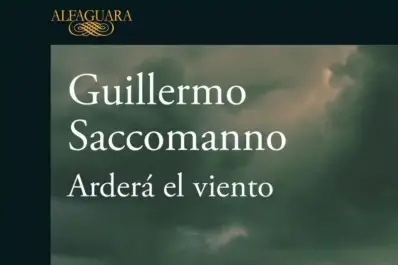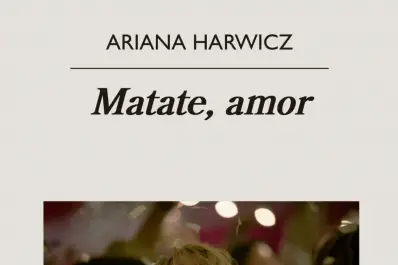JOSÉ LUIS ROMERO
JOSÉ LUIS ROMERO
José Luis Romero es un intelectual indispensable del siglo XX argentino. Fue contemporáneo de esa centuria y, por sobre todo, fue plenamente consciente de su tiempo. Lo estudió con una lucidez imperecedera. Historiador y académico, se doctoró con una tesis sobre los Gracos, tribunos de la plebe en la Roma antigua. Su foco investigativo se posó luego sobre la Edad Media. Pero las urgencias nacionales terminaron convirtiéndolo en un pensador ineludible de la historia argentina.
Por esos avatares del tiempo, su natalicio parece condenado a pasar inadvertido: nació en 1909, el 24 de marzo. La fecha más luctuosa (así como una de las más politizadas) de este país: ese día de 1976 se perpetró el último golpe de Estado, que trajo la oprobiosa noche del terrorismo de Estado. Sin embargo, malversando un poco la categoría hegeliana de “la astucia de la historia”, este año no puede dejar de evocarse a Romero. Las ideas políticas argentinas, que publicó en 1946 (año de inicio del primer gobierno de Juan Domingo Perón), tuvo dos reediciones. La última, actualizada y aumentada, data de 1975. Hace exactamente 50 años. Apenas dos años antes de su fallecimiento.
Las bodas de oro de este libro no pueden ser más oportunas. En particular, su décimo capítulo: “La busca de la fórmula supletoria”. Un análisis impar sobre las dos décadas de asonadas militares, proscripciones políticas y violencia social que precedieron la última dictadura. Romero aporta categorías de análisis valiosas para razonar nuestro pretérito imperfecto. Algo inestimable ahora que el pasado se consolida como un campo de batalla para el poder político, que acude a las trincheras con desinformaciones, manipulaciones, jibarizaciones y otras prácticas de maniqueísmo. “Quien controla el pasado, controla el futuro: quien controla el presente controla el pasado”, advirtió George Orwell en 1984. Y pensar que la siguen catalogando como “novela distópica”…
Los alquimistas
El golpe de 1955 derroca a Perón en la mitad de su segunda presidencia. La autodenominada “Revolución Libertadora” proscribe el peronismo y los sindicatos. Eduardo Lonardi es depuesto poco después por Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas cuando proclama que no había “vencedores ni vencidos”. Perón inicia el periplo de su exilio. En ese escenario, Romero identifica el telón de fondo para los siguientes 18 años: la persistencia de una masa mayoritaria aglutinada en torno de ese líder proscripto. Así que “la preocupación constante y principal de quienes ejercieron el poder desde su derrocamiento fue encontrar una fórmula política supletoria para salir de la encrucijada”.
El gobierno de facto era tan impopular como el de 1943. Desde ese lugar, declaraba el objetivo de establecer una democracia legítima. “Esto significaba hallar una manera de derivar el voto y el apoyo de la masa peronista. La fórmula política supletoria fue buscada intensamente desde 1955 hasta 1973”, diagnostica el autor. Y para conjurar cualquier intriga, anticipa el final: “Fue en vano”.
Explica Romero que en los años siguientes al derrocamiento de Perón se puso en evidencia que la alquimia que se buscara para suplir al peronismo debía ser no sólo política, sino también económica y social. La razón es que se había configurado, en múltiples aspectos, una Argentina inédita.
En primer lugar -identifica-, en la escena política ya no estaban sólo los partidos. Además de los “viejos grupos de poder” (Iglesia, fuerzas armadas, terratenientes y capital extranjero) aparecen los “nuevos”: los empresarios de la pequeña y la mediana industria, los sindicatos y las masas populares. Precisamente, y en segundo término, el gobierno peronista había acelerado un proceso de cambio social y económico que se gestaba desde hacía un cuarto de siglo. Lo que deja es una república de masas. Una en la que las migraciones externas, entre el final del siglo XIX y los inicios del siglo XX, han cambiado la fisonomía de las grandes ciudades. Luego fue el turno de las migraciones internas, del campo a las urbes. Todo ello germina con la expectativa de mejoras en la calidad de vida, derivada de las políticas de redistribución del ingreso implementadas desde 1946.
Allí se traza todo un identikit del peronismo histórico: trabajadores urbanos (“proletariado industrial”, dice Romero) asalariados y agremiados. Ya no son desclasados: se organizan en instituciones (los sindicatos), tienen discurso (las “tres banderas” peronistas) y un líder indiscutido.
El desarrollismo
La primera “fórmula supletoria” fue el desarrollismo. Frondizi es una figura nueva, pero Romero le cuenta las contradicciones. Buscaba alianzas que lo fortalecieran frente al partido proscripto, pero llegó al poder en 1958 gracias a un acuerdo secreto con Perón, por el cual debió normalizar la CGT. Su política de hidrocarburos iba a contramano de su libro Petróleo y Política. Era tolerante con la revolución cubana, pero su ministro de Economía era el neoliberal Álvaro Alsogaray.
Pero lo que condenó su gobierno fue su debilidad electoral. En 1962, Frondizi gana en Capital Federal, pero pierde en Córdoba a manos de la UCRP. Y en ocho provincias ganan peronistas (se presentan con otros partidos), incluyendo Buenos Aires, que es intervenida. Pero es tarde: las fuerzas armadas lo depusieron el 29 de marzo de 1962. El ensayo desarrollista había terminado.
Las fracturas
En los 60 ya se advierte la existencia de un partido militar. Estaba escindido entre los conservadores, los “colorados”, y los partidarios de una política liberal que contuviera al movimiento sindical. Eran los “azules”. También los partidos políticos convencionales estaban divididos. Salvo el peronismo. Esto se debe a dos factores -describe el historiador-. Por un lado, la informalidad y laxitud del “movimiento”. Por otra, la irreemplazable autoridad de Perón.
En cambio, en el sindicalismo crece tendencia a buscar acercamientos con los militares. Estaban los que respetaban la figura del líder proscripto, y seguían las indicaciones que él mandaba desde España. Dentro de ellos -recuerda el ensayo- creció un núcleo que se radicalizó hacia una tendencia revolucionaria, que en 1962 lanzó el programa “Huerta Grande”. Por otra parte estaban los que propiciaban un peronismo sin Perón. Su exponente más recordado fue Augusto Timoteo Vandor. Algunos de estas colaboraciones se entregaron por completo al poder militar. En 1963, la CGT lanza un plan de lucha contra el gobierno del radical Arturo Illia, que ese mismo año había ganado las elecciones, con el peronismo proscripto, con apenas el 25% de los sufragios. Proliferaron las huelgas y la ocupación de fábricas, para crear un ambiente propicio para otro golpe de estado.
El oficialismo ofrecía un elenco de honorables -destaca Romero-, pero incapaz de capear la crisis política. “El gobierno radical adoptó una política económica prudente, pero firme, inspirada en el nacionalismo económico. Anuló los contratos petroleros de Frondizi e intentó alentar el desarrollo industrial. Pero en materia política no produjo cambio alguno. Enfrentó una durísima campaña de desprestigio. Y vivía acechado por la posibilidad del retorno del peronismo al poder”, puntualiza. El 28 de junio de 1966 derrocaron a Illia y con ello fracasaba una segunda “fórmula supletoria”: la experiencia radical. Los golpistas decidieron entonces encarar una tercera, consistente en reunir al poder sindical con el poder militar.
“El poder militar y el poder sindical constituyeron, unidos, las bases de sustentación del sistema montado por Perón después de 1945 y puede decirse que fue su disociación lo que provocó la crisis del régimen -esclarece Romero-. Por eso fue reeditado en los 60, pero de manera infructuosa: ninguno de esos dos poderes era verdaderamente eficaz mientras Perón conservara personalmente el apoyo incondicional de una vasta masa mayoritaria”.
Precisamente, la autodenominada “Revolución Argentina” no se planteó límites temporales. Se dijo que uno de sus protagonistas había declarado que el nuevo gobierno duraría “hasta que se muriera Perón”. La desazón no tardó en llegar. Los golpistas dictaron un Estatuto que invalidaba garantías de la Constitución. Se disolvieron los partidos, se congelaron los salarios y se devaluó el peso, lo que disparó la inflación. La política neoliberal derivó en el cierre de una docena de ingenios de Tucumán, que disparó la desocupación a dos dígitos y precipitó la migración de un tercio de la población económicamente activa. Fue La historia de la destrucción de una provincia, reza el título del libro del historiador Roberto Pucci. Fueron intervenidas las universidades y cerrados sus comedores.
El resultado fue el estallido de la violencia social. Las protestas de los universitarios confluyeron con las demandas de los obreros urbanos. Estallaron el “Correntinazo”, el “Rosariazo”, el “Tucumanazo” y el “Cordobazo”. “A partir del 66, los grupos armados comienzan a desarrollarse como guerrilla rural y como guerrilla urbana. Ocurren el copamiento de un destacamento naval en el Tigre, toma de pueblos como La Calera, en Córdoba; o Garín, en Buenos Aires. Y el secuestro y asesinato del general Aramburu”, reconstruye el ensayo. Montoneros lo “juzgó” culpable de los fusilamientos de 1956.
La consecuencia es la irrupción de un nuevo poder. “El poder popular se impuso en Buenos Aires el 25 de mayo de 1973, cuando asumió sus funciones el nuevo presidente elegido por el peronismo, Héctor Campora”, sintetiza Romero. Había fracasado la paz militar. Y la última fórmula supletoria.
A fines de 1970, peronistas y no peronistas alcanzaron un acuerdo político: “La hora del pueblo”. Poco después el poder militar inició conversaciones con Perón para lograr un entendimiento. Ya no quedaba por experimentar ninguna alquimia que sorteara la influencia mayoritaria del peronismo.
El “sebastianismo”
Romero dice que, para entonces, Perón era el símbolo que aglutinaba las más distintas esperanzas y frustraciones de los argentinos. Se identificaban con él los nacionalistas, pero también los inversores foráneos. Los que rechazaban la argentina conservadora, pero también conservadores de derecha. Los peronistas históricos, pero también marxistas. Sectores de clase media y alta, pero también sacerdotes del Tercer Mundo. El campo, pero también la pequeña y mediana industria.
Romero lo define como un fenómeno de “sebastianismo”, en referencia al rey portugués del siglo XVI que había muerto combatiendo en África. Él había encarnado la última esperanza de salvar a su dinastía y a su país, que había caído en poder de los castellanos. Así que el pueblo lo esperaba, 60 años después de su deceso. “Si Argentina cayó en ese mesianismo, fue porque su viejo esplendor de la época del Centenario (de 1916) había declinado; y porque no ha podido encontrar todavía la vía para encauzar el desarrollo de su riqueza, de su capacidad creadora, de su vida social”, sentenció.
A Perón lo aclamaban grupos antagónicos. El resultado: la masacre de Ezeiza, a su regreso definitivo al país el 20 de junio de 1973. Ese día comenzaba otro capítulo de la vida política del país.
© LA GACETA
PERFIL
José Luis Romero (Buenos Aires, 1909 - Tokio, 1977) fue uno de los más destacados historiadores e intelectuales argentinos del siglo XX. Se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata, donde fue profesor. A partir de 1958 enseñó en la UBA, donde fue rector interventor en 1955 y decano de la Facultad de Filosofía y Letras en 1962. Allí fundó la cátedra Historia Social General, que tuvo una influencia decisiva en la renovación historiográfica de los 60. En 1975 fue convocado para integrar el Consejo Directivo de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Tokio. Algunos de sus títulos son Las ideas políticas en Argentina (1946), La revolución burguesa en el mundo feudal (1967) y El ciclo de la revolución contemporánea (1997).