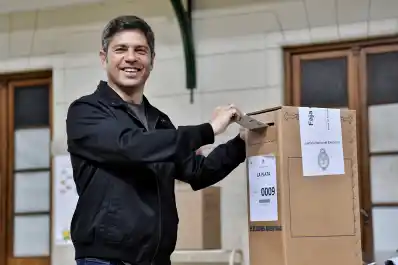El IPC mostró para mayo el menor crecimiento mensual en varios años reafirmando la tendencia decreciente de la tasa de inflación. Sin embargo, y pese a otros datos sobre mejora de condiciones socio-económicas (salario real, ventas reales por Pymes, uso de capacidad industrial instalada) continúan las quejas por una menor capacidad de consumo.
En esa percepción hay tanto elementos subjetivos como objetivos. Uno, típico y aplicable al IPC, es que este índice muestra lo que ocurre con los precios de bienes representativos del consumo urbano promedio. Pero nadie es el promedio, por lo tanto es común no sentirse representado por sus datos. Para quienes se crean muy distintos del resto, en la página web del Indec está la sección “Calculá tu propio IPC”. No tiene mucha utilidad como guía de políticas económicas, pero es una aproximación para las situaciones personales.
En cuanto a elementos objetivos pueden estar influyendo las horas trabajadas. La producción crece pero el empleo casi no varía. Por lo tanto, hay más horas extras. Así, la suba del salario real observada desde comienzos de 2024 tal vez se deba a la mayor cantidad de horas trabajadas porque las paritarias están “pisadas”. Esto es, el gobierno no homologa aumentos salariales de convenio que superen la meta de inflación.
¿Por qué? Una justificación, tradicional, a tal actitud es impedir aumentos de costos de producción para que dichos incrementos no se trasladen a precios. Es decir, moderar las paritarias sería una de las herramientas para frenar la inflación. Pero eso no tiene sentido y es contradictorio con las ideas declaradas del oficialismo.
Javier Milei refiere muchas veces, cuando se habla de precios, al principio de imputación. La Escuela Austríaca de Economía usa el término para denominar la asignación de valor a insumos y factores productivos. Para este enfoque los bienes que tienen valor por sí mismos son los de consumo final pues ellos son los que proporcionan bienestar de manera directa, y los bienes valen de acuerdo al bienestar que generan. Los otros tienen valor sólo en cuanto contribuyen a que existan los bienes finales, serían bienes de consumo indirecto o que proporcionan bienestar de manera indirecta. Entonces, a los bienes finales es el consumidor quien les asigna valor, y a los insumos y factores productivos es el proceso de mercado el que les imputa un valor que surge de la oferta y demanda por ellos de acuerdo a su importancia para la existencia de los bienes finales.
En términos de la economía neoclásica serían demandas derivadas. La demanda por insumos y factores deriva de la demanda por bienes finales. De la misma manera, cuando se habla de que a los factores se les paga por el valor de su productividad allí influye el precio del bien final (en la jerga, productividad física marginal por precio del bien). No parecen tan distintos los conceptos, pero la Escuela Austríaca resalta su posición por sus consecuencias en la determinación de los precios.
Muchas personas, tal vez la mayoría, tienden a pensar que los precios surgen de la suma de los costos, pero en realidad es al revés. Cuando uno agrega costos lo que obtiene es el mínimo precio que le conviene cobrar para recuperar los costos, pero hay que ver si los consumidores lo pagan. La vida sería muy fácil si todo fuera cuestión de sumar costos y cobrar. ¿Aspiración de ingresos? Diez millones de pesos al mes. ¿Empleados necesarios? El mejor chef del país para que sea maestro sanguchero. ¿Calidad del aceite? Se lo cambia cada vez que se fríe una milanesa. ¿Jamón? De cerdo de bellotas. Y así con la carne, las verduras, picantes, etc. ¿Precio final? Supóngase que 584.000 pesos el sándwich. Bueno, vaya y venda, si puede.
Uno propone los precios, y si son pagadas, bien. Si no, hay que redefinir el negocio, lo que puede implicar revisar costos. En ese sentido es que los austríacos advierten que los precios no nacen de los costos sino al revés, los costos nacen de los precios que los consumidores pagan. Ocurre que cuando los mercados están funcionando más o menos fluidamente los costos ya se ajustaron a los precios y parece que la operación de cálculo va de costos a precios cuando en el fondo es al revés.
Entonces, de vuelta con las paritarias, el gobierno no debería temer. Por principio de imputación los mayores salarios no son fácilmente trasladables a precios. Si lo fueran es que la producción vale para los consumidores lo suficiente para pagar los nuevos precios y sería ineficiente impedirlo. Y si no lo fueran los empresarios no acordarían el aumento con los sindicatos porque los costos deben mantenerse acordes a los precios. Hasta se podría pensar que si los empresarios aceptan los nuevos salarios es porque ya tienen la capacidad de pagarlos, por lo tanto no debería ni haber intento de suba de precios.
Pero también podría especularse que haya temor a una mayor demanda por bienes debida a mayores salarios. Si no hay respuesta de la oferta aparece una presión a la suba de precios. Después de todo, frenar el consumo también fue una herramienta clásica contra la inflación. Por cierto, fracasada. Detener la emisión en exceso es la clave, y eso sí puede afectar transitoriamente la demanda por bienes, pero como efecto secundario. Como fuere, el ministro Luis Caputo habla de la necesidad de “aceitar” el circuito económico en una advertencia de la necesidad de que el consumo aumente, no que disminuya. Bien, pero ¿cómo pagarlo? Con crédito. Por supuesto, mejor si para producción que para consumo, pero hay disponibilidad.
Entonces, en un contexto de inflación a la baja, producción en alza pero débil y escasez de dinero que impide convalidar cualquier suba de precios el gobierno, en coherencia liberal, debería dejar de interferir con las paritarias. Hasta es posible que la mejora en el ánimo social le redunde en votos.