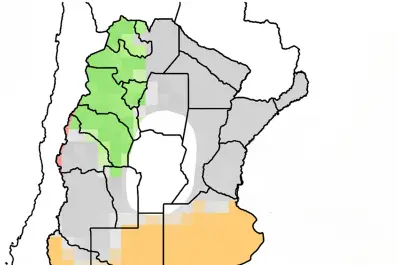Hay decisiones en el fútbol que en los papeles parecen ser todo color de rosas. Sin embargo, en la práctica se convierten en una verdadera ruleta rusa. El retorno del público visitante a los estadios de nuestro fútbol se anunció como un gesto de reconciliación con el folklore del deporte más popular. Dos hinchadas, dos colores, un mismo partido y las infaltable chicanas en forma de melodías. Pero en la noche en la que Atlético recibió a Rosario Central en el Monumental, Tucumán demostró que esa postal soñada puede mutar en una imagen áspera, con corridas, con insultos, con botellas volando y con el pánico de los vecinos.
Lo ocurrido después del pitazo final no fue un accidente, sino la consecuencia de un cóctel previsible: estadios obsoletos, ubicaciones complicadas, protocolos incumplidos y una cultura futbolera que todavía mastica viejas y malas costumbres violentas.
Atlético y San Martín son dos colosos de nuestro mapa futbolero. Tienen historia, pero sus casas se quedaron en el tiempo. Construidos en épocas en los que la palabra “logística” apenas se usaba para describir una mudanza, hoy el Monumental y La Ciudadela son escenarios que quedaron atrapados en otro tiempo. Las tribunas fueron ampliadas, los baños remozados, alguna que otra platea recibió asientos nuevos, pero la estructura de base sigue siendo la misma.
Mientras otras provincias apostaron por estadios modernos, Tucumán se aferró a su patrimonio sentimental, aunque este ya no cumpla con los requisitos de un evento de alta convocatoria. Lo que en los 80 o 90 era suficiente para recibir a River o a Boca, hoy resulta insuficiente para garantizar ingresos y salidas rápidas, sectores bien delimitados y espacios de seguridad.
A esta fragilidad arquitectónica se suma un problema imposible de maquillar. Tanto La Ciudadela como el Monumental están incrustados en medio de barrios populosos, como dos gigantes encajonados en un laberinto de calles angostas. No hay avenidas amplias que sirvan de pulmón, ni anillos perimetrales que sean capaces de separar a las hinchadas.
En Santiago del Estero, por citar el ejemplo más cercano, el “Madre de Ciudades” puede vaciar una tribuna entera en menos de 10 minutos. Los accesos son amplios, los estacionamientos se alejan del núcleo de la ciudad y los operativos pueden desplegarse como un tablero de ajedrez, con cada pieza en su lugar. En Tucumán, en cambio, cada salida es un cuello de botella y cada esquina una posible emboscada. Cuando la marea humana baja de las tribunas, se mezcla con los vecinos, con autos estacionados, con vendedores ambulantes y con curiosos, y entonces el operativo policial se convierte en una carrera de obstáculos.
En los papeles, el operativo del partido entre Atlético y Rosario Central tenía lógica. Los hinchas visitantes iban a retirarse primero, y los locales iban a tener que esperar 20 minutos antes de abandonar sus lugares. Simple, prolijo y seguro. Pero en la práctica, el plan se evaporó como un dibujo en la arena cuando sube la marea.
El pitazo final sonó a las 21.46 y los simpatizantes “canallas” comenzaron a retirarse casi de inmediato. Pero a las 21.55, con menos de 10 minutos de diferencia, ya se habían abierto las puertas de las populares locales. En ese breve lapso, la distancia entre las dos mareas humanas se redujo peligrosamente, hasta que los cánticos se transformaron en insultos y los insultos en proyectiles. No hacía falta ser adivino para saber que la historia iba a terminar así.
Protocolo más riguroso
En Santiago, cuando Atlético o San Martín jugaron por la Copa Argentina, se aplicó un protocolo más riguroso. La hinchada perdedora se fue primero y la otra recién dejó el estadio media hora después. Esa diferencia, sumada a los accesos modernos, evitó que las hinchadas se cruzaran. Tucumán, con menos infraestructura y menos paciencia, no pudo (o no quiso) sostener esa distancia.
Hay un último punto que incomoda, pero que no se puede barrer bajo la alfombra. Mientras en varios estadios de la Argentina se está experimentando con quitar los alambrados para dar más visibilidad y confianza, en Tucumán los proyectiles siguen cayendo al campo de juego con una alarmante naturalidad (e impunidad). Es como si, en lugar de desarmar la trinchera se la mantuviera lista “por las dudas”.
El fútbol tucumano, con toda su pasión y su mística, todavía arrastra esa mentalidad de plaza sitiada, en la que el rival es enemigo y el partido, una batalla que no termina con el pitazo final. Los cánticos, los gestos y, finalmente, las manos buscando una piedra o una botella, forman parte de un repertorio que se repite desde hace décadas, y que no se quitó con la prohibición de visitantes que duró más de una década.
La idea de volver a ver hinchas visitantes en Tucumán tiene un encanto innegable. La imagen de dos tribunas encendidas, de la ciudad teñida de colores rivales, del rumor creciente desde temprano en los bares y en las veredas y de esa previa que tiene un no sé qué cautivador. Todo eso forma parte de la magia del fútbol, esa magia que nos habían quitado y que ahora pretenden devolvernos. Pero entre ese deseo y la realidad hay un abismo que no se salta con buenas intenciones.
Para que ese sueño sea posible, Tucumán debería encarar un cambio profundo. Modernizar sus estadios o, al menos, adaptar su infraestructura para cumplir con estándares de seguridad, replantear la logística de ingreso y de salida con creatividad y rigor, y (sobre todo) emprender una transformación cultural que destierre la violencia como respuesta casi automática.
Esas parecen ser algunas herramientas a implementar en el corto plazo. De lo contrario, cada intento de recibir visitantes será un juego de azar con dados cargados. Y en esa ruleta, la pelota rara vez caerá en el casillero de la fiesta.