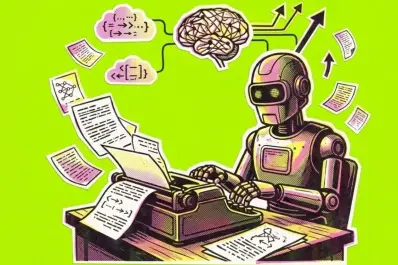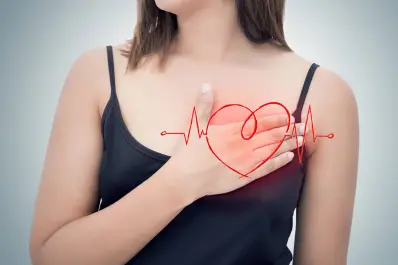¿Y AHORA? El sorteo del 2026; con más selecciones, más historias y una pregunta abierta sobre qué Mundial queremos vivir.
¿Y AHORA? El sorteo del 2026; con más selecciones, más historias y una pregunta abierta sobre qué Mundial queremos vivir.
Hay generaciones enteras que crecieron creyendo que la Copa del Mundo era un acontecimiento casi sagrado. No exento de injusticias, claro, pero rodeado de una jerarquía que se respiraba en cada partido. Quien haya vivido Italia ‘90 sabe de qué hablo. Ese Mundial tenía algo que no estaba solamente en la pelota; estaba en el aire, en las calles, en la sensación de que cada partido valía una entrada, un recuerdo.
El Mundial era escaso, era breve, era una cita reservada para pocos. Y, quizás por eso, era tan grande. Era una selección que llegaba al país de la mejor liga del mundo del momento con la ilusión de defender la corona de México ’86. Quizás por eso en los colegios las clases pasaban a un segundo plano para poder ver al equipo de Carlos Bilardo y de Diego Maradona. Pero más allá de eso, ese Mundial tuvo también ese romanticismo bien tano. Todo eso fue Italia ’90.
Hoy, camino al Mundial 2026 y sus 48 selecciones, parece que aquel ritual compacto y vibrante se expande hacia algo más amplio, más inclusivo, pero también más difuso. No es un error ni una herejía, sino un cambio de escala. Pero cuando un torneo crece en cantidad, suele tensarse una pregunta incómoda: ¿sigue siendo el mismo objeto emocional cuando deja de ser un acontecimiento reservado para pocos, para convertirse en un espectáculo sin fronteras?
El fútbol mundial se transformó sin pedir permiso; pero la pregunta es si nosotros también nos transformamos con él.
Durante décadas, el torneo funcionó como un escenario selecto. Europa y Sudamérica dominaban casi como si fueran los dueños del lugar. El resto de los continentes enviaban representantes que, en la lógica de la época, eran sorpresas exóticas, apariciones simpáticas que pocas veces amenazaban la estructura central.
Ese orden puede ser discutible, injusto o elitista, pero construía algo que hoy parece en retirada: la sensación de que cada partido tenía un peso específico.
En Italia 90 no sobraba nada, pero todo era esencial.
Y ese carácter esencial impregnaba la experiencia. Había una épica en cada juego; una tensión que no necesitaba estímulos artificiales y un brillo que no requería de marketing. Uno prendía la TV y sabía que estaba viendo a los mejores del mundo, repartiéndose un torneo que duraba lo justo y dolía lo necesario.
El de 2026 será un Mundial desbordado, ampliado y democratizado. Un torneo que abraza a selecciones de todos los rincones del planeta, muchas de ellas sin tradición, sin historia y sin estrellas, pero con proyectos serios (Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y Curazao debutarán en la competencia). Y esa diversidad tiene un valor indudable: exhibe un mundo más conectado, más parejo y más ambicioso. En esa amplitud hay un nuevo romanticismo posible; el de las historias improbables y el de los países que antes no entraban en el mapa. Pero al mismo tiempo aparece un dilema emocional: ¿qué sucede cuando lo excepcional se vuelve cotidiano? ¿Puede un Mundial seguir siendo un tesoro cuando ya no sorprende ver banderas que hasta ayer parecían imposibles?
Las 48 selecciones significan más grupos, más partidos, más ruido y más días. Significan, también, una experiencia más extensa y menos concentrada. Y cuando algo se estira, corre el riesgo de aflojar.
No es una nostalgia caprichosa, sino una intuición que nace de haber vivido un fútbol que nos marcó. Un fútbol en el que ver jugar a Alemania, Argentina, Brasil, Italia o Francia era un acto casi ceremonial. En el que enfrentar a Camerún o a Corea era una excepción que alimentaba la épica, no una rutina.
Pero hoy esas excepciones ya no existen. Los “invitados eventuales” ahora son muchos más, y quizá por esa sobrepoblación de historias posibles, la nuestra se mezcla y se diluye.
Quizá lo que sentimos (sin decirlo y sin admitirlo) es que el Mundial ya no es ese objeto brillante e inalcanzable que nos acompañó de chicos. Que la globalización lo volvió más grande, pero también más ruidoso. Que ya no sabemos si cada partido vale una entrada, porque ahora hay tantos que algunos empiezan a parecerse a una fase de grupos extendida de Champions League.
Pero también es cierto que el fútbol tiene la capacidad milagrosa de sorprender cuando menos lo esperamos. Nadie puede afirmar que este Mundial sea peor. Nadie puede sentenciar que la expansión lo arruinará. Nadie tiene derecho a cerrar la puerta al crecimiento de selecciones que hace 20 años no tenían voz ni voto en el concierto global.
¿La expansión nos quitó romanticismo o nos ofreció otro? ¿Queremos la intensidad de Italia 90 o el vértigo de 48 selecciones? ¿Queremos la pureza de la escasez o la diversidad de la abundancia?
La Copa del Mundo siempre fue más que un torneo, también fue un acontecimiento emocional. En 1990 era más breve, más fuerte y apretado, mientras que en 2026 será más amplio, más inmenso y más plural.
Tal vez perdimos algo o tal vez ganamos otra cosa. Quizás sea una mezcla de ambas.
Lo cierto es que el Mundial ya no será aquel templo breve y luminoso que conocimos, ni tampoco una fiesta interminable sin alma. Será otra cosa, una narración más grande, más diversa y más impredecible.
La pregunta (la que realmente importa) es qué lugar queremos ocupar dentro de esa nueva historia.
Porque cuando la pelota empiece a rodar, descubriremos si la ampliación fue un exceso, o el comienzo de un nuevo tipo de emoción. Y tal vez entonces debamos elegir: ¿queremos un Mundial que nos recuerde quiénes fuimos o uno que nos muestre quiénes podemos llegar a ser?