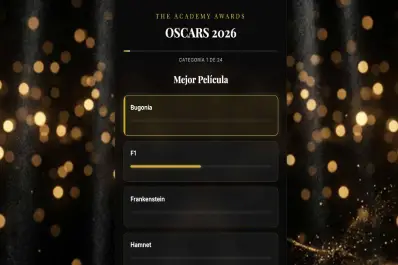CARA DE POCOS AMIGOS. Tras el conflicto entre la AFA y Estudiantes de La Plata, Claudio Tapia intenta ser amable con Eduardo Domínguez en la entrega de premios en Santiago del Estero; el semblante del DT lo dice todo.
CARA DE POCOS AMIGOS. Tras el conflicto entre la AFA y Estudiantes de La Plata, Claudio Tapia intenta ser amable con Eduardo Domínguez en la entrega de premios en Santiago del Estero; el semblante del DT lo dice todo.
Hay una imagen que siempre vuelve. Una cancha sin tribunas, dos arcos desparejos, una pelota gastada y 11 contra 11 (a veces menos, a veces más) jugando por algo que no sabíamos nombrar, pero que sentíamos con el cuerpo entero. En ese potrero de la infancia, el fútbol era simple. El que corría más, el que pensaba mejor o el que se animaba a pedirla cuando las papas quemaban, terminaba ganando. No siempre, claro; pero casi siempre. Y cuando no pasaba, la bronca duraba un rato y después se jugaba la revancha. La justicia, según creíamos, estaba a una tarde de distancia.
Con los años, esa idea se fue erosionando. Primero desde la tribuna, después desde la televisión y finalmente desde la conciencia. El fútbol dejó de ser sólo un juego para convertirse en un territorio en el que el mérito empezó a discutirse y en el que la sospecha se volvió parte del paisaje. Hoy, en el fútbol argentino, nadie se sorprende cuando un fallo arbitral inclina la cancha, cuando una decisión administrativa pesa más que un gol o cuando un título aparece por decreto. La desconfianza ya no es excepción; hoy, tristemente, parece ser la regla.
El escenario actual está marcado por arbitrajes polémicos, favoritismos difíciles de disimular y una estructura dirigencial que parece sentirse cómoda en esta cuestión. La Asociación del Fútbol Argentino, conducida por Claudio Tapia y con Pablo Toviggino como figura central en el ejercicio del poder cotidiano, construyó un sistema en el que muchos dirigentes entendieron que para sobrevivir había que alinearse. Claro, también había que callar, que aplaudir, que sonreír incluso cuando nada parece gracioso, y así esperar el guiño. En ese contexto, hablar de justicia deportiva suena casi ingenuo, como una palabra vieja que quedó atrapada en algún manual amarillento.
Por eso los dos títulos que Estudiantes de La Plata logró en una semana no fueron sólo dos coronas. Fueron también un mensaje; un recordatorio incómodo de una regla básica que el fútbol parece haber olvidado: juegan 11 contra 11 y los de afuera son de palo.
No hubo estridencias, ni discursos grandilocuentes y tampoco denuncias rimbombantes. Hubo algo mucho más molesto para el poder: fútbol jugado, planificación sostenida y convicción.
El recorrido del “Pincha” tuvo una estación simbólica imposible de ignorar: en el “Gigante de Arroyito” contra Rosario Central. El mismo Central al que la AFA decidió otorgarle un título de escritorio, en una de esas decisiones que agrandan la grieta entre la cancha y los despachos.
Y más allá del “espaldazo” en el pasillo del campeón, que recorrió los principales medios de todo el mundo, Estudiantes no respondió con comunicados ni con victimización. Lo hizo de la manera en la que duele de verdad: en el césped. Se puso el overol, jugó mejor que todos y levantó las copas. Demostró que incluso cuando todo parece inclinarse hacia un lado, todavía se puede torcer la lógica en el campo de juego.
Este título no nació de la casualidad ni del golpe de suerte. Es la consecuencia directa de un proceso largo, paciente y, sobre todo, coherente. En un fútbol que vive de urgencias, Estudiantes eligió el tiempo; y en un fútbol que se alimenta de parches, eligió un proyecto. Mientras muchos corrían detrás del resultado inmediato, apostó a una idea que se sostuvo aun cuando los resultados no siempre acompañaban. Y esa persistencia, tarde o temprano, encuentra recompensa.
En el centro de esa postura aparece Juan Sebastián Verón. No como ídolo de museo ni como nombre para la nostalgia fácil, sino como un dirigente con todas las letras. Un dirigente que defiende los intereses de su club sin especular con el favor ajeno, que se planta cuando hace falta y que entiende que el poder, si no se discute, se naturaliza. Verón tomó el mando del club que lo vio nacer y se puso como firme propósito lograr “europeizarlo”, en el buen sentido. Así, el “Pincha” creció estructural y ediliciamente, finalizó ejercicios con superávits y ganó títulos.
Eso sí, en un fútbol argentino en el que casi todos terminan rindiendo tributo al que manda, la decisión de no arrodillarse se vuelve una rareza. Pero a la vez, también es una declaración de principios.
Una excepción que le devuelve sentido al juego
La justicia, en la literatura futbolera, suele llegar como un acto poético. En los cuentos, a veces aparece tarde y otras veces directamente no aparece. En tanto, en la realidad, muchas veces queda sepultada bajo reglamentos interpretables, silencios convenientes y miradas hacia otro lado. Pero cada tanto (muy de vez en cuando) asoma. No como milagro, sino como consecuencia. Como premio al trabajo bien hecho y a la fidelidad con ciertos valores que hoy parecen pasados de moda.
Quizás por eso estos títulos tocan fibras más profundas. Porque conectan con aquel chico del potrero que creía que correr, entrenarse y jugar bien alcanzaba. Con el pibe de tribuna que aprendió a amar el fútbol pensando que, al final, la cancha lo ordenaba todo.
Estudiantes no limpió al fútbol argentino de sus sombras ni resolvió sus miserias estructurales. Pero recordó algo esencial: que la justicia existe. No siempre y no para todos; eso está clarísimo. Pero cuando aparece, suele hacerlo así; de esta manera. Sin favores, sin atajos y sin rodillas en el suelo. Y en tiempos en los que el fútbol parece haber olvidado de dónde viene, eso (aunque sea por un rato) vale casi tanto como un título.