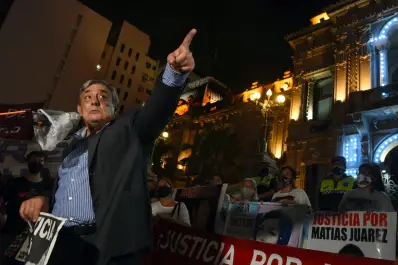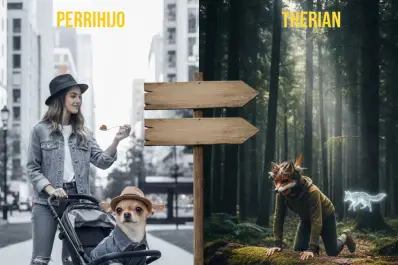Los megamillonarios tecnológicos y sus empresas han acumulado un poder tan descomunal que pueden influir de manera directa en la cultura global, moldeándola según sus intereses, ya sea para masificar productos o para orientar el voto hacia determinados candidatos. Así, la élite tecnológica concentra el control de los datos y la influencia emocional sobre amplios sectores de la sociedad, afectando incluso los procesos democráticos. En el marco de una globalización errática, los populismos encuentran un terreno fértil para avanzar, reemplazando la diversidad, la discrepancia y la ética humanista por liderazgos fuertes y uniformadores. Frente a este escenario, resulta legítimo preguntarse si no debería existir algún límite progresivo a la acumulación de riqueza, dado que es perjudicial para la humanidad y moralmente cuestionable que individuos particulares posean más recursos que muchos Estados soberanos. Los sistemas republicanos modernos fueron concebidos para evitar la concentración del poder básicamente mediante la división de poderes. La democracia, por su parte, les otorga legitimidad a través del voto popular. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el poder económico de ciertos actores privados alcanza una magnitud que les permite influir sobre la opinión pública, los mercados y los procesos electorales a una escala inédita? En ese contexto, la arquitectura republicana comienza a perder eficacia: la división de poderes queda eclipsada por una fuerza no prevista por el diseño institucional. El desafío que enfrentan hoy las democracias republicanas plantea una pregunta central de nuestro tiempo: ¿quién le pone ahora el cascabel al gato?
Jorge Ballario
psicologo.ballario@gmail.com