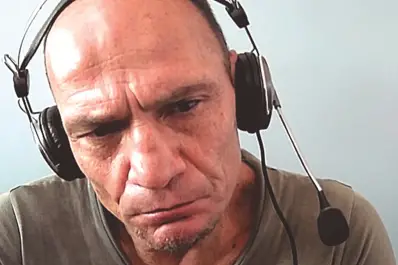28 Agosto 2016
 RECORDANDO. Núñez, Cabrera, Villagra y Orellana en la zona del ex ingenio. la gaceta / fotos de franco vera
RECORDANDO. Núñez, Cabrera, Villagra y Orellana en la zona del ex ingenio. la gaceta / fotos de franco vera
A Los Ralos quisieron matarlo dos veces. La primera vez lo tomaron por sorpresa. Fue un golpe duro, certero. Ocurrió a mediados de octubre, hace cinco décadas. Don Segundo Orellana, que entonces tenía 29 años, había percibido una cosa rara esa mañana, cuando fue a trabajar al ingenio que llevaba el mismo nombre del pueblo. Recién volvía de las vacaciones. Había policías, muchos. Y un candado cerradísimo en el portón de la fábrica. Cuenta que se quedó mudo. Sintió un escalofrío, un tirón de pecho. Lo que estaba ocurriendo le parecía insólito. Los Ralos estaba firmando su propia acta de defunción. Pero sobrevivió.
“Para los raleños el ingenio era, sencillamente, nuestro hogar. Que cerrara nos desconcertó, porque no tenía problemas como otras fábricas en esa época, ni con proveedores, ni con los empleados; toda la caña que molía era propia”, recuerda este hombre de 72 años, de caminar cansino, de piel tostada por el sol, de cuerpo magro, de mirada profunda y triste. Había empezado a trabajar en ese gigante azucarero cuando tenía apenas 15 años. Fue en el taller mecánico donde se inició como aprendiz. “Mi papá me había llevado”, dice mientras levanta la mirada y observa, como si lo hiciera por primera vez, una de las tres gigantescas chimeneas de ladrillos gastados que quedaron en pie, como último vestigio de aquel sueño de progreso que había despertado el ingenio fundado en 1876 por Brígido Terán y Eudoro Avellaneda (hermano menor del presidente Nicolás Avellaneda).
“No se imagina lo que era la vida aquí”, exclama Carlos Núñez (72). “Había mucha plata, un comercio al lado del otro, gente que venía a trabajar de otros lados. Era un pueblo tan lindo, tan feliz”, apunta el obrero ahora jubilado, que en sus años mozos presumía con su empleo en el ingenio. “Era un orgullo trabajar en los cercos, pelar una a una las cañas, cargarlas al hombro para llevarlas a los carros. El tiempo no pasaba. Dos caranchos, que atravesaban el cielo al amanecer, eran la señal de que había terminado nuestra jornada”, rememora Núñez, que también se destacó por sus habilidades futbolísticas en el club de la zona.
Núñez vive en la tierra que era del ingenio, al igual que cientos de familias que hicieron sus casas - la mayoría sin títulos- en ese terreno: algunas son de machimbre, otras de material. Para llegar hasta allí, hay que atravesar la calle principal de Los Ralos, la San Martín, que tiene tres cuadras ubicadas en lo que se conoce como Villa Recaste (allí están el súper, el banco, la plaza, la escuela Eudoro Avellaneda y la mayoría de los comercios) y luego caminar unos 200 metros por arterias de tierra húmeda, aguas servidas y basura desparramada.
Juan Francisco Cabrera es uno de los personajes más memoriosos del pueblo. Señala que no fue el decreto 16.926 de agosto de 1966 el que mató al ingenio Los Ralos. “Cerró unos meses después, cuando se modificó la ley de despidos. Así las indemnizaciones de los obreros fueron ínfimas”, precisa.
“Los Ralos se convirtió en un cementerio. Había miseria, tristeza, desolación. Los comercios cerraban. El 80% de los empleados se fue a Buenos Aires, a engrosar las villas”, cuenta Cabrera, de 80 años, prolijamente vestido con saco de hilo azul y sombrero.
Hace 50 años, cuando atendía una confitería familiar, había pensado en abandonar su pueblo. Pero decidió quedarse para resistir. Al igual que otros tantos raleños. Por rebelde, porfiado, iluso, como se autodefine Cabrera. Así se siente también Santos Villagra, que tiene 93 años y dedicó casi un cuarto de su vida al trabajo con el azúcar.
Carmen Barros, de 75 años, en cambio, cree que no tuvo más opción que quedarse: estaba casada y tenía hijos cuando cerró el ingenio. A sus ocho hermanos, a su mamá y a su papá, que emigraron a Buenos Aires, no los vio nunca más, cuenta mientras ruedan lágrimas por sus mejillas agrietadas y aprieta los labios con los dientes.
La segunda vez que intentaron matar a Los Ralos los pobladores ya no estaban indefensos. Por eso esa lucha es tal vez la que más recuerdan. En el marco del “Operativo Tucumán” (ideado para paliar las consecuencias del cierre del ingenio) se instaló la textil Escalada en los galpones del ex ingenio. Sin embargo, poco después comenzaron las cesantías y al final la fábrica cerró. Los obreros lucharon para expropiar el terreno y lograron que se reabriera la hilandería. Funcionó hasta el 78. En 2008, volvió a trabajar como cooperativa, aunque en la actualidad no tiene mucho éxito.
¿Cómo quedó?
Los Ralos resistió dos heridas mortales. Sin embargo, fue perdiendo el ánimo con el paso del tiempo. “Hace rato que no somos felices, pero acá estamos tranquilos”, resume Cabrera. Él, al igual que sus vecinos, cree que podría ser una localidad pujante si se abriera alguna fábrica.
Lo que más preocupa hoy es la falta de trabajo. Lo repiten en cada esquina. Los jóvenes terminan el secundario y la gran mayoría termina en la cosecha del limón. O con empleos estatales, como sus padres. Sólo los que pueden pagar $ 34 diarios para viajar a la capital ($17 sale el boleto) siguen estudiando. “Pero son los menos”, dice Renata Salvatierra, de 15 años.
Atardece. Corre viento. Desde la rotonda de entrada del pueblo, 22 kilómetros al este de la capital por la ruta 303, las antiguas chimeneas asaltan el espejo retrovisor. Están ahí, en desuso desde hace medio siglo, sobreviviendo al paso del tiempo, al igual que muchos de los raleños.
“Para los raleños el ingenio era, sencillamente, nuestro hogar. Que cerrara nos desconcertó, porque no tenía problemas como otras fábricas en esa época, ni con proveedores, ni con los empleados; toda la caña que molía era propia”, recuerda este hombre de 72 años, de caminar cansino, de piel tostada por el sol, de cuerpo magro, de mirada profunda y triste. Había empezado a trabajar en ese gigante azucarero cuando tenía apenas 15 años. Fue en el taller mecánico donde se inició como aprendiz. “Mi papá me había llevado”, dice mientras levanta la mirada y observa, como si lo hiciera por primera vez, una de las tres gigantescas chimeneas de ladrillos gastados que quedaron en pie, como último vestigio de aquel sueño de progreso que había despertado el ingenio fundado en 1876 por Brígido Terán y Eudoro Avellaneda (hermano menor del presidente Nicolás Avellaneda).
“No se imagina lo que era la vida aquí”, exclama Carlos Núñez (72). “Había mucha plata, un comercio al lado del otro, gente que venía a trabajar de otros lados. Era un pueblo tan lindo, tan feliz”, apunta el obrero ahora jubilado, que en sus años mozos presumía con su empleo en el ingenio. “Era un orgullo trabajar en los cercos, pelar una a una las cañas, cargarlas al hombro para llevarlas a los carros. El tiempo no pasaba. Dos caranchos, que atravesaban el cielo al amanecer, eran la señal de que había terminado nuestra jornada”, rememora Núñez, que también se destacó por sus habilidades futbolísticas en el club de la zona.
Núñez vive en la tierra que era del ingenio, al igual que cientos de familias que hicieron sus casas - la mayoría sin títulos- en ese terreno: algunas son de machimbre, otras de material. Para llegar hasta allí, hay que atravesar la calle principal de Los Ralos, la San Martín, que tiene tres cuadras ubicadas en lo que se conoce como Villa Recaste (allí están el súper, el banco, la plaza, la escuela Eudoro Avellaneda y la mayoría de los comercios) y luego caminar unos 200 metros por arterias de tierra húmeda, aguas servidas y basura desparramada.
Juan Francisco Cabrera es uno de los personajes más memoriosos del pueblo. Señala que no fue el decreto 16.926 de agosto de 1966 el que mató al ingenio Los Ralos. “Cerró unos meses después, cuando se modificó la ley de despidos. Así las indemnizaciones de los obreros fueron ínfimas”, precisa.
“Los Ralos se convirtió en un cementerio. Había miseria, tristeza, desolación. Los comercios cerraban. El 80% de los empleados se fue a Buenos Aires, a engrosar las villas”, cuenta Cabrera, de 80 años, prolijamente vestido con saco de hilo azul y sombrero.
Hace 50 años, cuando atendía una confitería familiar, había pensado en abandonar su pueblo. Pero decidió quedarse para resistir. Al igual que otros tantos raleños. Por rebelde, porfiado, iluso, como se autodefine Cabrera. Así se siente también Santos Villagra, que tiene 93 años y dedicó casi un cuarto de su vida al trabajo con el azúcar.
Carmen Barros, de 75 años, en cambio, cree que no tuvo más opción que quedarse: estaba casada y tenía hijos cuando cerró el ingenio. A sus ocho hermanos, a su mamá y a su papá, que emigraron a Buenos Aires, no los vio nunca más, cuenta mientras ruedan lágrimas por sus mejillas agrietadas y aprieta los labios con los dientes.
La segunda vez que intentaron matar a Los Ralos los pobladores ya no estaban indefensos. Por eso esa lucha es tal vez la que más recuerdan. En el marco del “Operativo Tucumán” (ideado para paliar las consecuencias del cierre del ingenio) se instaló la textil Escalada en los galpones del ex ingenio. Sin embargo, poco después comenzaron las cesantías y al final la fábrica cerró. Los obreros lucharon para expropiar el terreno y lograron que se reabriera la hilandería. Funcionó hasta el 78. En 2008, volvió a trabajar como cooperativa, aunque en la actualidad no tiene mucho éxito.
¿Cómo quedó?
Los Ralos resistió dos heridas mortales. Sin embargo, fue perdiendo el ánimo con el paso del tiempo. “Hace rato que no somos felices, pero acá estamos tranquilos”, resume Cabrera. Él, al igual que sus vecinos, cree que podría ser una localidad pujante si se abriera alguna fábrica.
Lo que más preocupa hoy es la falta de trabajo. Lo repiten en cada esquina. Los jóvenes terminan el secundario y la gran mayoría termina en la cosecha del limón. O con empleos estatales, como sus padres. Sólo los que pueden pagar $ 34 diarios para viajar a la capital ($17 sale el boleto) siguen estudiando. “Pero son los menos”, dice Renata Salvatierra, de 15 años.
Atardece. Corre viento. Desde la rotonda de entrada del pueblo, 22 kilómetros al este de la capital por la ruta 303, las antiguas chimeneas asaltan el espejo retrovisor. Están ahí, en desuso desde hace medio siglo, sobreviviendo al paso del tiempo, al igual que muchos de los raleños.
Lo más popular