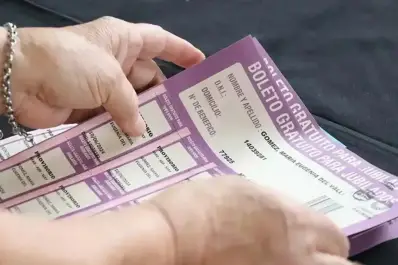Por Irene Benito
04 Enero 2015
El primero de enero cayó una ola del cielo. Llovió con toda la furia durante minutos que parecieron siglos y luego refrescó otoñalmente. El 31 también había ocurrido algo parecido: un viento se levantó con ímpetu mientras atardecía y desordenó la mesa de la Nochevieja. Gotas densas tamaño baño se presentaron de inmediato, mojaron a gusto y, prudentes, se retiraron a tiempo para evitar el mote de aguafiestas.
Estos chaparrones de verano no vienen solos: consigo traen la poesía. “En ciertos estados del alma casi sobrenaturales, la profundidad de la vida se revela por entero en el espectáculo, por corriente que sea, que uno tiene ante los ojos”, dice el versista francés Charles Baudelaire. La cita consta, precisamente, en la primera página de “Una biografía de la lluvia” (2004), de Santiago Kovadloff. “Sean lentas o veloces, dóciles o enardecidas, las lluvias saben guardar, para quien se deleite en escucharlas, sugerencias infinitas”, escribe el ensayista y evoca la desolación de la tormenta confundida con el mar.
Después de experimentar sequías en la estación más húmeda; de pasar por la angustia que provoca una reserva de agua al límite del agotamiento y de padecer calores del desierto sin tregua nocturna, la lluvia es redención y garantía de la continuidad de las especies. Su presencia melancólica apacigua los infiernos interiores y exteriores, e incita al pensamiento. “Toda la noche, estando yo semidespierto, oí la insistencia de su monotonía fría en las ventanas (...). Mi alma era la misma de siempre, entre las sábanas como entre la gente, dolorosamente consciente del mundo. Se demoraba el día como la felicidad y en esa hora parecía que se demoraba indefinidamente”, metaforiza el Fernando Pessoa citado por Kovadloff.
La lluvia grisácea inspira silencios plenos de interrogantes y letanías, aunque Antonio Birabent cante lo contrario. Las emociones pasan al frente cuando la vista se dirige a la ventana. Mientras exhiben pilotos y peatones saltando charcos, los cristales mojados remiten postales de la infancia. Naipes, lecturas, películas y conversaciones matan e iluminan las horas de encierro. Privada de los estímulos externos, la imaginación vuela hacia el más allá e inventa versos como los de María Elena Walsh: “cuando llueve me dan no se qué las estatuas / nunca pueden salir en pareja / con paraguas / y se quedan como en penitencia, / solitarias”. Después sale el sol, y quién sabe a dónde van las olas del cielo ni cuándo regresarán con su presencia breve como la poesía.
Estos chaparrones de verano no vienen solos: consigo traen la poesía. “En ciertos estados del alma casi sobrenaturales, la profundidad de la vida se revela por entero en el espectáculo, por corriente que sea, que uno tiene ante los ojos”, dice el versista francés Charles Baudelaire. La cita consta, precisamente, en la primera página de “Una biografía de la lluvia” (2004), de Santiago Kovadloff. “Sean lentas o veloces, dóciles o enardecidas, las lluvias saben guardar, para quien se deleite en escucharlas, sugerencias infinitas”, escribe el ensayista y evoca la desolación de la tormenta confundida con el mar.
Después de experimentar sequías en la estación más húmeda; de pasar por la angustia que provoca una reserva de agua al límite del agotamiento y de padecer calores del desierto sin tregua nocturna, la lluvia es redención y garantía de la continuidad de las especies. Su presencia melancólica apacigua los infiernos interiores y exteriores, e incita al pensamiento. “Toda la noche, estando yo semidespierto, oí la insistencia de su monotonía fría en las ventanas (...). Mi alma era la misma de siempre, entre las sábanas como entre la gente, dolorosamente consciente del mundo. Se demoraba el día como la felicidad y en esa hora parecía que se demoraba indefinidamente”, metaforiza el Fernando Pessoa citado por Kovadloff.
La lluvia grisácea inspira silencios plenos de interrogantes y letanías, aunque Antonio Birabent cante lo contrario. Las emociones pasan al frente cuando la vista se dirige a la ventana. Mientras exhiben pilotos y peatones saltando charcos, los cristales mojados remiten postales de la infancia. Naipes, lecturas, películas y conversaciones matan e iluminan las horas de encierro. Privada de los estímulos externos, la imaginación vuela hacia el más allá e inventa versos como los de María Elena Walsh: “cuando llueve me dan no se qué las estatuas / nunca pueden salir en pareja / con paraguas / y se quedan como en penitencia, / solitarias”. Después sale el sol, y quién sabe a dónde van las olas del cielo ni cuándo regresarán con su presencia breve como la poesía.
Temas
María Elena Walsh