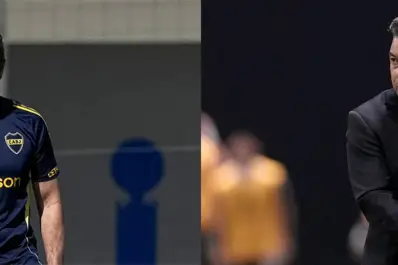21 Enero 2015

El episodio de la AMIA ocurrió durante el período presidencial de Carlos Menem, y ya a partir de ese momento, por sus conexiones con la colectividad judía y sus antecedentes académicos y judiciales, Alberto Nisman tomó contacto con la investigación del atentado, que fue un acto de terrorismo inédito y un ataque brutal a la sociedad argentina.
Nisman siguió trabajando en la averiguación y el esclarecimiento del crimen durante las presidencias de Fernando De la Rúa y de Eduardo Duhalde. Lo sé porque me desempeñé como ministro de Justicia entre enero y agosto de 2002, cuando la cartera fue fusionada con Seguridad. En la primera semana de mi ministerio, Nisman pidió una entrevista y yo se la concedí de inmediato. En aquel momento él tenía a su cargo el seguimiento del caso AMIA, y sé que gozaba enteramente de la confianza de las víctimas y de sus familiares.
En ese mismo año 2002 firmamos el decreto que levantó el silencio y la reserva que los funcionarios de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (-SIDE- hoy Secretaría de Inteligencia) estaban obligados a guardar aún después de alejarse de sus respectivos cargos. Esta regla impedía que esos agentes pudiesen declarar como testigos en las causas judiciales. El decreto por supuesto provocó el enojo de los funcionarios de la SIDE, que quedaron a disposición de la Justicia. Recuerdo que, como consecuencia de ello, recibimos la visita y el reconocimiento de la B’nai B’rith, una organización judía muy influyente. Ese decreto promovió la transparencia y la necesidad de investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias el origen y la autoría del atentado contra la AMIA.
No bastan las disculpas
En nuestro país existe un desgaste o una rotura del contrato social en virtud del cual se constituyen los Estados de la democracia constitucional. Si la Argentina quiere pertenecer al mundo, debe cumplir ese pacto. Tanto en la concepción religiosa como en la laica, los ciudadanos conservan sus derechos y garantías, y delegan al Estado la seguridad, que protege en primer lugar la vida. El Estado debe tener el monopolio de la fuerza pública, que incluye lo atinente a la represión y a la aplicación de penalidades. Esta es la razón de ser del aparato estatal y de las instituciones públicas porque la ausencia de seguridad acarrea el regreso a la ley de la selva: todos contra todos. Si no hay garantías para la vida y la libertad, aparecen los llaneros solitarios y los escuadrones de la muerte que ocupan el espacio abandonado por el Estado.
El contrato social está seriamente averiado y en el caso de Nisman, la hipótesis que parece abrirse camino es la de un suicidio inducido. Esta situación no se arregla con meras disculpas sino con un esclarecimiento total y completo. Sólo así el país podrá recobrar la confianza en el Estado como garante de la seguridad y de la posibilidad de vivir civilizadamente. De lo contrario, nos exponemos a internarnos todavía más en esa lógica del amigo-enemigo que conduce al exterminio del rival.
Soy consciente de que muchos ciudadanos sienten miedo. Es cierto que el Estado está desertando y que la sensación de ausencia de autoridad complica la perspectiva de un futuro mejor. La grave responsabilidad es haber incumplido las funciones que corresponden al Estado en materia de seguridad.
La pérdida de una vida es grave de por sí y más grave aún cuando se trata de la de un funcionario del Ministerio Público como Nisman. No podemos permitir que ese valor supremo pierda importancia. Si nos resignamos a ello, tendremos que conformamos con ser un país de grandes éxitos individuales y de un descomunal fracaso colectivo.
Nisman siguió trabajando en la averiguación y el esclarecimiento del crimen durante las presidencias de Fernando De la Rúa y de Eduardo Duhalde. Lo sé porque me desempeñé como ministro de Justicia entre enero y agosto de 2002, cuando la cartera fue fusionada con Seguridad. En la primera semana de mi ministerio, Nisman pidió una entrevista y yo se la concedí de inmediato. En aquel momento él tenía a su cargo el seguimiento del caso AMIA, y sé que gozaba enteramente de la confianza de las víctimas y de sus familiares.
En ese mismo año 2002 firmamos el decreto que levantó el silencio y la reserva que los funcionarios de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (-SIDE- hoy Secretaría de Inteligencia) estaban obligados a guardar aún después de alejarse de sus respectivos cargos. Esta regla impedía que esos agentes pudiesen declarar como testigos en las causas judiciales. El decreto por supuesto provocó el enojo de los funcionarios de la SIDE, que quedaron a disposición de la Justicia. Recuerdo que, como consecuencia de ello, recibimos la visita y el reconocimiento de la B’nai B’rith, una organización judía muy influyente. Ese decreto promovió la transparencia y la necesidad de investigar a fondo y hasta las últimas consecuencias el origen y la autoría del atentado contra la AMIA.
No bastan las disculpas
En nuestro país existe un desgaste o una rotura del contrato social en virtud del cual se constituyen los Estados de la democracia constitucional. Si la Argentina quiere pertenecer al mundo, debe cumplir ese pacto. Tanto en la concepción religiosa como en la laica, los ciudadanos conservan sus derechos y garantías, y delegan al Estado la seguridad, que protege en primer lugar la vida. El Estado debe tener el monopolio de la fuerza pública, que incluye lo atinente a la represión y a la aplicación de penalidades. Esta es la razón de ser del aparato estatal y de las instituciones públicas porque la ausencia de seguridad acarrea el regreso a la ley de la selva: todos contra todos. Si no hay garantías para la vida y la libertad, aparecen los llaneros solitarios y los escuadrones de la muerte que ocupan el espacio abandonado por el Estado.
El contrato social está seriamente averiado y en el caso de Nisman, la hipótesis que parece abrirse camino es la de un suicidio inducido. Esta situación no se arregla con meras disculpas sino con un esclarecimiento total y completo. Sólo así el país podrá recobrar la confianza en el Estado como garante de la seguridad y de la posibilidad de vivir civilizadamente. De lo contrario, nos exponemos a internarnos todavía más en esa lógica del amigo-enemigo que conduce al exterminio del rival.
Soy consciente de que muchos ciudadanos sienten miedo. Es cierto que el Estado está desertando y que la sensación de ausencia de autoridad complica la perspectiva de un futuro mejor. La grave responsabilidad es haber incumplido las funciones que corresponden al Estado en materia de seguridad.
La pérdida de una vida es grave de por sí y más grave aún cuando se trata de la de un funcionario del Ministerio Público como Nisman. No podemos permitir que ese valor supremo pierda importancia. Si nos resignamos a ello, tendremos que conformamos con ser un país de grandes éxitos individuales y de un descomunal fracaso colectivo.