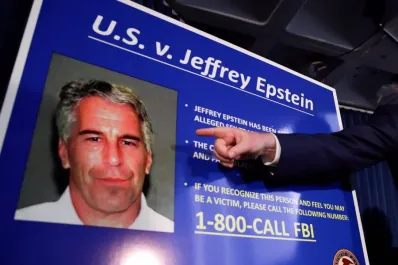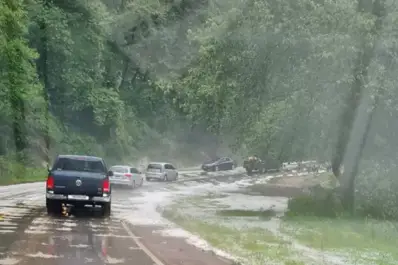EN PLENA TAREA. El técnico Alejandro Torres demuestra cómo se utiliza el microscopio de transmisión en una de las salas principales del CIME. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
EN PLENA TAREA. El técnico Alejandro Torres demuestra cómo se utiliza el microscopio de transmisión en una de las salas principales del CIME. LA GACETA / FOTOS DE OSVALDO RIPOLL
No se ven, pero están ahí. En el Salón de la Jura de la Independencia; en un trajecito bordó que usaba Juan Bautista Alberdi mientras correteaba por San Miguel de Tucumán en los albores del siglo XIX; en la foto que Ángel Paganelli tomó de la Casa Histórica original y es el documento clave -único- que nos permitió conocer cómo era la fachada. Comunidades de microorganismos viven en esos objetos y se alimentan de ellos, algunos -quizás- desde hace 150 o 200 años. La cuestión era buscarlos, aislarlos e identificarlos. Un proyecto del Centro Integral de Microscopía Electrónica (CIME) lo consiguió.
“Soy microbióloga, así que todo lo que veo a mi alrededor es microbiología”, confiesa Virginia Albarracín, directora del CIME, instituto de doble dependencia (Conicet-UNT) cuyo equipamiento de vanguardia habilitó un estudio tan minucioso, preciso y original como este. Hablamos de microbiología patrimonial, una de esas nuevas ramas de la ciencia que revelan mundos inexplorados.
Hay un hilo conductor en esta historia. Una serie de cómos y de porqués que derivan en lo esencial: el para qué. Albarracín tiene claro que esta apasionante microbiología patrimonial permite contar la historia -de un objeto, por ejemplo- desde un lugar extraordinario. Y hay más, como las aplicaciones prácticas derivadas del conocimiento de los microorganismos. Por todo esto, según Albarracín, una bacteria también puede ser patrimonio. Sorprendente. Ella lo explicó en detalle, desde su rol de anfitriona de LA GACETA en las instalaciones del CIME.
- ¿Desde dónde partió este proyecto?
- Siempre he trabajado con microorganismos, primero relacionados con los metales pesados y con la contaminación; luego, cuando ingresé al Conicet empecé con la microbiología de ambientes extremos en la Puna, investigando sí son resistentes a la radiación ultravioleta y a la hipersalinidad en condiciones de baja presión de oxígeno. Siguiendo con esa línea apareció una cuestión desafiante: la microbiología de las ciudades, asociada a lo que sería la salud pública.
 TRAJECITO DE ALBERDI. Estaba en el área de preservación del museo.
TRAJECITO DE ALBERDI. Estaba en el área de preservación del museo.
- ¿Cómo es esto?
- Todo el tiempo estamos en contacto con cosas; a veces nos enfermamos, a veces no, y eso es porque vivimos en una selva microbiana. Vos podés sacar los árboles, sacar los animales, pero no vas a poder sacar los microorganismos. Ese microbioma urbano lo tenés en el aire, en el suelo, en el banco de una plaza; y también en el interior de los edificios. Empecé con microorganismos urbanos en 2019 y justo llegó la pandemia, entonces armamos el proyecto para estudiar el coronavirus en los efluentes urbanos.
- ¿Y con respecto a la Casa Histórica?
- Entre los proyectos del CIME estuvo el de conservación de fotos, por medio de cursos de microscopía aplicada a la fotografía. A través de una técnica nuestra que es fotógrafa, Cecilia Gallardo -radicada hoy en Buenos Aires-, y de Ana Oliva, que trabaja en la Casa Histórica e hizo el curso, nos contactamos con el museo. Cecilia Guerra era la directora en ese momento. Ellos tenían un problema de conservación de la fototeca y Cecilia les hizo un asesoramiento. Ahí surgió la idea de mostrar lo que había adentro de la Casa Histórica y no se veía.
- ¿Cómo comenzaron?
- Primero hicimos algo medio random en el Salón de la Jura, en 2019, y después desde el área de conservación de la Casa Histórica, Cecilia Barrionuevo y Ana Oliva nos advirtieron sobre el trajecito de Alberdi que estaba guardado en una caja en el depósito y tomamos una muestra. Lo de la foto llegó después, por medio de un pedido de proyectos específicos del Ministerio de Cultura y del Conicet. Usar esa foto icónica era lo más llamativo. Eso ya fue en 2022.
 EL EQUIPO DE TRABAJO. El grupo posa en otra de las salas, en este caso donde está el microscopio de barrido.
EL EQUIPO DE TRABAJO. El grupo posa en otra de las salas, en este caso donde está el microscopio de barrido.
- ¿Con qué se toparon?
- Con una gran diversidad y abundancia de microorganismos, no era que en todos lados había lo mismo. Para hacer crecer un microorganismo lo ponés a cultivar en el laboratorio, pero acá veíamos las bacterias directamente, desarrollándose y comiendo, probablemente porque nadie las tocaba o porque las tocaban mucho, cualquiera de las dos opciones es válida.
- ¿Cuál fue el método empleado para afrontar la tarea?
- En el Salón de la Jura tomamos muestras del textil de las sillas, de la superficie de la mesa y de una ventana. También, entre la colección de objetos donados al museo, de una batea de madera que se usaba para lavar carne. Después empezamos a hacer el aislamiento y a identificar las bacterias. Comprobamos cómo cada objeto tenía su propia vida, su comunidad, como si fueran islas. Eso me llamó la atención, porque todo tendría que tener lo mismo y no es así.

- ¿Y en el caso de la foto de Paganelli?
- Sacamos la muestra con un hisopado muy cuidadoso. Eso lo sembramos en las placas y han crecido varias bacterias, lo que quiere decir que el papel les estaba dando buen sustrato o alimento, o las dos cosas. ¿Cómo es posible? Bueno, yo era ignorante acerca de lo que es una foto, tuve que ponerme a explorar, ahora he aprendido un poquito más. Cuando aislamos e identificamos a las bacterias surgieron algunas extremófilas, es como si hubiéramos ido a la Puna para encontrarlas; pero hay otra parecida a una que aislaron dentro de una nave espacial, que es termófila, o sea resistente a las altas temperaturas. ¿Qué hacen ahí?, me pregunté. Pues bien, la foto es un biofilm salino hecho con clara de huevo, que es la fuente de proteínas. A la vez le agregan cloruro de sodio y plata y la ponen al sol; pensemos en ese caso en los efectos del fuerte sol tucumano, ¿no? Entonces están las dos cosas: el ambiente salino y la temperatura.

- ¿Cuál es la utilidad de esta clase de proyecto?
- El estudio de la microbiología en el patrimonio sirve, entre otras cosas, para evitar el deterioro de los objetos. Cuando han pasado tantos años los microorganismos ya forman parte de ese objeto, o sea que también son patrimonio. Tenemos toda la información de los bichos que están ahí, no sólo sabemos quiénes son; sino qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Si hay que eliminarlos y conviene una esterilización ante el riesgo de perder un objeto puedo usar un antibiótico. Pero la microbiología patrimonial también sirve al revés, porque algunos microorganismos se usan para calcificar y tienen la propiedad de la protección.
- Y está la cuestión del conocimiento que se genera...
- Claro, hay microorganismos que están muy lejos de lo que vemos en la base de datos, pueden ser especies nuevas. O sea que estamos entrando en un mundo desconocido que nadie ha estudiado. Pueden ser bacterias que han quedado ahí por generaciones, porque tienen un mecanismo que se llama esporulación: forman una suerte de capita y es como que hibernan, con la posibilidad de quedarse mucho tiempo. Podríamos comparar la resistencia de las bacterias de hace 200 años a un antibiótico con las de hoy.
- ¿Cuál es tu conclusión?
- Las bacterias son testigos de lo que pasó. En la foto apareció una relacionada con el microbioma de la piel, me pregunto si no habrá sido de la mano de Paganelli cuando la pegó o de quien la tocaba para conservarla. Es otra forma de hacer y de contar la historia de un objeto.
En detalle: ¿qué se encontró durante la investigación?
“Ecos de 1816: huellas microbianas en artefactos patrimoniales del Museo de la Independencia Argentina”, se titula el trabajo del CIME publicado en bioRxiv, el servicio gratuito de depósito y distribución en línea para pre-prints científicos inéditos. “Representa el primer análisis microbiológico integral de piezas conservadas en la Casa Histórica”, destaca el informe. Los elementos elegidos fueron piezas del Salón de la Jura, un traje que perteneció a Juan Bautista Alberdi y la foto original tomada por Ängel Paganelli a la fachada de la casona en el siglo XIX. Se identificaron 49 cepas bacterianas distintas, algunas de ellas con capacidades conocidas para degradar celulosa, lignina, proteínas y compuestos orgánicos presentes en los objetos analizados. Se secuenciaron además los genomas de ocho de estas cepas.
A la espera de equipamiento valuado en U$S 2 millones
Con más de cuatro décadas de vida -su inauguración data de julio de 1982- el CIME es una pieza clave en el ecosistema científico tucumano. Y mucho más desde que cuenta con casa propia en la Finca El Manantial de la UNT. Ese proceso de permanente crecimiento está padeciendo un paréntesis, ya que los recortes presupuestarios dejaron en veremos una compra de equipamiento que ya estaba adjudicada, por valor de 2 millones de dólares.
Nobleza obliga: también quedó en suspenso la construcción del Centro Científico Tecnológico Tucumán en las 15 hectáreas de El Manantial. La del CIME fue la única obra que -parcialmente- se ejecutó. Esto permitió la adecuada instalación de los microscopios de transmisión (TEM) y de barrido (SEM), en salas que responden a todos los parámetros técnicos requeridos para albergar equipos de alta gama, importados de Alemania, como estos.
En el Centro se desarrollan varios proyectos de investigación, correspondientes a la amplitud y a la variedad del equipo multidisciplinario que conforma su plantel de recursos humanos. Virginia Albarracín, la directora, es Doctora en Bioquímica y licenciada en Ciencias Biológicas -con la posterior especialización en Microbiología-; mientras que el responsable técnico del laboratorio es el licenciado en Bioquímica Luciano Martínez.
Junto a ellos integran el grupo Cecilia D’Arpino (Doctora en Biología, licenciada en Genética), Daniel Alonso Reyes (Doctor en Bioquímica, licenciado en Ciencias Biológicas), las biotecnólogas Silvina Galván y Natalia Alvarado; María Julia Silva Manco (Magíster en Genética y Biología Molecular); los técnicos Alejandro Torres, Hernán Esquivel y Roberto Fanjul; y el responsable del sector administrativo, abogado Martín Mazzuco Cánepa.
El CIME forma parte del Sistema Nacional de Microscopía (SNM), cuya misión es maximizar el uso de los grandes microscopios adquiridos con fondos públicos. Albarracín habla de la importancia de los servicios que el laboratorio brinda en distintos rubros, como el de la salud -a partir de análisis como biopsias- o el de la seguridad: durante dos años se elaboraron 124 pericias forenses para la Justicia. Además trabajan junto al sector privado, elaborando informes para empresas mineras.