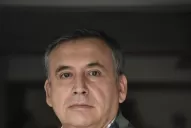JULIO ARTURO MÁXIMO la gaceta / foto de ines quinteros orio
JULIO ARTURO MÁXIMO la gaceta / foto de ines quinteros orio
En esa noche helada, en medio de un mar de 4.000 metros de profundidad, sintió que empezaba a morirse. Sus piernas estaban congeladas. Primero se inquietó. Segundos después, sus ojos se estaban cerrando. Y, entonces, ya ni siquiera le dolían los pesados golpes que sus camaradas le daban con toallas mojadas en la espalda para que no se durmiera. No lloró ni tuvo miedo. Había perdido las fuerzas. Sólo pensaba en sus dos hijos pequeños y en su esposa, a punto de dar a luz.
Julio Arturo Máximo (68 años) se queda callado. Esa escena lo ha marcado para siempre. Su entrecortada voz, que de a ratos es un áspero susurro, y sus lágrimas que lo asaltan en todo momento son el fiel registro de esta herida profunda en su vida: el hundimiento del Crucero General Belgrano.
Fue uno de los episodios más dramáticos de la Guerra de Malvinas. De eso no duda Julio. Menos mal -dice- ya todo quedó atrás. O no. Hay un dolor en su rodilla derecha que nunca desapareció. Sospecha que la rotura de meniscos sucedió cuando trataba de sobrevivir, amontonado, junto a 32 compañeros en una balsa con capacidad para 20 personas.
En 1982 tenía 28 años y estaba en plena carrera militar. Vivía en Punta Alta con su esposa Bety y sus dos hijos pequeños, cuando le avisaron que debía alistarse para abordar el Belgrano. Él podría haber desembarcado. Un oficial superior le ofreció esa opción, ya que su esposa pronto daría a luz. Por eso, el 16 de abril, cuando ella fue a despedirlo, él la abrazó y le pregunto si quería que se quedara. Bety le contestó: “vos estás hecho para servir la Patria”. “Así que me subí. No sabía si iba a volver, si vería a mi hija nacer. En el mar la cosa es así: uno queda en manos de Dios”, dice el hombre fornido. Su rostro pasa de la calma a la angustia en cuestión de segundos mientras relata cómo fue el momento en el cual el crucero, herido de muerte, comenzó a escorarse hacia el mar que sería su tumba. Y en eso se llevó la vida de 323 de sus 1.093 tripulantes.
El cabo primero Máximo había adquirido una buena experiencia en supervivencia en el mar. Arriba del crucero, si bien estaba en un cargo administrativo y atendía el teléfono, también tenía asignado un puesto de combate y un grupo de marineros a su mando. Los días en el barco pasaban sin demasiados sobresaltos. Pero él y sus compañeros sabían que los submarinos nucleares británicos los buscarían y los atacarían. Ese pronóstico se cumplió el 2 de mayo. Eran las 16.01. Dos torpedos dieron en la proa y en la popa del crucero.
“Había terminado mi turno y me volví a la oficina para hacer un informe”, relata. Se sirvió un humeante café que nunca pudo tomar. Un primer impacto lo dejó estupefacto. Fue un sonido tremendo. La máquina de escribir, el escritorio... todo voló por los aires. Apenas logró reponerse, lo sorprendió el segundo ataque. Salió al pasillo. Estaba oscuro. Se golpeó con una mampara. Se oían gritos desesperados. El humo tornaba irrespirable los ambientes. Había fuego. Olor a pólvora. El petróleo que se esparcía por todos lados. Y el agua, que avanzaba incontrolable.
Julio salió hacia la cubierta, donde la temperatura era de 20 grados bajo cero y las ráfagas de viento alcanzaban los 70 kilómetros por hora. Se avecinaba una violenta tormenta. Justo cuando había llegado el momento de despedirse de ese imponente barco de guerra. Pero los marineros sabían a la perfección qué hacer. Habían repetido una y cien veces el procedimiento de abandono en los zafarranchos.
Esa tarde muy fría, muy oscura, muy triste, empezaron a tirar las balsas al mar. Y ahí viene uno de los recuerdos más imborrables para Julio. Escuchó alaridos. Por una escalera vio subir dos jóvenes bañados en petróleo. Intentó ayudar a uno de ellos. Lo tomó del brazo y le pareció que estaba demasiado liviano. Entonces se dio cuenta de que a esos muchachos les faltaba la mitad del cuerpo. “Los alcé, los llevé a un rincón y ahí los dejé. En las balsas no había ni siquiera elementos para curarlos”, detalla, y sus labios dibujan un puchero. Varios estaban mutilados o cubiertos con sangre. Agonizaban, con heridas gravísimas. Las imágenes eran demasiado dolorosas. Fueron 45 minutos de terror, rememora.
Los tripulantes se arrojaron al mar y ocuparon las balsas que los esperaban en medio del temporal, el frío y las tinieblas. Julio recuerda la desesperación por salir de al lado del barco. El mayor miedo era que el Belgrano, mientras se hundía, succionara los gomones. O que estas débiles embarcaciones se pincharan con los elementos cortantes que flotaban en el océano.
Las horas que siguieron fueron terribles. Las gigantescas olas. El agua congelada entrando a las balsas. El miedo a que el enemigo los divisara. “Estaba prohibido dormirse. Al borde de la hipotermia, quedarse dormido es mortal. Nos alentábamos, cantábamos y rezábamos. Los dos primeros días me hice el fuerte, era el que sostenía a los demás. Después comencé a rendirme. Pensé que me moría. Entonces, nos divisaron”, detalla. El rescate fue otra odisea. Un buque fue a buscarlos. Había tripulantes que no estaban en condiciones de subir por sí solos las redes y escaleras.
A Julio lo socorrieron con una hipotermia brutal. No se podía mover. Primero fue a un hospital y luego a su casa. El 6 de mayo, aún en silla de ruedas por el congelamiento que había sufrido, llegó justo para ver nacer a su hija. Estaba vivo. Pero nunca iba a ser el mismo. “Yo era de carácter fuerte, rudo, y quedé muy sensible”, admite el veterano, que hasta hace poco no quería hablar de las Malvinas, pero que ahora lo hace sin dudarlo, orgulloso de haberlas defendido. Siempre se emociona un poco más. Y ya ni siquiera se seca las lágrimas.