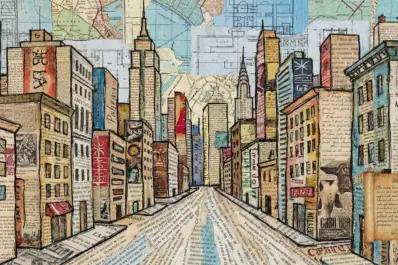El objetivo primario del gobierno nacional es derrotar la inflación. Tiene otras metas relacionadas a la transformación radical del país, que se expresan por ejemplo en el esfuerzo desregulador y en la apertura del comercio exterior, pero la inflación es prioridad. De allí el “no hay plata” que moviliza el aferrarse al déficit cero pues el gobierno está afuera del mercado crediticio y financiarse con el Banco Central conlleva inflación. Por supuesto, hay críticas, tanto por las consecuencias de las decisiones en pos de ese objetivo como sobre la realidad del logro. Vaya un análisis.
Frenar la inflación requiere detener la emisión de dinero que financia el déficit gubernamental, por lo tanto hace falta por lo menos equilibrio fiscal. Eso significa recortar gastos, es decir, afectar a quienes se beneficiaban de ellos directa o indirectamente. Un ejemplo son los subsidios a los servicios públicos, herramienta de la que se abusó: llegaron a equivaler un 75 por ciento del déficit fiscal.
Un caso, el precio del transporte de pasajeros en el área metropolitana de Buenos Aires. Por externalidades positivas puede tener sentido un boleto subsidiado (ver “Transporte: la discusión involucra dos subsidios, no uno solo”, del 18 de febrero), pero era claro que en el AMBA se daban por concentración de votantes. Igual la electricidad, con tarifas que durante el kirchnerismo llegaron a cubrir sólo entre el diez y el 40 por ciento de los costos. Por eso la imprescindible eliminación del déficit fiscal requirió el aumento tarifario, y cuando comenzó también lo hicieron las quejas. Pero vale una observación. Claramente los gobiernos anteriores no dejaron una Argentina en buenas condiciones. Si no era posible viajar en colectivo ni usar gas o electricidad sin ayuda del Estado la economía estaba muy mal. Esto es, los K no solucionaron problemas ni pusieron cimientos para el desarrollo.
Además, ocurría una extraña elección, como se dijo en otras ocasiones: los subsidios para servicios baratos se pagaban con emisión de dinero, o sea con inflación. Por lo tanto las personas que hoy se quejan preferían colectivos baratos con leche, pan, ropa y el resto de los bienes cada vez más caros en vez de servicios a precios realistas y el resto de los bienes con precios estables.
Cuáles precios estables, dice otra queja, si continúan subiendo mientras el consumo no. De acuerdo, pero hay detalles que considerar. Primero, los precios en general suben pero más despacio. Segundo, como la variación del IPC muestra un promedio hay unos que suben más y otros menos. Y tercero, hay que ver la relación con el ingreso real. Desde abril el salario promedio total sube más que el IPC; desde ese mes para los trabajadores privados registrados, desde mayo para los no registrados y desde julio para el sector público. Todavía en lo interanual va por debajo del IPC pero se recupera. ¿Cuál es el problema? Dónde va la mejora. No a más alimentos, ropa o diversión sino a tarifas más altas. Para muchos el ingreso disponible después de servicios es menor.
Es parte del ajuste del sector privado (jubilaciones son otro tema). Sobre todo de los sectores medios y altos de ingresos, pues los más bajos aún reciben subsidios. Es que no hay servicios sin costos. Decir que son un derecho no tiene contenido práctico alguno. Todo cuesta y alguien debe pagar. Y lo más justo es que lo hagan quienes los consumen. Después se verá si son necesarias algunas excepciones. pero la mejor regla en cuanto justicia y resultados es que se pague y cubra el costo según el consumo. No admitirlo es buena parte de la explicación de pocas inversiones, malos servicios, desperdicio de recursos, irresponsabilidad de consumo e inflación.
Argentina no es un país rico. En todo caso lo fue y ahora está empobrecido. Capital humano y recursos naturales no son riqueza. Ella no es fija sino que se crea aprovechando los recursos. Lo que requiere condiciones que el populismo fue destruyendo durante años. El consumo que hoy muchos extrañan no se ganó con mayores ingresos reales sostenibles sino a costas de parte de la sociedad y del propio futuro. Y la demagogia pasada fue en definitiva destrucción de la dignidad por quedar las personas sometidas a los gobernantes como fue destrucción de riqueza por quitar incentivos a la inversión y el emprendedurismo y deteriorar el capital humano.
Ahora bien, ¿realmente está bajando la inflación? Parte de la pregunta es por situaciones que ya fueron tratadas. Pero hay otros dos aspectos. Uno, sospechar que el Indec miente; bien, no hay indicios de ello. El otro, si la medición es la adecuada. Contestarlo requiere una explicación larga pero se puede presentar un resumen.
El cálculo del IPC está desactualizado. Se basa en una encuesta de consumo realizada en 2004 cuyas proporciones originales de gasto fueron modificadas por el Indec para acercarlas al presente. Construir un nuevo IPC es un proceso largo que requiere prudencia. Por no tenerla en 2014 con el PIB real se perdió este año un juicio en Londres por 1.500 millones de euros. Quien quiera saber cómo se calcula hoy el IPC puede revisar la página web del Indec y encontrará todo. La pregunta que se debe hacer a las autoridades del organismo es cómo va el trabajo de actualización. Mientras tanto, dos puntos. Uno, es importante la consistencia en la medición. Aunque el instrumento no sea el mejor, que sea siempre el mismo sirve para indicar la orientación del movimiento de la variable relevada pese a la inexactitud. El otro, que si la inflación estuviera muy mal medida el gobierno no tendría tanto apoyo. De hecho, hoy según las encuestas la inflación no es preocupación prioritaria para las personas. No porque otros temas hayan empeorado tanto que le ganan sino porque se considera que ya no es un problema y apuntan a otros. Error o no, se verá en 2025.