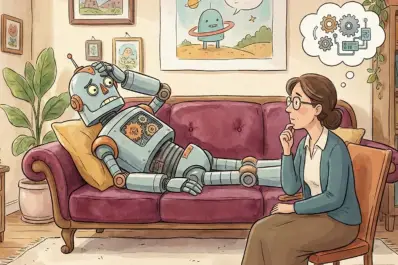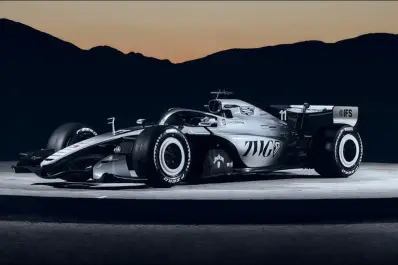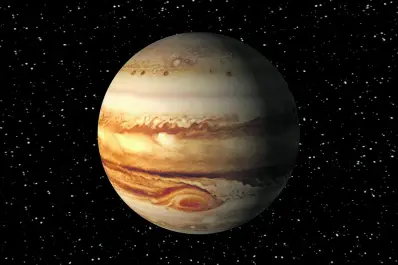Cuando era niño teníamos con mis primos una especie de deporte -por otra parte muy extendido-: pedir agua en los bares. Nuestros resultados eran dispares, dependían del bar, del horario y del mozo (y del ánimo del mozo). Teníamos una especie de “ranking” de los más generosos: “El central”, “Sasor” y “Tiberio” rondaban siempre. Pero las variables no se daban todas juntas: había algunos muy generosos, pero donde el líquido esencial no era fresco. En otros había menos voluntad y cantidad, pero era un vasito helado que valía la pena. Había un bar-heladería en la calle Salta que se llamaba, enigmáticamente, “Alaska” y era el paraíso de los niños tucumanos. Era un lugar lleno de vida: los ajedrecistas del barrio estaban toda la tarde: Don Isa, Don Pindar, Alan Rush y tantos. El asunto es que además de recibir a los “viciosos”, tenía una canilla refrigerada de la que salía el agua más helada que se pueda imaginar. Nada es eso, sino que los dueños parecían felices de vernos llenar una y otra vez unos vasitos de vidrio.
El equivalente a esta enorme alegría era entonces, y sigue siendo un vaso de soda helado cuando uno hace una visita. No se contradicen: el agua de las casas tiene gusto, no como la de los bares. Si uno pide algo de beber y ve a su huésped salir con una botella de plástico que rellenaron con agua el reflejo es huir. La soda en cambio es un gesto, un saludo neutro entre el afuera y el adentro.
La historia de la soda es una de esas ironías discretas que rara vez se mencionan, pero que, al descubrirlas, revelan una trama inesperada. Se la asocia con la pureza del agua, con la ligereza y la frescura, con la neutralidad en un mundo de sabores intensos. Nuestro imaginario es como ese gráfico de la evolución humana: el agua, la soda, la gaseosa y así. Sin embargo, su origen no pudo haber sido más opuesto.
Fue en 1767 cuando Joseph Priestley, un científico británico con inquietudes filosóficas, descubrió por azar la forma de infusionar agua con dióxido de carbono. No lo hizo en un laboratorio aséptico ni en una fuente cristalina, sino en el ambiente denso y fermentado de una cervecería. Dónde podría estar sino un inglés curioso. En su afán por comprender los gases que emanaban de los toneles en plena fermentación, suspendió un recipiente con agua sobre ellos. El resultado fue un líquido burbujeante, distinto a cualquier otro. Había nacido la soda.
El dato no deja de ser paradójico. La bebida que con el tiempo se convertiría en sinónimo de sobriedad surgió precisamente del mundo de la embriaguez. Su origen está ligado a la espuma de la cerveza, al proceso biológico de la fermentación, al aire cargado de levadura y alcohol. Sin embargo, en lugar de integrarse a ese universo, la soda tomó otro camino. Priestley nunca pensó en su hallazgo como una bebida recreativa. Como hombre de ciencia, le interesaban sus posibles aplicaciones medicinales. De hecho, en su tiempo se creía que el agua carbonatada podía tener propiedades terapéuticas, por lo que su invento fue adoptado rápidamente por boticarios. Décadas después, en 1783, Johann Jacob Schweppe perfeccionó el proceso y convirtió la soda en un producto comercial. Pero su función inicial siguió siendo más farmacéutica que gastronómica. Se la recomendaba como remedio digestivo, como alivio para ciertas dolencias menores. !La chuep!
Es una polémica, pero la soda no está más cerca del agua por ser transparente. Sin embargo tiene una universalidad que la hace más hospitalaria que cualquier gaseosa. Ahora bien, del otro extremo del brazo que ofrece la soda está la clave: el sodero. Personaje que sufre los vaivenes económicos más que ninguno, que fía como nadie. Es un emprendedor testarudo y contamos con ellos casi con crueldad. Comprar soda en descartable es una afrenta terrible a esa gente, una horrible traición. Ni qué decir del invento de Oppenheimer y Von Braun: la soda recargable llena de agua del caño y con bouquet de hornalla. El miedo de su preparación está lejísimo de cualquier compensación con el gusto. De Mar del Plata volvíamos angustiados ante la “soda resorte” que era como “El grito” de Munch para los tucumanos.
Hija de la cerveza, cerca pero no tanto del agua, cada sifón tucumano ha recorrido mil kilómetros montado en pilas inverosímiles de cajones. Agua cara o gaseosa barata, entre el ser y la nada (“un vasito de soda nomás”), la soda está más allá del lujo y de la moda. Ninguna otra bebida tiene una unidad así, justa e imprecisa a la vez: un chorro de soda.